● (1854) ¡Quiquiriquí! o, El canto del noble gallo Beneventano (Cock-A-Doodle-Doo! or, The Crowing of the Noble Cock Beneventano) (Texto American Literature) (Cuentos Completos, Alba Minus) (Grandes Clásicos EDISUR)
¡Quiquiriquí!
(Cock-A-Doodle-Doo!)
Por Herman Melville
[También
conocido como El canto del noble gallo Beneventano]
En todas
partes del mundo, últimamente, se habían producido muchas revueltas entusiastas
contra despotismos sinvergüenzas; muchas bajas terribles, causadas por
locomotoras y barcos de vapor, habían golpeado asimismo en la cabeza a cientos
de viajeros entusiastas (perdí a un querido amigo en una de ellas); mis propios
asuntos privados también estaban llenos de despotismos, bajas y golpes en la
cabeza, cuando una mañana temprano de primavera, estando demasiado lleno de
hipo para dormir, salí a caminar por mi pasto de la ladera.
Era un
aire fresco y brumoso, húmedo y desagradable. El campo parecía poco
desarrollado, con sus jugos crudos chorreando por todas partes. Abordé ese aire
húmedo lo mejor que pude con mi delgado abrigo cruzado (mi abrigo era tan largo
que solo lo usaba en mi carro) y, con rencor, hundí mi palito de cangrejo en el
césped fangoso e incliné mi cuerpo azul hacia la empinada pendiente de la
colina. Esta postura de trabajo hizo que mi cabeza se inclinara bastante hacia
el suelo, como si estuviera a punto de golpearla contra el mundo. Noté el
hecho, pero me limité a sonreír con una mueca fantasmal.
A mi
alrededor había signos de un imperio dividido. La hierba vieja y la hierba
nueva luchaban juntas. En las bajas y húmedas hondonadas, la vegetación se
asomaba con un verde intenso; más allá, en las montañas, había manchas claras
de nieve, extrañamente resaltadas contra sus laderas rojizas; todas las colinas
encorvadas parecían vacas moteadas en medio de los escalofríos. Los bosques
estaban sembrados de ramas secas y muertas, arrancadas por los vientos
tumultuosos de marzo, mientras que los árboles jóvenes que bordeaban los bosques
empezaban a mostrar el primer matiz amarillento de la naciente espuma.
Me senté
un momento sobre un gran tronco podrido cerca de la cima de la colina, con la
espalda apoyada en un espeso bosque y la cara orientada hacia un amplio
circuito de montañas que enmarcaban un país ondulado y diverso. A lo largo de
la base de una larga cadena de alturas corría un río rezagado, febril y
palpitante, sobre el cual había una corriente duplicada de niebla goteante, que
se correspondía exactamente en cada meandro con su agua madre de abajo. Muy
abajo, aquí y allá, jirones de vapor vagaban desganadamente en el aire, como
naciones o barcos abandonados o sin timón, o toallas muy empapadas colgadas en
tendederos entrecruzados para secarse. A lo lejos, sobre un pueblo distante que
se encontraba en una bahía de la llanura formada por las montañas, había un
gran dosel plano de neblina, como un paño mortuorio. Era el humo condensado de
las chimeneas, con el aliento condensado y exhalado de los aldeanos, que no se
dispersaba debido a las colinas que lo aprisionaban. Era demasiado pesado y sin
vida para ascender por sí solo; Así que allí estaba, entre el pueblo y el
cielo, sin duda escondiendo a muchos hombres con paperas y a muchos niños con
náuseas.
Mi mirada
recorrió la amplia y ondulada región, las montañas, el pueblo, una granja aquí
y allá, bosques, arboledas, arroyos, grajos, páramos, y pensé: ¡qué pequeña
huella, después de todo, deja el hombre en esta enorme tierra! Sin embargo, la
tierra deja una huella en él. ¡Qué horrible accidente fue aquel en el Ohio,
donde mi buen amigo y otros treinta buenos muchachos fueron lanzados a la
eternidad por orden de un ingeniero cabezota, que no distinguía una válvula de
un conducto de humos! Y aquel choque en el ferrocarril justo al otro lado de
aquellas montañas, donde dos trenes encaprichados chocaron entre sí, trepando y
arañándose mutuamente; y una locomotora fue encontrada completamente
descascarada como un polluelo, dentro de un vagón de pasajeros del tren
antagonista; y cerca de una veintena de corazones nobles, una novia y su novio,
y un inocente infante, fueron todos desembarcados en el siniestro casco de
Caronte, que los transportó, sin ningún equipaje, a algún país de fundición de
hierro o algo así. Pero, ¿de qué sirve quejarse? ¿Qué juez de paz arreglará
este asunto? Sí, ¿de qué sirve molestar a los mismos cielos por esto? ¿Acaso
los cielos mismos no ordenan estas cosas, de lo contrario no podrían suceder?
¡Qué mundo
tan miserable! ¿Quién se tomaría la molestia de hacer fortuna en él, cuando no
sabe cuánto tiempo podrá conservarla, para los miles de villanos y burros que
tienen la administración de los ferrocarriles y los barcos de vapor, y de
innumerables otras cosas vitales en el mundo? Si me hicieran dictador en
Norteamérica por un tiempo, los colgaría, los descuartizaría, los freiría, los
asaría y los herviría, los guisaría, los asaría a la parrilla y los destriparía
como si fueran patas de pavo, los sinvergüenzas de los fogoneros; los pondría a
trabajar como fogoneros en el Tártaro. ¡Lo haría!
¡Grandes
mejoras de la época! ¡Cómo! ¡Llamar mejora a la facilitación de la muerte y el
asesinato! ¿Quién quiere viajar tan rápido? Mi abuelo no quería, y no era
ningún tonto. ¡Escuchad! Ahí viene de nuevo ese viejo dragón, ese gigantesco
tábano de Moloch... ¡resopla! ¡Soplo! ¡Grita!... ¡Ahí viene, recto y encorvado
por estos bosques primaverales, como el cólera asiático galopando sobre un
camello! ¡A un lado! Ahí viene, el asesino con título, el monopolizador de la
muerte, juez, jurado y verdugo, todos juntos, cuyas víctimas mueren siempre sin
el beneficio del clero. Durante doscientas cincuenta millas ese demonio de
hierro recorre la tierra gritando: «¡Más! ¡Más! ¡Más!». ¡Ojalá cincuenta
montañas conspiradoras cayeran sobre él! y, ya que estaban en ello, también
querían caer encima de ese demonio más pequeño y amenazador, mi acreedor, que
me asusta más que cualquier locomotora, un bribón de mandíbula ancha, que
parece correr sobre las vías del tren también, y me acosa incluso los domingos,
todo el camino a la iglesia y de regreso, y viene y se sienta en el mismo banco
que yo, y pretendiendo ser cortés y entregarme el libro de oraciones abierto en
el lugar correcto, mete su molesto billete bajo mi nariz en medio de mis
devociones, y así se mete entre mí y la salvación; porque ¿cómo puede uno
mantener la calma en tales ocasiones?
No puedo
pagar a este hombre horrible, y sin embargo dicen que nunca ha habido tanto
dinero como ahora, que hay una medicina en el mercado, pero que me culpen si puedo
conseguirla, aunque nunca ha habido un enfermo que necesite más esa clase
particular de medicina. Es mentira, el dinero no es suficiente, tóquenme el
bolsillo. ¡Ja! Aquí hay un polvo que iba a enviar al bebé enfermo de aquella
casucha, donde vive el zanjero irlandés. Ese bebé tiene escarlatina. Dicen que
el sarampión también está muy extendido en el país, y la varioloide y la
varicela, y que es malo para los niños que están saliendo los dientes. Y
después de todo, supongo que muchos de los pobres pequeños, después de pasar
por todos estos problemas, se quedan cortos, y así tuvieron sarampión, paperas,
crup, escarlatina, varicela, cólera morbus, mal de verano y todo lo demás, ¡en
vano! ¡Ah! Tengo un dolor punzante en el hombro derecho, propio del reumatismo.
Lo sufrí una noche en el río Norte, cuando, en un barco abarrotado, cedí mi
litera a una señora enferma y me quedé en cubierta hasta la mañana bajo un
tiempo lluvioso. ¡Esas son las gracias que uno recibe por la caridad! ¡Punzada!
¡Disparad, reumáticos! No podríais ser más punzante si yo fuera un villano que
hubiera asesinado a la señora en lugar de ser su amigo. También tengo
dispepsia, eso me preocupa.
¡Hola!
Aquí vienen los terneros, los de dos años, recién salidos del establo para ir a
pastar, después de seis meses de alimentos fríos. ¡Qué aspecto tan miserable,
sin duda! Son el resultado de un duro invierno, eso es seguro; huesos afilados
que sobresalen como codos; todos acolchados con una sustancia extraña que se
seca en sus flancos como capas de panqueques. El pelo también está bastante
desgastado, aquí y allá; y donde no está en forma de panqueques o desgastado,
parece los lados frotados de troncos de pelo viejos y sarnosos. De hecho, no
son seis terneros de dos años, sino seis abominables troncos de pelo viejos que
deambulan por aquí en este pasto.
¡Escucha!
¡Por Júpiter, qué es eso! ¡Mira! Hasta los pelos de la barba aguzan las orejas
y se quedan mirando hacia el ondulado paisaje que hay más allá. ¡Escucha otra
vez! ¡Qué claro! ¡Qué musical! ¡Qué prolongado! ¡Qué triunfante acción de
gracias de un gallo! "¡Gloria a Dios en las alturas!" Dice esas
mismas palabras con tanta claridad como jamás lo ha hecho un gallo en este
mundo. Bueno, bueno, empecé a sentirme un poco mal otra vez. Después de todo,
no hay tanta niebla. El sol ahí afuera está empezando a aparecer; me siento más
cálido.
¡Escuchad!
¡Otra vez! ¡Jamás se ha oído en la tierra un canto de gallo tan bendito! Claro,
agudo, lleno de coraje, lleno de fuego, lleno de diversión, lleno de alegría.
Dice claramente: «¡Nunca os rindáis!». Amigos míos, es extraordinario, ¿no?
Sin darme
cuenta, descubrí que, en mi entusiasmo, me había dirigido a los terneros de dos
años, lo que demuestra que, a veces, la naturaleza de uno se traiciona de la
forma más inconsciente. ¡Qué ternero de dos años había sido yo al ponerme de
mal humor, en la cima de una colina, cuando un gallo de las tierras bajas, sin
discursos de razón y sin un centavo en el mundo, y con la muerte que le
acechaba en cualquier momento a manos de su amo hambriento, lanzó un grito como
el de un laureado que celebra la gloriosa victoria de Nueva Orleans!
¡Escuchen!
¡Ahí va otra vez! Amigos míos, ese debe ser un gallo de Shanghai; ningún gallo
nacido en China podría cantar con tan prodigiosos y exultantes cantos.
Claramente, amigos míos, un gallo de Shanghai de la raza del Emperador de
China.
Pero mis
amigos los troncos de pelo, bastante alarmados al fin por tonos tan
clamorosamente victoriosos, ahora estaban corriendo, con sus colas revoloteando
en el aire y haciendo cabriolas con sus patas en un estilo bastante torpe,
evidenciando suficientemente que no las habían agitado libremente durante los
últimos seis meses.
¡Escuchad!
¡Otra vez! ¿De quién es ese gallo? ¿Quién puede permitirse en esta región comprar
un Shanghai tan extraordinario? ¡Dios mío, me hace hervir la sangre! Me siento
salvaje. ¿Qué? ¿Saltar sobre este viejo tronco podrido para agitar los codos y
cacarear también? Y ahora mismo, en medio de una triste depresión. Y todo esto
con el simple canto de un gallo. ¡Un gallo maravilloso! Pero suave; este tipo
ahora cacarea con más fuerza; pero es sólo por la mañana; veamos cómo cacarea
hacia el mediodía y hacia el anochecer. Ahora que lo pienso, los gallos
cacarean con más fuerza al principio del día. Después de todo, su coraje no
dura. Sí, sí; incluso los gallos tienen que sucumbir al hechizo universal de la
tribulación: jubilosos al principio, pero deprimidos al final.
. . .
"De las bellas mañanas,
Nosotros,
hermosos gallos lujuriosos, comenzamos nuestros cantos de alegría;
Pero
cuando llega la víspera no cantamos tanto,
Porque
entonces viene el desaliento y la locura."
El poeta
tenía en mente precisamente esta Shanghai cuando escribió esto. Pero deténgase.
¡Ahí suena de nuevo, diez veces más rica, más plena, más larga, más
estrepitosamente exultante que antes! De hecho, esa campana debería ser
retirada y poner esta Shanghai en su lugar. Un cuervo así alegraría todo
Londres, desde Mile-End (que no tiene fin) hasta Primrose Hill (donde no hay
prímulas), y dispersaría la niebla.
Bueno,
tengo hambre para desayunar esta mañana, aunque no lo haya hecho desde hace una
semana. Pensaba tomar sólo té y tostadas, pero tomaré café y huevos... no,
cerveza negra y un bistec. Quiero algo sustancioso. Ah, ahí viene el tren:
vagones blancos, que destellan entre los árboles como una veta de plata. ¡Con
qué alegría gorjea la tubería de vapor! Los pasajeros están alegres. Agitan un
pañuelo: bajan a la ciudad a comer ostras, ver a sus amigos y pasarse por el
circo. Miren la niebla allá; qué suaves rizos y ondulaciones rodean las
colinas, y el sol tejiendo sus rayos entre ellas. Vean el humo azul del pueblo,
como el tejadillo azul sobre un lecho nupcial. Qué brillante se ve el campo
allí donde el río desbordó los prados. La hierba vieja tiene que ceder ante la
nueva. Bueno, me siento mejor por este paseo. Ahora, a casa, y me voy a comer
ese bistec y a abrir esa botella de cerveza negra. Cuando me haya bebido ese
litro de cerveza negra, me sentiré tan gordo como Sansón. Ahora que lo pienso,
puede que ese idiota me llame. Iré al bosque y me armaré un garrote. Lo
apalearé, por Júpiter, si me mata hoy.
¡Escucha!
Ahí va Shangai otra vez. Shangai dice: "¡Bravo!" Shangai dice:
"¡A porrazo!"
¡Oh, gallo
valiente!
Me sentí
de un humor extraño toda la mañana. El burro llamó a eso de las once. Le pedí
al muchacho Jake que lo mandara arriba. Estaba leyendo Tristram Shandy y no
podía bajar dadas las circunstancias. El flaco granjero (¡un flaco granjero,
además, imagínenselo!) entró y me encontró sentado en un sillón, con los pies
sobre la mesa, la segunda botella de cerveza negra a mano y el libro bajo la
vista.
—Siéntate
—dije—, terminaré este capítulo y luego te atenderé. ¡Qué lindo día! ¡Ja, ja!
¡Qué lindo chiste sobre mi tío Toby y la viuda Wadman! ¡Ja, ja, ja! Déjame
leerte esto.
"No
tengo tiempo; tengo que hacer mis tareas del mediodía".
"¡Al
diablo con tus tareas!" dije.
"No
dejes tu tabaco viejo por aquí o te echaré."
"¡Señor!"
"Déjame
leerte esto sobre la viuda Wadman. La viuda Wadman dijo..."
"Aquí
está mi cuenta, señor."
—Muy bien.
¡Solo tienes que darle la vuelta, por favor! Ya es hora de fumar. ¡Y, por
favor, pásame un carbón del hogar de allí!
—¡Mi
factura, señor! —dijo el granuja, palideciendo de rabia y asombro ante mi
actitud poco habitual (antes siempre lo esquivaba con el rostro pálido), pero
demasiado prudente todavía para revelar la magnitud de su asombro—. Mi factura,
señor —y me la señaló con rigidez.
—Amigo mío
—dije—, ¡qué mañana tan encantadora! ¡Qué hermoso se ve el campo! Por favor,
¿has oído el extraordinario canto del gallo esta mañana? ¡Toma un vaso de mi
cerveza negra!
"¿Tuyo?
¡Primero paga tus deudas antes de ofrecerle a la gente tu cerveza negra!"
—Entonces,
¿piensas que, hablando con propiedad, no tengo cerveza negra? —dije,
levantándome deliberadamente—. Te desengañaré. Te mostraré cerveza negra de una
marca superior a la de Barclay y Perkins.
Sin más
dilación, agarré a aquel insolente pardo por la holgura de su abrigo (y, siendo
un desgraciado flaco y de vientre de sábalo, tenía bastante holgura), lo agarré
de esa manera, lo até con un nudo marinero y, metiendo la visera entre sus
dientes, lo introduje en el campo abierto que se extendía alrededor de mi lugar
de residencia.
—Jake
—dije—, encontrarás un saco de patatas azules tirado debajo del cobertizo.
Arrástralo hasta aquí y tira a ese pobre que me ha estado pidiendo limosna y sé
que sabe trabajar, pero es un holgazán. ¡Tíralo lejos, Jake!
¡Benditas
sean mis estrellas, qué cuervo! Shanghai lanzó un paganismo y un laudamus tan
perfectos, un toque de trompeta de triunfo tal, que mi alma casi resopló dentro
de mí. ¡Duns! ¡Podría haber luchado contra un ejército de ellos! ¡Es evidente
que Shanghai opinaba que los duns sólo venían al mundo para ser pateados,
ahorcados, magullados, golpeados, estrangulados, apaleados, martillados,
ahogados, apaleados!
Al
regresar a casa, cuando la exultación de mi victoria sobre el pardo se había
calmado un poco, me puse a meditar sobre el misterioso Shanghai. No tenía idea
de que lo oiría tan cerca de mi casa. Me pregunté desde el patio de qué rico
caballero graznaba. Tampoco había cortado sus graznidos tan fácilmente como yo
había supuesto que lo haría. Este Shanghai graznaba hasta el mediodía, por lo
menos. ¿Seguiría graznando todo el día? Decidí aprender. Nuevamente subí la
colina. Todo el país estaba ahora bañado por una alegre luz solar. El cálido
verdor estallaba a mi alrededor. Los caballos estaban en el campo. Los pájaros,
recién llegados del sur, cantaban alegremente en el aire. Incluso los cuervos
graznaban con cierta unción y parecían un tono o dos menos negros de lo
habitual.
¡Escuchad!
¡Ahí va el gallo! ¿Cómo describiré el canto del Shanghai al mediodía? Su canto
al amanecer era un susurro para él. Era el canto más fuerte, más largo y más
extrañamente musical que jamás haya asombrado al hombre mortal. Había oído
muchos cantos de gallos antes, y muchos hermosos; pero éste, tan suave y como
una flauta en su clamor, tan dueño de sí mismo en su arrebato de exaltación,
tan vasto, ascendente, hinchado, elevado, como si brotara de una garganta de
oro, arrojado muy hacia atrás. No sonaba como el canto tonto y vanidoso de
algún gallo joven de segundo año, que no conocía el mundo y comenzaba la vida
con un espíritu audaz y alegre, porque ignoraba miserablemente lo que podría
estar por venir. Era el canto de un gallo que cantaba no sin consejo; el canto
de un gallo que sabía una cosa o dos; El canto de un gallo que había luchado
contra el mundo y había obtenido lo mejor de él y estaba decidido a cantar,
aunque la tierra se agitara y los cielos cayeran. Era un canto sabio; un canto
invencible; un canto filosófico; un canto de todos los cantos.
Regresé a
casa una vez más lleno de ánimos revigorizados, con una especie de sentimiento
de valentía. Pensé en mis deudas y otros problemas, en los desafortunados
levantamientos de los pobres pueblos oprimidos en el extranjero, en los
accidentes de ferrocarril y de barco de vapor, e incluso en la pérdida de mi
querido amigo, con un arrebato de desafío sereno y bondadoso que me asombró.
Sentí que podía encontrarme con la Muerte, invitarla a cenar y brindar con ella
en las Catacumbas, en un puro desbordamiento de confianza en mí mismo y una
sensación de seguridad universal.
Al atardecer
volví a subir a la colina para ver si, en efecto, el glorioso gallo estaría
dispuesto a dar caza desde la salida del sol hasta su puesta. ¡Hablando de
vísperas o de toque de queda! El canto vespertino del gallo salió de su
poderosa garganta por toda la tierra y la habitó, como Jerjes desde el este con
su ejército de dos alas. Fue milagroso. ¡Bendito sea, qué canto! El gallo fue a
descansar esa noche, tenlo por seguro, victorioso durante todo el día y legando
los ecos de sus mil cantos a la noche.
Después de
un sueño reparador y profundo, desacostumbrado a dormir, me levanté temprano,
sintiéndome como un carro ligero, elíptico, ligero, boyante como la nariz de un
esturión, y, como un balón de fútbol, subí la colina a saltos. ¡Escucha!
Shanghai se me adelantó. El pájaro madrugador que atrapa al gusano, cantando
como una corneta accionada por un motor, vigoroso, fuerte, todo júbilo. Desde
las dispersas casas de campo, una multitud de otros gallos cantaban y se
respondían entre sí. Pero eran como flautas al trombón. Shanghai irrumpía de
repente y abrumaba a todos los cantos con su único y dominante toque. Parecía
no tener nada que ver con ninguna otra preocupación. No respondía a ningún otro
canto, sino que cantaba solo, por su cuenta, en solitario desprecio e
independencia.
¡Oh,
valiente gallo! ¡Oh, noble Shanghai! ¡Oh, pájaro ofrecido con justicia por el
invencible Sócrates, en testimonio de su victoria final sobre la vida!
"Por
mi vida", pensé, "en este bendito día iré a buscar a Shanghai y lo
compraré, aunque tenga que hipotecar otra vez mi tierra".
Escuché
atentamente, tratando de distinguir de qué dirección venía el cuervo. Pero se
llenó de tal manera, se llenó de tal manera, y llenó de tal manera el aire, que
fue imposible decir de qué punto preciso provenía el júbilo. Todo lo que pude
determinar fue esto: el cuervo venía del este, y no del oeste. Entonces pensé
en mí mismo a qué distancia podría oírse el canto de un gallo. En este país
tranquilo, encerrado, además, por montañas, los sonidos eran audibles a grandes
distancias. Además, las ondulaciones del terreno, los bordes de las montañas
que se unían a las colinas ondulantes y al valle de abajo, producían extraños
ecos, reverberaciones, multiplicaciones y acumulaciones de resonancia, muy
notables de escuchar y muy desconcertantes de pensar. ¿Dónde se escondía este
valiente Shanghai, este pájaro del alegre Sócrates, el gallo de pelea griego
que murió impertérrito? ¿Dónde se escondía? Oh, noble gallo, ¿dónde estás?
¡Canta una vez más, mi gallo enano! ¡Mi príncipe, mi imperial Shangai! ¡Mi
pájaro del emperador de China! ¡Hermano del sol! ¡Primo del gran Júpiter!
¿Dónde estás? ¡Un cuervo más y dime tu número!
¡Escuchad!
Como una orquesta llena de gallos de todas las naciones, estalló el canto. Pero
¿de dónde? Allí está; pero ¿de dónde? No se podía saber más allá de que venía
del este.
Después
del desayuno, tomé mi bastón y me alejé por la carretera. Había muchos asientos
de caballeros en el país vecino, y no me cabía duda de que algunos de estos
opulentos caballeros habían invertido un billete de cien dólares en algún
Shanghai real recientemente importado en el barco Trade Wind, o el barco White
Squall, o el barco Sovereign of the Seas; porque tenía que haber sido un barco
valiente con un nombre valiente el que llevaba la fortuna de un gallo tan
valiente. Decidí recorrer todo el país y encontrar a ese noble extranjero; pero
pensé que no estaría mal preguntar por el camino en las casas más humildes si,
por ventura, habían oído hablar de un Shanghai recientemente importado que
perteneciera a algún caballero colono de la ciudad; porque era evidente que
ningún granjero pobre, ningún hombre pobre de ninguna clase, podría poseer un
trofeo oriental como una Gran Campana de San Pablo colgando de la garganta de
un gallo.
Me
encontré con un anciano arando en un campo cerca de la valla del camino.
"Amigo
mío, ¿has oído últimamente un canto de gallo extraordinario?"
—Bueno,
bueno —dijo arrastrando las palabras—, no sé... La viuda Crowfoot tiene un
gallo... y el escudero Squaretoes tiene un gallo... y yo tengo un gallo, y
todos ellos cantan. Pero no conozco a ninguno de ellos que cante de manera
extraordinaria.
—Buenos
días —dije brevemente—. Es evidente que no has oído el canto del gallo del
Emperador de China.
En ese
momento me encontré con otro anciano que estaba reparando una valla de madera
vieja y destartalada. Los raíles estaban podridos y a cada movimiento de la
mano del anciano se desmoronaban y se convertían en ocre amarillo. Era mucho
mejor que dejara la valla en paz o que se comprara unos nuevos. Y aquí debo
decir que una de las causas del triste hecho de que la idiotez prevalezca más
entre los granjeros que en cualquier otra clase de personas es que se dedican a
reparar vallas de madera podridas en un clima primaveral cálido y relajante. La
empresa es inútil, laboriosa, inútil. Es una empresa que rompe el corazón.
Enormes esfuerzos desperdiciados en vanidad. ¿Cómo se puede hacer que vallas de
madera podridas se mantengan en pie sobre sus pasadores podridos? ¿Con qué
magia se puede poner brea en ramas que han permanecido congeladas y cocidas
durante sesenta inviernos y veranos consecutivos? Esto es, este miserable
intento de reparar vallas ferroviarias podridas con sus propios rieles
podridos, lo que lleva a muchos agricultores al asilo.
En el
rostro del anciano en cuestión se notaba claramente una incipiente idiotez,
pues a sesenta varas de distancia se extendía una de las vallas de Virginia más
tristes y descorazonadoras que he visto en mi vida. En un campo, detrás, había
una manada de novillos jóvenes, poseídos como por demonios, que continuamente
chocaban contra esa vieja valla abandonada y la rompían aquí y allá, lo que
hacía que el anciano dejara caer su trabajo y los persiguiera hasta que
volvieran a entrar en los límites. Los perseguía con un trozo de riel tan
grande como la viga de Goliat, pero tan ligero como el corcho. Al primer
movimiento, se desmenuzaba hasta convertirse en polvo.
—Amigo mío
—dije dirigiéndome a aquel triste mortal—, ¿has oído últimamente un canto de
gallo extraordinario?
Hubiera
podido preguntarle si había oído el tictac de la muerte. Me miró fijamente con
una mirada larga, desconcertada, triste e inefable, y sin responder reanudó su
desdichada labor.
¡Qué
tonto, pensé, haberle preguntado a una criatura tan antipática y desapacible
sobre un gallo alegre!
Seguí
caminando. Había descendido ya la zona alta donde se encontraba mi casa y, como
estaba en una zona baja, no podía oír el graznido del Shanghai, que sin duda me
sobrepasaba por allí. Además, el Shanghai podía estar almorzando maíz y avena o
echando una siesta, y eso interrumpía su júbilo por un rato.
Por fin,
me encontré cabalgando por el camino con un caballero corpulento, o mejor
dicho, un caballero delgado, de gran riqueza, que recientemente había comprado
unos acres nobles y se había construido una mansión noble, con un hermoso
gallinero anexo, cuya fama se extendió por todo el país. Pensé: «Aquí está el
dueño del Shanghai».
"Señor",
dije, "disculpe, pero soy compatriota suyo y quisiera preguntarle si tiene
algún Shanghai".
—Oh, sí;
tengo diez Shanghais.
—¡Diez!
—exclamé asombrado—. ¿Y todos cantan?
"Con
mucha fuerza; cada alma de ellos; no tendría un gallo que no cantara".
"¿Volverás
y me mostrarás esos Shanghais?"
"Con
mucho gusto. Estoy orgulloso de ellos. Me costaron, en total, seiscientos
dólares".
Mientras
caminaba al lado de su caballo, me preguntaba si acaso no había confundido los
graznidos armoniosamente combinados de diez Shanghais en un escuadrón, con el
graznido sobrenatural de un solo Shanghai.
"Señor",
dije, "¿hay alguno de sus Shanghais que supere a todos los demás en vigor,
musicalidad y efectos inspiradores de su canto?"
"Creo
que cantan de forma muy parecida", respondió cortésmente. "En
realidad no sé si podría distinguirlos".
Empecé a
pensar que, después de todo, mi noble gallo no podía estar en posesión de este
rico caballero. Sin embargo, entramos en su corral y vimos sus Shanghais.
Permítame decir que hasta entonces nunca había visto esta especie de aves
importadas. Había oído que se pagaban precios enormes por ellas y también que
eran de un tamaño enorme, y de alguna manera me había imaginado que debían ser
de una belleza y un brillo proporcionales tanto al tamaño como al precio. Cuál
no fue mi sorpresa, entonces, al ver diez monstruos de color zanahoria, sin la
menor pretensión de refulgencia de plumaje. Inmediatamente determiné que mi
gallo real no estaba entre ellos, ni tampoco podía ser un Shanghai en absoluto,
si estas gigantescas aves de horca eran buenos ejemplares del verdadero
Shanghai.
Caminé
todo el día, comí y descansé en una granja, inspeccioné varios gallineros,
interrogué a varios dueños de aves, escuché varios cuervos, pero no descubrí al
misterioso gallo. De hecho, había vagado tan lejos y tan tortuosamente que no
pude oír su canto. Empecé a sospechar que este gallo era un simple visitante en
el campo, que había tomado el tren de las once en punto hacia el sur y ahora
estaba cantando y alborozando en algún lugar de las verdes orillas del estrecho
de Long Island.
Pero a la
mañana siguiente volví a oír la explosión inspiradora, volví a sentir que la
sangre se me ataba en las venas, volví a sentirme superior a todos los males de
la vida, volví a sentir ganas de echar a mi burro de casa. Pero, disgustado por
la recepción que le dieron en su última visita, el burro se quedó a un lado,
sin duda de mal humor. ¡Qué tonto era aquel que se tomaba en serio una broma
inofensiva!
Pasaron
varios días, durante los cuales hice diversas excursiones por los alrededores,
pero en vano busqué al gallo. Sin embargo, lo oía desde la colina, y a veces
desde la casa, y a veces en el silencio de la noche. Si a veces me sumía en mis
tristes aflicciones al oír el alegre y desafiante canto del cuervo, también mi
alma se volvía como un gallo, batía las alas, echaba hacia atrás la garganta y
lanzaba un alegre desafío a todo el mundo de las desgracias.
Por fin,
después de algunas semanas, me vi en la necesidad de hipotecar otra vez mi
propiedad para pagar ciertas deudas, entre ellas la que tenía con el patán, que
hacía poco había iniciado un proceso civil contra mí. La forma en que se
notificó el proceso fue de lo más insultante. En una habitación privada, yo
había estado disfrutando de una botella de cerveza negra de Filadelfia, un poco
de queso Herkimer y un panecillo en la taberna del pueblo, y después de
informar al propietario, que era amigo mío, de que saldaría cuentas con él
cuando recibiera mi siguiente pago, me dirigí al perchero donde había colgado
mi sombrero en el bar para coger un puro selecto que había dejado en el
vestíbulo, cuando ¡he aquí! encontré el proceso civil envolviendo el puro.
Cuando desenrollé el puro, desenrollé el proceso civil, y el policía que estaba
a mi lado soltó, con la lengua gruesa, "¡Toma nota!" y añadió, en un
susurro: "¡Póntelo en tu pipa y fúmatelo!".
Me volví
rápidamente hacia los caballeros que estaban allí presentes en ese momento y
les dije: "Caballeros, ¿es esta una forma honorable de notificar un
proceso civil? ¡Miren!"
Todos
opinaban que era un acto sumamente inelegante por parte de un alguacil
aprovecharse de que un caballero estaba comiendo queso y cerveza negra para ser
tan descortés como para deslizarle un proceso civil en el sombrero. Era poco
generoso y cruel, porque el impacto repentino de la comida, justo después del
almuerzo, perjudicaría la digestión adecuada del queso, que, según se dice, no
es tan fácil de digerir como el manjar blanco.
Al llegar
a casa, leí el proceso y sentí una punzada de melancolía. ¡Qué mundo tan duro!
¡Qué mundo tan duro! Aquí estoy, tan buen tipo como jamás ha existido:
hospitalario, de corazón abierto, generoso hasta el extremo; y el destino me
prohíbe que tenga la fortuna de bendecir al país con mi generosidad. Es más,
mientras muchos cascarrabias tacaños nadan en oro, yo, con mi noble corazón,
¡tengo que presentar procesos civiles contra mí! Bajé la cabeza y me sentí
desamparado, injustamente tratado, maltratado, poco apreciado; en resumen,
miserable.
¡Escuchad!
¡Como un clarín! Sí, como un trueno acompañado de campanas, llegó el cuervo
glorioso y desafiante. ¡Oh dioses, cómo me hizo levantar de nuevo! ¡Sobre mis
patas! ¡Sí, sobre zancos!
¡Oh, noble
gallo!
Tan claro
como un gallo podía hablar, dijo: "Dejad que el mundo y todo lo que hay a
bordo se vayan al diablo. ¡Sed alegres y no digáis nunca morir! ¿Qué es el
mundo comparado con vosotros? ¿Qué es, en cualquier caso, sino un trozo de
barro? ¡Sed alegres!"
¡Oh, noble
gallo!
"Pero
mi querido y glorioso gallo", reflexioné después de pensarlo mejor,
"no es tan fácil mandar este mundo al carajo; no es tan fácil ser alegre
con procesos civiles en el sombrero o en la mano".
¡Escuchen!
El cuervo volvió a gritar. Con la claridad que podía tener un gallo, dijo:
"¡Al diablo con el proceso y con el tipo que lo envió! Si no tienen
tierras ni dinero, vayan y apaleen al tipo y díganle que nunca pensaron en
pagarle. ¡Sean alegres!"
Así fue
como, gracias a las insistentes insinuaciones del gallo, llegué a hipotecar mi
patrimonio; pagué todas mis deudas fundiéndolas en ese único título e hipoteca.
Así, más tranquilo, reanudé mi búsqueda del noble gallo. Pero fue en vano,
aunque lo oía todos los días. Empecé a pensar que había algún tipo de engaño en
ese misterioso objeto: algún maravilloso ventrílocuo rondaba por mis graneros,
o por mi sótano, o por mi tejado, y estaba dispuesto a hacer travesuras
alegres. Pero no, ¿qué ventrílocuo podría cantar con un canto tan heroico y
celestial?
Por fin,
una mañana, vino a verme un hombre singular que había aserrado y partido mi
leña en marzo (unas treinta y cinco cuerdas) y ahora venía a cobrar su paga.
Era un hombre singular, digo yo. Era alto y delgado, con una cara alargada y
triste, pero de algún modo una mirada alegre latente, que ofrecía el contraste
más extraño. Su aire parecía serio, pero no deprimido. Llevaba un abrigo largo,
gris y raído, y un gran sombrero maltrecho. Este hombre había aserrado mi leña
a una cuerda. Se quedaba de pie aserrando todo el día bajo una tormenta de
nieve torrencial, y nunca pestañeaba. Nunca hablaba a menos que le hablaran. Se
limitaba a serrar. Serraba, serraba, serraba... nieve, nieve, nieve. La sierra
y la nieve iban juntas como dos cosas naturales. El primer día que este hombre
vino, trajo su comida consigo y se ofreció a comerla sentado sobre su ciervo en
medio de la tormenta de nieve. Desde mi ventana, donde estaba leyendo la
Anatomía de la melancolía de Burton, lo vi en pleno acto. Salí corriendo a la
calle con la cabeza descubierta. «¡Dios mío!», exclamé. ¿Qué estás haciendo?
¡Entra! ¡Ésta es tu cena!
Tenía un
trozo de pan duro y otro trozo de carne salada, envueltos en un periódico
húmedo, y se los tragó derritiéndose un puñado de nieve fresca en la boca.
Llevé a este hombre imprudente a casa, lo puse junto al fuego, le di un plato
de cerdo caliente y frijoles y una jarra de sidra.
—Ahora
—dije—, no traigas aquí tu comida húmeda. Trabajas por turnos, sin duda, pero
te daré de comer a pesar de todo.
Me expresó
su agradecimiento de un modo tranquilo, orgulloso, pero no desagradecido, y
despachó su comida con satisfacción, tanto para él como para mí. Me produjo
placer ver que bebía su jarra de sidra como un hombre. Lo honré. Cuando me
dirigí a él en plan de negocios en su corral, lo hice de un modo cautelosamente
respetuoso y deferente. Interesado en su aspecto singular, impresionado por su
asombrosa intensidad de aplicación en la sierra —una ocupación sumamente
fastidiosa y desagradable para la mayoría de las personas—, a menudo traté de
averiguar quién era, qué clase de vida llevaba, dónde había nacido, etc. Pero
él se mantuvo callado. Venía a serrar mi leña y a comer mis cenas —si yo
decidía ofrecerlas—, pero no a parlotear. Al principio, me molestó un poco su
silencio hosco en esas circunstancias. Pero pensándolo mejor, lo honré aún más.
Aumenté el respeto y la deferencia en mi trato con él. Llegué a la conclusión
de que este hombre había pasado por momentos difíciles, que había tenido muchos
roces en el mundo, que tenía un carácter solemne, que tenía la mentalidad de
Salomón, que vivía con calma, decoro y moderación, y que, aunque era un hombre
muy pobre, era, no obstante, muy respetable. A veces imaginaba que incluso
podía ser un anciano o diácono de alguna pequeña iglesia rural. Pensé que no
sería un mal plan presentar a este excelente hombre a la presidencia de los
Estados Unidos. Sería un gran reformador de los abusos.
Su nombre
era Merrymusk. A menudo había pensado en lo alegre que era ese nombre para un
ser tan poco alegre. Pregunté a la gente si conocían a Merrymusk, pero pasó algún
tiempo antes de que supiera mucho sobre él. Parecía que era de Maryland de
nacimiento, que había vivido mucho tiempo en los alrededores; un hombre
errante; hasta hace unos diez años, un hombre despilfarrador, aunque
perfectamente inocente de cualquier crimen; un hombre que trabajaba duro
durante un mes con sorprendente sobriedad y luego se gastaba todo su salario en
una noche desenfrenada. En su juventud había sido marinero y se escapó de su
barco en Batavia, donde cogió la fiebre y estuvo a punto de morir. Pero se
recuperó, se embarcó de nuevo, desembarcó en casa, encontró a todos sus amigos
muertos y se dirigió al interior del norte, donde se había quedado desde
entonces. Nueve años antes se había casado y ahora tenía cuatro hijos. Su
esposa estaba completamente inválida; un niño tenía hinchazón blanca y los
demás estaban raquíticos. Él y su familia vivían en una chabola en una zona
solitaria y desolada cerca de la vía del tren, donde pasaba cerca de la base de
la montaña. Había comprado una vaca hermosa para tener suficiente leche
saludable para sus hijos; pero la vaca murió durante el parto y no podía
permitirse comprar otra. Aun así, su familia nunca sufrió por falta de comida.
Él trabajaba duro y se la llevaba.
Ahora
bien, como dije antes, después de haber aserrado mi madera hacía mucho tiempo,
este Merrymusk vino a cobrar su paga.
"Amigo
mío", dije, "¿conoces algún caballero por aquí que tenga un gallo
extraordinario?"
El brillo
brilló con toda claridad en los ojos del carpintero.
"No
conozco ningún caballero", respondió, "que tenga lo que bien podría
llamarse una polla extraordinaria".
"Oh",
pensé, "este Merrymusk no es el hombre indicado para ilustrarme. Me temo
que nunca descubriré a este gallo extraordinario".
Como no
tenía el cambio completo para pagarle a Merrymusk, le di lo que le
correspondía, lo más cerca que pude, y le dije que en uno o dos días daría un
paseo y visitaría su casa, y le entregaría el resto. Así pues, una hermosa
mañana salí a hacer el recado. Me costó mucho encontrar el mejor camino hacia
la choza. Nadie parecía saber dónde estaba exactamente. Se encontraba en una
parte muy solitaria del país, una montaña densamente arbolada a un lado (que
llamo Montaña de Octubre, por su aspecto de banderas en ese mes), y un pantano
espeso al otro; el ferrocarril atravesaba el pantano. El ferrocarril lo
atravesaba en línea recta; muchas veces al día atormentaba a la miserable choza
con la vista de toda la belleza, el rango, la moda, la salud, los baúles, la
plata y el oro, los artículos secos y comestibles, las novias y los novios, las
esposas y los maridos felices, pasando volando por la puerta solitaria, sin
tiempo para detenerse, ¡flash! Aquí están... ¡y allí se van!, desapareciendo de
la vista por ambos extremos, como si esa parte del mundo hubiera sido hecha
sólo para volar sobre ella y no para posarse en ella. Y esto era todo lo que la
gente llama vida.
Aunque
algo desconcertado, sabía la dirección aproximada en la que se encontraba la
choza, y seguí caminando. A medida que avanzaba, me sorprendí al oír el
misterioso canto del gallo cada vez con mayor claridad. ¿Es posible, pensé, que
un caballero que posea una casa en Shanghai pueda vivir en una región tan
solitaria y lúgubre? Cada vez más fuerte, cada vez más cerca, sonaba el
glorioso y desafiante clarín. Aunque de alguna manera me haya desviado del
camino que lleva a mi aserrador de madera, me dije a mí mismo, sin embargo,
gracias a Dios, parece que estoy en camino hacia ese extraordinario gallo.
Estaba encantado con este auspicioso accidente. Seguí viajando, mientras a
intervalos el canto sonaba de la manera más invitadora, alegre y soberbia; y el
último canto estaba cada vez más cerca que el anterior. Por fin, emergiendo de
un matorral de saúcos, justo delante de mí vi la criatura más resplandeciente
que jamás haya bendecido la vista del hombre.
Un gallo,
más parecido a un águila real que a un gallo. Un gallo, más parecido a un
mariscal de campo que a un gallo. Un gallo, más parecido a Lord Nelson con
todos sus brillantes brazos, de pie en el alcázar del Vanguard, yendo a la
batalla, que a un gallo. Un gallo, más parecido al emperador Carlomagno con sus
ropas en Aquisgrán, que a un gallo.
¡Qué
gallo!
Era de un
tamaño altivo y se erguía altivamente sobre sus altivas piernas. Sus colores
eran rojo, dorado y blanco. El rojo aparecía en su cresta, que era una cresta
poderosa y simétrica, como el casco de Héctor, tal como se delineaba en los
escudos antiguos. Su plumaje era níveo, con trazos dorados. Caminaba delante de
la cabaña, como un noble del reino; su cresta se alzaba, su pecho se erguía,
sus atavíos bordados brillaban a la luz. Su paso era maravilloso. Parecía un
rey oriental en alguna magnífica ópera italiana.
Merrymusk
avanzó desde la puerta.
—¿No es
ese el señor Beneventano?
"¡Señor!"
—Es el
gallo —dije un poco avergonzado. La verdad era que mi entusiasmo me había
llevado a cometer una inadvertencia bastante tonta. Había hecho una alusión un
tanto erudita en presencia de un hombre ignorante. Por consiguiente, al
descubrirla por su honesta mirada, me sentí tonto, pero me salí con la mía
declarando que era el gallo.
En el
otoño anterior había estado en la ciudad y había asistido por casualidad a una
representación de la ópera italiana. En esa ópera figuraba, en un papel de rey,
un tal señor Beneventano, un hombre alto e imponente, vestido con ricas
vestiduras, como si fuera un plumaje, y con un paso majestuoso, desdeñoso y
notable. El señor Beneventano parecía a punto de caerse hacia atrás con
excesiva altivez. Y, a pesar de todo, el orgulloso paso del gallo parecía el
mismo paso escénico del señor Beneventano.
¡Escucha!
De pronto, el gallo se detuvo, levantó la cabeza aún más, erizó sus plumas,
pareció inspirado y emitió un vigoroso canto. La Montaña de Octubre lo repitió;
otras montañas lo devolvieron; otras más lo rebotaron; invadió el campo
circundante. Ahora percibí claramente cómo había sido que había oído por
casualidad el sonido alentador en mi colina distante.
"¡Dios
mío! ¿Eres el dueño del gallo? ¿Es tuyo ese gallo?"
—¡Es mi
polla! —dijo Merrymusk, mirando con picardía y regocijo por el rabillo de su
largo y solemne rostro.
"¿Dónde
lo conseguiste?"
"Se
me rompió la cáscara aquí. Lo levanté."
"¿Tú?"
¿Oyes?
Otro cuervo. Podría haber despertado los fantasmas de todos los pinos y cicutas
que se habían talado en esa región. ¡Qué gallo maravilloso! Después de cantar,
siguió caminando, rodeado de un grupo de gallinas que lo admiraban.
—¿Qué
aceptaría usted por el señor Beneventano?
"¿Señor?"
—Ese gallo
mágico... ¿qué tomarías por él?
"No
lo venderé."
"Te
daré cincuenta dólares."
"¡Bah!"
"¡Ciento!"
"¡Push!"
"¡Quinientos!"
"¡Bah!"
"Y tú
eres un hombre pobre."
—No;
¿acaso no soy el dueño de ese gallo y no he rechazado quinientos dólares por
él?
—Es cierto
—dije, pensativo—. Es un hecho. ¿No lo venderás, entonces?
"No."
"¿Se
lo darás?"
"No."
—Entonces,
¿lo conservarás? —grité furioso.
"Sí."
Me quedé
un rato admirando al gallo y maravillándome del hombre. Al final sentí una
admiración redoblada por uno y una deferencia redoblada por el otro.
"¿No
quieres intervenir?" dijo Merrymusk.
—Pero ¿no
convenceremos al gallo para que se una a nosotros? —dije.
—Sí.
¡Trompeta! ¡Aquí, muchacho! ¡Aquí!
El gallo
se dio la vuelta y se acercó a Merrymusk.
"¡Venir!"
El gallo
nos siguió hasta la choza.
"¡Cuervo!"
El techo
se sacudió.
¡Oh, noble
gallo!
Me volví
en silencio hacia mi anfitrión. Estaba sentado sobre un arcón viejo y
maltratado, con su viejo abrigo gris maltratado, con parches en las rodillas y
los codos, y un sombrero deplorablemente abollado. Miré alrededor de la
habitación. Había vigas desnudas en lo alto, pero de ellas colgaban trozos
sólidos de cecina. El suelo era de tierra, pero en un rincón había un montón de
patatas y en otro un saco de harina india. En el otro extremo del apartamento
había una manta tendida de un lado a otro, de la que salía la voz doliente de
una mujer y las voces de niños dolientes. Pero, de alguna manera, en el
doliente sonido de esas voces no parecía haber ninguna queja.
"¿La
señora Merrymusk y los niños?"
"Sí."
Miré al
gallo. Allí estaba, de pie, majestuoso, en medio de la habitación. Parecía un
noble español atrapado en un chaparrón, de pie bajo el cobertizo de algún
campesino. Había en él una extraña y sobrenatural mirada de contraste.
Irradiaba la choza; glorificaba su mezquindad. Glorificaba el pecho maltrecho,
el abrigo gris andrajoso y el sombrero abollado. Glorificaba las mismas voces
que llegaban en tonos dolientes desde detrás del biombo.
—Oh, padre
—gritó una vocecita enfermiza—, que suene de nuevo la trompeta.
—¡Cuervo!
—gritó Merrymusk.
El gallo
se puso en una postura que hizo temblar el techo.
"¿Esto
no preocupa a la señora Merrymusk y a los niños enfermos?"
"Vuelve
a cantar, Trompeta."
El techo
se sacudió.
—Entonces,
¿no les molesta?
- ¿No les
oíste pedirlo?
—¿Cómo es
que a tu familia enferma le gusta este canto? —dije—. El gallo es un gallo
magnífico, con una voz magnífica, pero supongo que no es exactamente el tipo de
gallo que se canta en una habitación de enfermo. ¿De verdad les gusta?
"¿No
te gusta? ¿No te hace bien? ¿No te inspira? ¿No te da valor? ¿Te da fuerzas
para luchar contra la desesperación?"
—Todo
cierto —dije quitándome el sombrero con profunda humildad ante el valiente
espíritu disfrazado de la capa base.
"Pero
entonces", dije, todavía con algunas dudas, "un cuervo tan fuerte,
tan maravillosamente clamoroso, me parece que podría ser inoportuno para los
inválidos y retrasar su convalecencia".
"¡Canta
lo mejor que puedas ahora, Trompeta!"
Salté de
mi silla. El gallo me asustó, como un ángel imponente del Apocalipsis. Parecía
cantar sobre la caída de la malvada Babilonia, o cantar sobre el triunfo del
justo Josué en el valle de Ascalón. Cuando recuperé un poco la compostura, se
me ocurrió una idea inquisitiva. Decidí complacerla.
"Merrymusk,
¿me presentarías a tu esposa y a tus hijos?"
"Sí,
esposa, el caballero quiere intervenir".
"Es
muy bienvenido", respondió una voz débil.
Al pasar
detrás de la cortina, había un rostro humano demacrado, pero extrañamente
alegre; y eso era prácticamente todo; el cuerpo, oculto por la colcha y un
abrigo viejo, parecía demasiado encogido para revelarse a través de tales
impedimentos. Junto a la cama estaba sentada una niña pálida, atendiendo. En
otra cama yacían tres niños, uno al lado del otro; tres rostros más pálidos.
—Oh,
padre, no nos desagrada el caballero, pero veamos también a Trompeta.
Al oír una
palabra, el gallo se puso detrás del biombo y se sentó en la cama de los niños.
Todos sus ojos, demacrados, lo contemplaron con un deleite salvaje y espiritual.
Parecían tomar el sol bajo el radiante plumaje del gallo.
—Mejor que
un boticario, ¿eh? —dijo Merrymusk—. Este es el Dr. Cock en persona.
Nos
retiramos de los enfermos y me senté de nuevo, perdido en mis pensamientos, en
aquella extraña casa.
"Pareces
un tipo glorioso e independiente", dije.
"Y yo
no creo que seas un tonto, y nunca lo creí. Señor, usted es un triunfo".
"¿Hay
alguna esperanza de que su esposa se recupere?", pregunté, intentando
modestamente desviar la conversación.
"Ni
lo más mínimo."
"¿Los
niños?"
"Muy
poco."
"Debe
ser una vida triste, entonces, para todos los involucrados. Esta soledad
solitaria, esta choza, el trabajo duro, los tiempos difíciles".
"¿No
tengo yo la trompeta? Él es el que anima. Canta en todo; canta en lo más oscuro:
¡Gloria a Dios en las alturas! Continuamente canta".
"Justo
el significado que le atribuí a su canto, Merrymusk, cuando lo oí por primera
vez en mi colina. Pensé que algún rico magnate era dueño de algún costoso
Shanghai; no creo que un hombre tan pobre como tú fuera dueño de este vigoroso
gallo de raza doméstica".
"¿Pobre
hombre como yo? ¿Por qué llamarme pobre? ¿Acaso el gallo que tengo no glorifica
a esta tierra, por lo demás ignominiosa, flaca y de mandíbulas alargadas?
¿Acaso mi gallo no te animó? Y te regalo toda esta glorificación gratis. Soy un
gran filántropo. Soy un hombre rico, un hombre muy rico y muy feliz. Cuervo,
Trompeta".
El techo
se sacudió.
Regresé a
casa de muy mal humor. No me sentía del todo tranquilo con respecto a la
sensatez de las opiniones de Merrymusk, aunque lo admiraba profundamente.
Estaba pensando en el asunto delante de mi puerta cuando oí de nuevo el canto
del gallo. Basta. Merrymusk tiene razón.
¡Oh, noble
gallo! ¡Oh, noble hombre!
No volví a
ver a Merrymusk durante varias semanas, pero al oír su glorioso y jubiloso
canto supuse que todo iba como siempre con él. Mi estado de ánimo seguía siendo
alegre. El gallo todavía me inspiraba. Vi que se amontonaba otra hipoteca sobre
mi plantación, pero sólo compré otra docena de cervezas stout y una docena de
cervezas porter de Filadelfia. Algunos de mis parientes murieron; no me puse de
luto, pero durante tres días bebí cerveza stout en lugar de porter, ya que la
stout es de color más oscuro. Oí al gallo cantar en el instante en que recibí
la desagradable noticia.
"¡Tu
salud en este robusto, oh, noble gallo!"
Pensé en
volver a visitar a Merrymusk, pues hacía tiempo que no lo veía ni oía hablar de
él. Al acercarme al lugar, no había señales de movimiento en la choza. Sentí un
extraño temor. Pero el gallo cantó desde dentro y el presentimiento se
desvaneció. Llamé a la puerta. Una voz débil me invitó a entrar. La cortina ya
no estaba corrida; ahora toda la casa era un hospital. Merrymusk yacía sobre un
montón de ropa vieja; mi esposa y mis hijos estaban todos en sus camas. El
gallo estaba posado en un viejo aro de tonel, colgado del caballete en medio de
la choza.
—Estás
enfermo, Merrymusk —dije con tristeza.
—No, estoy
bien —respondió débilmente.
"Cuervo,
Trompeta."
Me encogí.
El alma fuerte en el cuerpo débil me horrorizó.
Pero el
gallo cantó.
El techo
se sacudió.
"¿Cómo
está la señora Merrymusk?"
"Bien."
"¿Y
los niños?"
"Bueno.
Todo bien."
Las dos
últimas palabras las gritó en una especie de éxtasis salvaje de triunfo sobre
el mal. Era demasiado. Su cabeza cayó hacia atrás. Una servilleta blanca
pareció caer sobre su rostro. Merrymusk estaba muerto.
Un miedo
terrible se apoderó de mí.
Pero el
gallo cantó.
El gallo
sacudió su plumaje como si cada pluma fuera una bandera. El gallo colgaba del
techo de la choza como antaño las banderas de trofeos de la cúpula de San
Pablo. El gallo me aterrorizó con un asombro extraordinario.
Me acerqué
a la cama de la mujer y de los niños. Observaron mi expresión de extraño susto;
sabían lo que había sucedido.
—Mi buen
hombre acaba de morir —susurró la mujer en voz baja—. ¿Dime la verdad?
"Muerto",
dije.
El gallo
cantó.
Ella cayó
hacia atrás, sin un suspiro, y por una larga y amorosa compasión estaba muerta.
El gallo
cantó.
El gallo
hizo brillar su plumaje dorado. Parecía estar en un éxtasis de benévolo
deleite. Saltando del aro, se acercó majestuosamente a la pila de ropa vieja,
donde yacía el leñador, y se plantó, como un soporte heráldico, a su lado.
Luego alzó un largo, musical, triunfante y definitivo graznido, con la garganta
levantada hacia atrás, como si quisiera que el soplo llevara el alma del
leñador hasta los séptimos cielos. Luego se dirigió, como un rey, a la cama de
la mujer. Otro graznido vuelto hacia arriba y exultante, se apareó con el
anterior.
La palidez
de los niños se transformó en resplandor. Sus rostros brillaban celestialmente
a través de la mugre y la suciedad. Parecían hijos de emperadores y reyes,
disfrazados. El gallo saltó sobre su cama, se sacudió y cantó, y cantó otra vez,
y otra vez. Parecía decidido a sacar las almas de los niños de sus cuerpos
demacrados. Parecía decidido a reunirse de inmediato con toda esta familia en
el aire superior. Los niños parecían secundar sus esfuerzos. Anhelos lejanos,
profundos e intensos de liberación los transfiguraron en espíritus ante mis
ojos. Vi ángeles donde yacían.
Estaban
muertos.
El gallo
agitó su plumaje sobre ellos. El gallo cantó. ¡Ahora era como un Bravo! ¡como
un Hurra! ¡Como un Tres por Tres! ¡Hip! ¡Hip! Salió de la choza. Yo lo seguí.
Voló hasta el vértice de la vivienda, extendió sus alas, emitió una nota
sobrenatural y se dejó caer a mis pies.
El gallo
estaba muerto.
Si ahora
visitáis esa región montañosa, veréis, cerca de la vía del tren, justo debajo
de la Montaña de Octubre, al otro lado del pantano, allí veréis una lápida, no
con una calavera y huesos cruzados, sino con un gallo vigoroso en acto de
cacarear, cincelado en ella, con las palabras debajo:
«¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?
tumba, ¿dónde está tu victoria?
El leñador
y su familia, con el señor Beneventano, yacen en ese lugar; y yo los enterré y
planté la piedra, que era una piedra hecha a medida; y desde entonces nunca más
he sentido los tristes gritos, sino que en todas las circunstancias canto tarde
y temprano con un canto continuo.
Cock-a-Doodle-Doo
!—oo !—oo !—oo !—oo !
https://americanliterature.com/author/herman-melville/short-story/cock-a-doodle-doo/












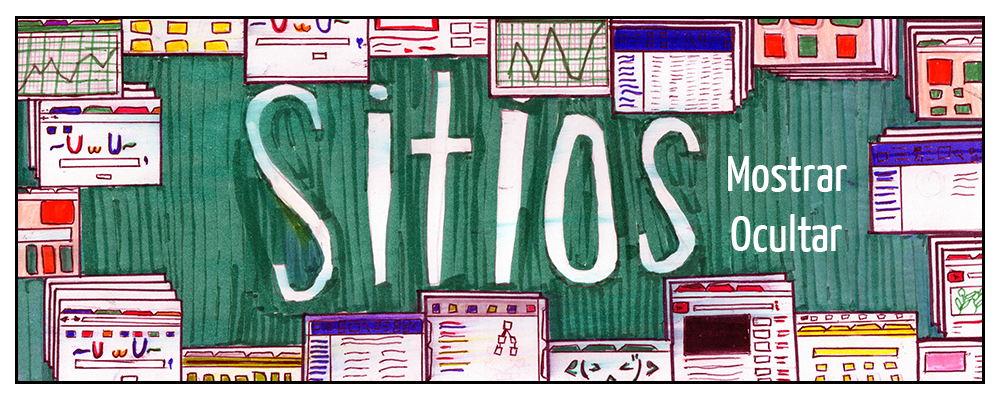





















Comentarios (0)
Publicar un comentario