Yo
y mi chimenea (I and My Chimney)
Por Herman Melville
En 1856 se
publicó Yo y mi chimenea , en la que Melville utiliza acertadamente el
verbo "explayarse" para describir su extensa y detallada
escritura. "Considero esta chimenea menos como un montón de
mampostería que como un personaje. Es el rey de la casa. Yo no soy más que un
sujeto sufrido e inferior".
Casa Horton-Wickham-Landon,
Cutchogue, Nueva York, 1649
Mi
chimenea y yo, dos viejos fumadores de pelo canoso, vivimos en el campo. Podemos
decir que somos viejos colonos aquí; en particular mi vieja chimenea, que cada
día se asienta más.
Aunque
siempre digo " Yo y mi chimenea ", como solía decir el
cardenal Wolsey: " Yo y mi rey ", esta forma egoísta de
hablar, en la que yo tomo precedencia sobre mi chimenea, se ve confirmada por
los hechos: en todo, excepto en la frase anterior, mi chimenea tiene
precedencia sobre mí.
A treinta
pies del camino de césped, mi chimenea —una enorme y corpulenta chimenea de
estilo Harry VIII— se alza frente a mí y a todas mis pertenencias. Situada en
lo alto de una ladera, mi chimenea, como el gigantesco telescopio de Lord
Rosse, girada verticalmente para alcanzar la luna meridiana, es el primer
objeto que saluda la mirada del viajero que se acerca, y no es el último al que
saluda el sol. Mi chimenea también está delante de mí recibiendo los primeros
frutos de las estaciones. La nieve está sobre su cabeza antes que sobre mi
sombrero; y cada primavera, como en un haya hueca, las primeras golondrinas
construyen sus nidos en ella.
Pero es en
el interior de las casas donde la preeminencia de mi chimenea se hace más
patente. Cuando estoy en la habitación trasera, destinada a ese fin, para
recibir a mis invitados (quienes, dicho sea de paso, llaman más, sospecho, para
ver mi chimenea que yo), entonces me paro, no tanto delante, sino,
estrictamente hablando, detrás de mi chimenea, que es, en efecto, el verdadero
anfitrión. No es que tenga reparos. En presencia de mis superiores, espero
saber cuál es mi lugar.
Por esta
precedencia habitual de mi chimenea sobre mí, algunos incluso piensan que he
caído en una triste situación de atraso total; en resumen, de estar tanto
tiempo detrás de mi chimenea anticuada, también he llegado a estar bastante
atrasado con respecto a mi edad, además de ir atrasado en todo lo demás. Pero,
para decir la verdad, nunca fui un viejo muy adelantado, ni lo que mis vecinos
granjeros llaman un adelantado. De hecho, esos rumores sobre mi atraso son tan
ciertos que a veces tengo una extraña manera de pasearme con las manos a la
espalda. En cuanto a mi pertenencia a la retaguardia en general, es cierto que
cubro la retaguardia de mi chimenea -que, por cierto, está ahora ante mí- y
eso, además, tanto en la imaginación como en la realidad. En resumen, mi chimenea
es superior a mí; superior también, en que, inclinándome humildemente con pala
y tenazas, la ayudo mucho, pero ella nunca me ayuda ni se inclina ante mí;
pero, en todo caso, en sus asentamientos, se inclina más bien hacia el otro
lado.
Mi
chimenea es aquí el gran señor, el único gran objeto dominante, no más del
paisaje que de la casa; todo el resto de la casa, en cada disposición
arquitectónica, como puede verse en breve, está, de la manera más marcada,
acomodado, no a mis necesidades, sino a las de mi chimenea, que, entre otras
cosas, tiene el centro de la casa para sí misma, dejándome solo los agujeros y
esquinas sueltos a mí.
Pero mi
chimenea y yo debemos explicarlo; y como ambos somos bastante obesos, tal vez
tengamos que extendernos.
En las
casas que son estrictamente dobles, es decir, donde el salón está en el medio,
las chimeneas suelen estar en lados opuestos; de modo que mientras un miembro
de la familia se calienta en un fuego empotrado en un hueco de la pared norte,
otro miembro, su hermano tal vez, puede estar poniendo sus pies al fuego
delante de un hogar en la pared sur, y así los dos se sientan espalda con
espalda. ¿Está bien esto? Pregúntele a cualquier hombre que tenga un
sentimiento fraternal adecuado. ¿No tiene una especie de aspecto hosco? Pero es
muy probable que este estilo de construcción de chimeneas se originara con
algún arquitecto afligido por una familia pendenciera.
Además,
casi todas las chimeneas modernas tienen su conducto de humos independiente,
desde el hogar hasta la parte superior de la chimenea. Al menos, se considera
deseable una disposición de este tipo. ¿No parece egoísta? Pero aún más, todos
estos conductos de humos independientes, en lugar de tener sus propios
establecimientos de mampostería independientes, o en lugar de estar agrupados
en un solo tronco federal en el medio de la casa, en lugar de esto, digo, cada
conducto de humos está escondido subrepticiamente en las paredes, de modo que
estos últimos están aquí y allá, o en realidad casi en cualquier lugar, traicioneramente
huecos y, en consecuencia, más o menos débiles. Por supuesto, la razón
principal de este estilo de construcción de chimeneas es economizar espacio. En
las ciudades, donde los lotes se venden por pulgadas, queda poco espacio para
una chimenea construida según principios magnánimos; y, como sucede con la
mayoría de los hombres delgados, que generalmente son altos, en estas casas lo
que falta en anchura debe compensarse con altura. Esta observación es válida
incluso en el caso de muchas residencias muy elegantes construidas por los más
elegantes caballeros. Y, sin embargo, cuando ese elegante caballero, Luis el
Grande de Francia, quiso construir un palacio para su dama, amiga, Madame de
Maintenon, lo construyó de un solo piso, de hecho al estilo de una cabaña.
Pero, claro, ¡qué forma tan cuadrangular, espaciosa y amplia tan poco común!:
acres horizontales, no verticales. Así es el palacio que, con toda su
magnificencia de un solo piso de mármol del Languedoc, en el jardín de
Versalles, sigue en pie hasta el día de hoy. Cualquier hombre puede comprar un
pie cuadrado de tierra y plantar en él un poste de la libertad; pero se
necesita un rey para reservar acres enteros para un gran trianón.
Pero hoy
en día la situación es distinta, y además, lo que nació como una necesidad se
ha convertido en un lujo. En las ciudades hay una gran rivalidad en la
construcción de casas altas. Si un señor construye su casa de cuatro pisos y
otro señor viene a la casa de al lado y construye cinco pisos, entonces el
primero, para no ser menospreciado por eso, manda llamar a su arquitecto y
construye un quinto y un sexto piso sobre los cuatro anteriores. Y sólo cuando
el señor ha logrado su aspiración, sólo cuando se ha escabullido por la calle
al anochecer y ha observado cómo su sexto piso supera al quinto de su vecino,
sólo entonces se retira a descansar satisfecho.
Esas
personas, me parece, necesitan montañas como vecinos, para quitarles esa
emuladora idea de volar.
Si,
considerando que mi casa es muy amplia y de ningún modo alta, algo de lo que
antecede puede parecer una defensa interesada, como si me hubiera envuelto en
el manto de una proposición general, para hacer cosquillas astutamente a mi
vanidad individual, tal error debe desaparecer cuando admita francamente que el
terreno adyacente a mi pantano de alisos se vendió el mes pasado a diez dólares
el acre, y se consideró una compra apresurada, de modo que para casas amplias
en esta zona hay mucho espacio y es barato. De hecho, el suelo es tan barato,
baratísimo, que nuestros olmos echan sus raíces en él y cuelgan sus grandes
ramas sobre él de la manera más pródiga y temeraria. Casi todos nuestros
cultivos también se siembran al voleo, incluso los guisantes y los nabos. Un
granjero entre nosotros que recorriera su campo de veinte acres, metiendo el
dedo aquí y allá y dejando caer una semilla de mostaza, sería considerado un
agricultor tacaño y de mente estrecha. Los dientes de león en los prados junto
a los ríos y los nomeolvides a lo largo de los caminos de montaña, se ven
inmediatamente que no se aprovechan del espacio. Algunas estaciones, también,
nuestro centeno crece aquí y allá como una lanza, única y solitaria como la
torre de una iglesia. No le importa amontonarse donde sabe que hay tanto
espacio. El mundo es ancho, el mundo está ante nosotros, dice el centeno. Las
malas hierbas también, es asombroso cómo se extienden. No hay nada que las
detenga; algunos de nuestros pastos son una especie de Alsacia para las malas
hierbas. En cuanto a la hierba, cada primavera es como el levantamiento de
Kossuth de lo que él llama los pueblos. Las montañas también, un campamento
regular de ellas. Por la misma razón, la misma suficiencia de espacio, nuestras
sombras marchan y contramarchan, realizando sus diversos ejercicios y evoluciones
magistrales, como la antigua guardia imperial en el Campo de Marte. En cuanto a
las colinas, especialmente donde las cruzan los caminos, los supervisores de
nuestras diversas ciudades han notificado a todos los interesados que pueden
venir a desenterrarlas y llevárselas, sin tener que pagar ni un centavo, no más
que por el privilegio de recoger moras. ¿Qué terrateniente generoso entre
nosotros le envidiaría al extraño que está enterrado aquí seis pies de pasto
rocoso?
Sin
embargo, a pesar de lo barata que es nuestra tierra y de lo pisoteada que está,
yo, por mi parte, estoy orgulloso de ella por lo que ofrece, y principalmente
por sus tres grandes leones: el Gran Roble, la Montaña Ogg y mi chimenea.
La mayoría
de las casas de aquí tienen sólo un piso y medio de altura; pocas superan los
dos. La que habito con mi chimenea tiene casi el doble de ancho que la altura,
desde el alféizar hasta el alero, lo que explica la magnitud de su contenido
principal, además de demostrar que en esta casa, como en todo este país, hay
espacio de sobra para los dos.
El armazón
de la vieja casa es de madera, lo que pone de relieve la solidez de la
chimenea, que es de ladrillo. Y así como los grandes clavos forjados que
sujetan las tablas son desconocidos en estos días degenerados, también lo son
los enormes ladrillos de las paredes de la chimenea. El arquitecto de la
chimenea debe haber tenido ante sí la pirámide de Keops, pues parece modelada a
imagen de esa famosa estructura, sólo que su velocidad de descenso hacia la
cima es considerablemente menor y está truncada. Desde el centro exacto de la
mansión se eleva desde el sótano, atravesando cada piso sucesivo, hasta que,
con un cuadrado de cuatro pies, rompe el agua desde el caballete del tejado,
como una ballena con cabeza de yunque, a través de la cresta de una ola. Sin
embargo, la mayoría de la gente la compara, en esa parte, con un observatorio
demolido y construido con mampostería.
La razón
de su peculiar apariencia sobre el tejado toca un terreno bastante delicado.
¿Cómo revelaré que, como hacía muchos años que el tejado a dos aguas original
de la vieja casa tenía muchas goteras, un propietario temporal contrató a un
grupo de leñadores, con sus enormes sierras de corte transversal, y se puso a
serrar el viejo tejado a dos aguas. El tejado se fue, con todos sus nidos de
pájaros y buhardillas. Fue reemplazado por un tejado moderno, más adecuado para
una casa de madera de ferrocarril que para la antigua morada de un caballero
del campo. Esta operación (derribar la estructura unos quince pies) fue, en
efecto, sobre la chimenea, algo así como la caída de las grandes mareas vivas.
Dejó un nivel de agua inusualmente bajo alrededor de la chimenea; para
apaciguar esa apariencia, la misma persona ahora procede a cortar quince pies de
la chimenea misma, decapitando en realidad mi antigua chimenea real, un acto
regicida que, si no fuera por el hecho paliativo de que era un pollero de
oficio y, por lo tanto, endurecido para tales retorcimientos de cuello,
enviaría a ese antiguo propietario a la posteridad en el mismo carro con
Cromwell.
Debido a
su forma piramidal, la reducción de la chimenea ensanchó desmesuradamente su
cúspide derruida. Desmesuradamente, digo, pero sólo a juicio de quienes no
tienen ojo para lo pintoresco. ¿Qué me importa si, ignorando que mi chimenea,
como ciudadano libre de esta tierra libre, se levanta sobre una base
independiente propia, la gente que pasa por allí se pregunta cómo un horno de
ladrillos como ellos lo llaman, se sostiene sobre simples vigas y cabrios? ¿Qué
me importa? Le daré a un viajero una taza de switchel si la quiere, pero ¿estoy
obligado a proporcionarle un sabor dulce? Los hombres de mente cultivada ven,
en mi vieja casa y chimenea, un hermoso elefante y castillo.
Todos los
corazones sensibles simpatizarán conmigo en lo que voy a añadir ahora. La
operación quirúrgica a la que me he referido anteriormente sacó necesariamente
al aire libre una parte de la chimenea que antes estaba cubierta y que se
pretendía que permaneciera así, y, por tanto, no estaba construida con lo que
se llama ladrillos resistentes a la intemperie. En consecuencia, la chimenea,
aunque de constitución vigorosa, sufrió bastante por la exposición tan desnuda
y, al no poder aclimatarse, no tardó en empezar a fallar, mostrando síntomas de
manchas similares a los del sarampión. Entonces, los viajeros que pasaban por
mi camino meneaban la cabeza, riendo: «¡Mira esa nariz de cera, cómo se
derrite!». Pero, ¿qué me importaba a mí? Los mismos viajeros viajaban a través
del mar para ver cómo se descascara Kenilworth, y por una muy buena razón: de
todos los artistas de lo pintoresco, la decadencia se lleva la palma; yo diría
que la hiedra. De hecho, a menudo he pensado que el lugar adecuado para mi
vieja chimenea es la vieja Inglaterra llena de hiedra.
En vano mi
esposa -con qué probables intenciones ulteriores se revelarán pronto- me
advirtió solemnemente que, a menos que se hiciera algo y rápidamente, nos
quemaríamos hasta los cimientos, debido a los agujeros que se abrían en las
partes manchadas antes mencionadas, donde la chimenea se unía al techo.
"Esposa", le dije, "es mucho mejor que mi casa se queme, a que
mi chimenea sea derribada, aunque sea unos pocos pies. Lo llaman nariz de cera;
muy bien; no me corresponde a mí pellizcar la nariz de mi superior". Pero
al final, el hombre que tiene una hipoteca sobre la casa me dejó una nota
recordándome que, si se permitía que mi chimenea permaneciera en ese estado
inválido, mi póliza de seguro sería nula. Esta era una especie de sugerencia que
no debía pasarse por alto. En todo el mundo, lo pintoresco cede ante lo
económico. Al deudor hipotecario no le importaba, pero al acreedor hipotecario
sí.
Entonces
se realizó otra operación. Le quitaron la nariz de cera y le pusieron una
nueva. Desafortunadamente para la expresión (que había sido puesta por un
albañil bizco que, en ese momento, tenía un punto de sutura en el mismo lado),
la nueva nariz está un poco torcida, en la misma dirección.
Sin
embargo, hay una cosa de la que estoy orgulloso: las dimensiones horizontales
de la nueva pieza no se han reducido.
Por grande
que parezca la chimenea sobre el tejado, no es nada comparada con la amplitud
que hay debajo. En su base, en el sótano, tiene exactamente doce pies
cuadrados, y por lo tanto cubre exactamente ciento cuarenta y cuatro pies
superficiales. ¡Qué apropiación de tierra firme para una chimenea y qué enorme
carga para esta tierra! De hecho, fue sólo porque yo y mi chimenea no formamos
parte de su antigua carga, que aquel robusto buhonero, Atlas de antaño, pudo
mantenerse en pie tan valientemente bajo su mochila. Las dimensiones que se dan
pueden parecer fabulosas, pero, como aquellas piedras de Gilgal que Josué
erigió como monumento conmemorativo de haber cruzado el Jordán, ¿no permanece
mi chimenea hasta el día de hoy?
Muy a
menudo bajo a mi sótano y observo atentamente ese inmenso cuadrado de
mampostería. Me quedo allí un buen rato, reflexionando sobre él y
maravillándome. Tiene un aspecto druídico, allá abajo, en el umbrío sótano,
cuyos numerosos pasadizos abovedados y lejanos valles de penumbra se asemejan a
las oscuras y húmedas profundidades de los bosques primitivos. Esta idea se
apoderó de mí con tanta fuerza, tan profundamente me sentí maravillado por la
chimenea, que un día (cuando estaba un poco loco, creo ahora) cogí una pala del
jardín y me puse a trabajar, cavando alrededor de los cimientos, especialmente
en las esquinas, oscuramente impulsado por sueños de encontrar algún viejo y
desgastado monumento de aquel día pasado, cuando, en toda esa penumbra, entró
la luz del cielo mientras los albañiles colocaban las piedras de los cimientos,
tal vez sofocados por un sol de agosto o azotados por una tormenta de marzo.
Mientras manejaba mi pala roma, ¡cuán molesto estaba por la desagradecida
interrupción de un vecino que, viniendo a verme por unos asuntos, y siendo
informado de que estaba abajo, dijo que no era necesario que me molestara en
subir, pero que él bajaría a verme; y así, sin ceremonia y sin que yo hubiera
sido advertido, de repente me descubrió cavando en mi sótano.
"¿Buscando
oro, señor?"
—No, señor
—respondí sobresaltado—, sólo estaba... ¡ejem!... sólo... digo que sólo estaba
cavando alrededor de mi chimenea.
—Ah,
aflojar la tierra para que crezca. Supongo que su chimenea, señor, le parece
demasiado pequeña; necesita más desarrollo, especialmente en la parte superior.
—¡Señor!
—dije, arrojando la pala—, no se ponga en plan personal. Yo y mi chimenea...
"¿Personal?"
"Señor,
considero esta chimenea menos como un montón de mampostería que como un
personaje. Es el rey de la casa. Yo no soy más que un súbdito sufrido e
inferior".
En
realidad, no permití que se hicieran burlas ni de mí ni de mi chimenea, y nunca
más mi visitante volvió a mencionarla en mi presencia sin acompañarla de algún
cumplido. Bien merece una consideración respetuosa. Allí se yergue, solitario y
solo, no como un consejo de diez chimeneas, sino, como Su sagrada majestad de
Rusia, como una unidad de un autócrata.
Incluso a
mí me parecen a veces increíbles sus dimensiones. No parece tan grande, ni
siquiera en el sótano. A simple vista, su magnitud sólo puede comprenderse de
forma imperfecta, porque sólo se puede captar un lado a la vez, y dicho lado
sólo puede presentar doce pies de medida lineal. Pero, claro, cada uno de los
otros lados también tiene doce pies de largo, y el conjunto forma obviamente un
cuadrado, y doce por doce es ciento cuarenta y cuatro. Y, por tanto, sólo se
puede llegar a una idea adecuada de la magnitud de esta chimenea mediante una
especie de proceso de las matemáticas superiores, mediante un método algo
parecido a los que se utilizan para calcular las sorprendentes distancias de
las estrellas fijas.
No hace
falta decir que las paredes de mi casa están completamente desprovistas de
chimeneas. Todas ellas se concentran en el centro, en una gran chimenea
central, en cuyos cuatro lados hay fogones, dos hileras de fogones, de modo que
cuando, en las distintas habitaciones, mi familia y mis invitados se calientan
después de una fría noche de invierno, justo antes de retirarse, aunque en ese
momento no lo piensen, todos sus rostros se miran mutuamente, sí, todos sus
pies apuntan hacia un centro; y, cuando se van a dormir a sus camas, todos
duermen alrededor de una cálida chimenea, como tantos indios iroqueses en el
bosque, alrededor de su único montón de brasas. Y así como el fuego de los
indios sirve, no sólo para mantenerlos cómodos, sino también para mantener
alejados a los lobos y otros monstruos salvajes, así mi chimenea, por su humo
evidente en la parte superior, mantiene alejados a los ladrones merodeadores de
las ciudades, pues ¿qué ladrón o asesino se atrevería a entrar en una morada de
cuya chimenea sale un humo tan continuo?, lo que indica que si los habitantes
no se mueven, al menos hay fogatas y, en caso de alarma, se pueden encender
fácilmente velas, por no hablar de mosquetes.
Pero por
majestuosa que sea la chimenea, y por grandioso que sea el altar mayor, digno
de la celebración de la misa solemne ante el Papa de Roma y todos sus
cardenales, ¿qué hay perfecto en este mundo? Si Cayo Julio César no hubiera
sido tan extraordinariamente grande, dicen que Bruto, Casio, Antonio y los
demás habrían sido más grandes. Si mi chimenea no fuera tan poderosa en su
magnitud, mis habitaciones habrían sido más grandes. ¡Cuántas veces me ha dicho
mi esposa con tristeza que mi chimenea, como la aristocracia inglesa, proyecta
una sombra que la encoge por todos lados! Afirma que surgen innumerables
inconvenientes domésticos, sobre todo debido a la obstinada ubicación central
de la chimenea. La gran objeción que tiene es que se encuentra a mitad de
camino, en el lugar donde debería estar un hermoso vestíbulo de entrada. En
realidad, la casa no tiene ningún vestíbulo, sólo una especie de rellano
cuadrado, al entrar por la amplia puerta principal. Un descansillo bastante
espacioso, lo admito, pero no llega a la dignidad de un vestíbulo. Ahora bien,
como la puerta principal está precisamente en el centro de la fachada de la
casa, hacia dentro da a la chimenea. De hecho, la pared opuesta del descansillo
está formada únicamente por la chimenea y, por lo tanto, debido a la
disminución gradual de la misma, tiene un poco menos de doce pies de ancho.
Subiendo por la chimenea en esta parte se encuentra la escalera principal, que,
mediante tres curvas abruptas y tres descansillos menores, sube al segundo
piso, donde, sobre la puerta principal, corre una especie de galería estrecha,
de algo menos de doce pies de largo, que conduce a las habitaciones a ambos
lados. Esta galería, por supuesto, está protegida con barandilla; por lo tanto,
al mirar hacia abajo, a las escaleras y a todos esos descansillos juntos, con
el principal en el fondo, se parece bastante a un balcón para músicos, en
alguna antigua y alegre morada de la época isabelina. ¿Debo mencionar una
debilidad? Guardo en mi memoria las telarañas y muchas veces arresto a Biddy en
el acto de cepillarlas con su escoba, y tengo muchas peleas con mi esposa y mis
hijas por eso.
Ahora
bien, el techo, por así decirlo, del lugar por donde se entra a la casa, ese
techo es, de hecho, el techo del segundo piso, no del primero. Los dos pisos se
convierten aquí en uno solo, de modo que al subir por esta escalera en espiral,
parece que se sube a una especie de torre elevada, o faro. En el segundo
rellano, a mitad de la chimenea, hay una puerta misteriosa que da paso a un
armario misterioso; y allí guardo licores misteriosos, de un sabor selecto y
misterioso, que se consigue gracias a la constante nutrición y la sutil
maduración del suave calor de la chimenea, destilado a través de esa cálida
masa de mampostería. Es mejor para los vinos que para los viajes a las Indias;
mi chimenea es en sí misma un trópico. Una silla junto a mi chimenea en un día
de noviembre es tan buena para un inválido como una larga temporada pasada en
Cuba. A menudo pienso en cómo podrían madurar las uvas junto a mi chimenea.
¡Cómo florecen allí los geranios de mi mujer! Brotan en diciembre. Sus huevos
también... no puedo mantenerlos cerca de la chimenea, un relato de la eclosión.
Ah, un corazón cálido tiene mi chimenea.
¡Cuántas
veces mi esposa me insistió sobre su proyecto de gran vestíbulo de entrada, que
iba a atravesar la chimenea de un extremo a otro de la casa y asombraría a
todos los invitados por su generosa amplitud! «Pero, esposa», le dije, «la
chimenea... piensa en la chimenea: si derribas los cimientos, ¿qué va a
sostener la superestructura?». «Ah, eso descansará en el segundo piso». La
verdad es que las mujeres no saben casi nada sobre las realidades de la arquitectura.
Sin embargo, mi esposa seguía hablando de hacer entradas y tabiques. Pasó
muchas noches elaborando sus planes; en su imaginación construía su alardeado
vestíbulo a través de la chimenea, como si su imponente majestuosidad fuera
simplemente una rama de acedera. Al final, le recordé amablemente que, por poco
que lo imaginara, la chimenea era un hecho, un hecho serio y sustancial que, en
todos sus planes, sería bueno tener en cuenta plenamente. Pero esto no sirvió
de mucho.
Y aquí,
pidiendo respetuosamente su permiso, debo decir unas palabras sobre mi
emprendedora esposa. Aunque en años es casi mayor que yo, en espíritu es tan
joven como mi pequeña yegua alazana, Trigger, que me tiró el otoño pasado. Lo
que es extraordinario es que, aunque proviene de una familia reumática, es tan
recta como un pino, nunca tiene dolores; mientras que yo, que tengo ciática, a
veces estoy tan lisiado como un viejo manzano. Pero ella no tiene ni un dolor
de muelas. En cuanto a su audición, déjenme entrar en la casa con mis botas
polvorientas y ella se va al ático. Y en cuanto a su vista, Biddy, la criada,
les dice a las criadas de otras personas que su señora descubre una mancha en
el tocador a través de la bandeja de peltre, colocada a propósito para
ocultarla. Sus facultades están alertas como sus miembros y sus sentidos. No
hay peligro de que mi esposa muera de letargo. La noche más larga del año que
la he visto pasar despierta, planeando su campaña para el día siguiente. Es una
proyectista nata. La máxima “lo que es, es correcto” no es suya. Su máxima es
“lo que es, es incorrecto” y, lo que es más, debe cambiarse; y lo que es más,
debe cambiarse de inmediato. Máxima terrible para la esposa de un viejo
soñoliento y soñoliento como yo, que adora los séptimos días como días de
descanso y, por un horror sabático al trabajo, un día laborable me desvío un
cuarto de milla de mi camino para evitar ver a un hombre trabajando.
Puede que
los matrimonios se hagan en el cielo, pero mi esposa hubiera sido la esposa
perfecta para Pedro el Grande o Pedro el Flautista. Cómo hubiera ordenado ese
enorme imperio desordenado de uno y, con infatigable esmero, hubiera escogido
los pimientos encurtidos para el otro.
Pero lo
más maravilloso es que mi esposa nunca piensa en su fin. Su incredulidad juvenil
ante la simple teoría y aún más simple realidad de la muerte no parece
cristiana. Avanzada en años, como sabe que debe ser, mi esposa parece creer que
va a estar llena de vida y que será inagotable para siempre. No cree en la
vejez. Ante esa extraña promesa en el valle de Mamre, mi anciana esposa, a
diferencia del anciano Abraham, no se habría reído burlonamente para sus
adentros.
Juzgad
cómo a mí, que estoy sentado a la cómoda sombra de mi chimenea, fumando mi
cómoda pipa, con cenizas no indeseables a mis pies, y cenizas no indeseables en
todo menos en mi boca; y que estoy así en una especie de cómoda, no indeseable,
aunque, de hecho, bastante cenicienta, recordando el agotamiento final incluso
de la vida más fogosa; juzgad cómo a mí esta vitalidad injustificable en mi
esposa debe venir, a veces, es cierto, con una moral y una calma, pero más a
menudo con una brisa y un alboroto.
Si es
cierta la doctrina de que en el matrimonio los contrarios se atraen, ¡cuán
convincente fatalidad debí de haberme sentido atraído hacia mi esposa! Mientras
que, como un vaso de cerveza de jengibre, se impacienta picantemente por el
presente y el pasado, rebosa de planes y, con la misma energía con la que pone
un pie en el suelo, deja sus conservas y encurtidos y vive con ellos en un
futuro continuo; o, siempre llena de expectativas tanto del tiempo como del
espacio, está siempre inquieta por los periódicos y hambrienta de cartas.
Contento con los años que han pasado, sin pensar en el mañana y sin esperar
nada nuevo de ninguna persona o de ninguna parte, no tengo un solo plan o
expectativa en la tierra, salvo en la resistencia desigual a la indebida
intrusión de los suyos.
Yo, que
soy viejo, me dejo llevar por la vejez en todas las cosas; por esa razón, sobre
todo, me encanta el viejo Montague, el queso viejo y el vino viejo, y evito a
los jóvenes, los panecillos calientes, los libros nuevos y las patatas
tempranas, y me gusta mucho mi vieja silla con patas de garra y mi vecino
Deacon White, el viejo y zambo, y ese vecino todavía más viejo, mi vieja parra
torcida, que en las tardes de verano se apoya en el codo para hacerme compañía
en el alféizar de mi ventana, mientras yo, dentro de casa, me inclino sobre la
mía para encontrarme con la suya; y, sobre todo, muy por encima de todo, me
gusta mi vieja chimenea de repisa alta. Pero ella, por su infatuada juventud,
no se deja llevar por nada más que por lo nuevo; por esa razón principalmente,
ama la sidra nueva en otoño y en primavera, como si fuera la propia hija de
Nabucodonosor, delirando por todo tipo de ensaladas y espinacas, y más
particularmente pepinos verdes (aunque todo el tiempo la naturaleza reprende
esos antojos juveniles tan inadecuados en una persona tan mayor, al no permitir
nunca que esas cosas le sienten bien), y tiene picazón por las hermosas
perspectivas recientemente descubiertas (para que no haya un cementerio en el
fondo), y también por el organismo sueco y la filosofía del Spirit Rapping, con
otras nuevas visiones, tanto en cosas naturales como sobrenaturales; e
inmortalmente esperanzada, siempre está haciendo nuevos macizos de flores
incluso en el lado norte de la casa donde el sombrío viento de la montaña
apenas permitiría que la maleza fibrosa llamada hard-hack gane una base
completa; y en el costado del camino crecen meros tallos de pipa de olmos
jóvenes; aunque no hay esperanza de que den sombra, excepto sobre las ruinas de
las lápidas de su bisnieta; y no quiere llevar gorra, sino que trenza su pelo
gris; y toma la revista de señoras para ver las modas; y siempre compra su
nuevo almanaque un mes antes del año nuevo; y se levanta al alba; y le da la
espalda al atardecer más cálido; y sigue a horas intempestivas con su nuevo
curso de historia, y su francés, y su música; y le gustan las compañías
jóvenes; y se ofrece a montar potrillos jóvenes; y deja retoños jóvenes en el
huerto; y tiene rencor contra mi vieja parra con codos, y contra mi vieja
vecina de pies zambos, y contra mi vieja silla con patas de garra, y sobre
todo, muy por encima de todo, quisiera perseguir, hasta la muerte, mi vieja
chimenea de alto manto. ¿Mediante qué magia perversa, pienso mil veces, una
anciana tan otoñal tiene un alma tan joven tan primaveral? Cuando yo le
reprendía a veces, ella se volvía hacia mí y me decía: «Oh, no te quejes, viejo
(siempre me llama viejo), soy yo, mi joven yo, quien te impide estancarte».
Bueno, supongo que es así. Sí, después de todo, estas cosas están bien
ordenadas. Mi esposa, como insinúa uno de sus parientes pobres, alma buena, es
la sal de la tierra, y no menos la sal de mi mar, que de otro modo sería
insalubre. Ella es también su monzón, que sopla un vendaval vigoroso sobre él,
en la única dirección constante de mi chimenea.
Mi esposa,
que no es ajena a sus energías superiores, me ha propuesto con frecuencia que
asuma todas las responsabilidades de mis asuntos. Desea que, en lo que se
refiere a la casa, yo abdique; que, renunciando a gobernar más, como el
venerable Carlos V, me retire a algún tipo de monasterio. Pero, en realidad,
salvo la chimenea, tengo poca autoridad para renunciar. Gracias a la ingeniosa
aplicación que hace mi esposa del principio de que ciertas cosas pertenecen por
derecho a la jurisdicción femenina, me encuentro, a través de mis fáciles
complacencias, despojado insensiblemente, poco a poco, de una prerrogativa
masculina tras otra. En un sueño, recorro mis campos, una especie de viejo Lear
holgazán, despreocupado, inútil y holgazán. Sólo una revelación repentina me
recuerda quién está a mi cargo; como el año pasado, un día, al ver en un rincón
de la propiedad nuevos depósitos de misteriosos tablones y vigas, la rareza del
incidente finalmente engendró una seria meditación. —Esposa —dije—, ¿de quién
son esas tablas y vigas que veo cerca del huerto? ¿Sabes algo sobre ellas,
esposa? ¿Quién las puso allí? Sabes que no me gusta que los vecinos usen mi
tierra de esa manera, deberían pedir permiso primero.
Ella me
miró con una sonrisa compasiva.
—¿Acaso no
sabes, viejo, que estoy construyendo un granero nuevo? ¿No lo sabías, viejo?
Ésta es la
pobre anciana que me acusaba de tiranizarla.
Volvamos
ahora a la chimenea. Cuando le aseguraron que el salón que había propuesto no
sería nada mientras persistiera el obstáculo, mi esposa se mostró a favor de
modificar el proyecto, pero yo nunca pude comprenderlo con exactitud. Hasta
donde pude ver, parecía implicar la idea general de una especie de arco
irregular o túnel acodado que penetraría en la chimenea en algún punto
conveniente bajo la escalera y, evitando cuidadosamente el contacto peligroso
con las chimeneas y, en particular, el gran conducto interior, conduciría al
viajero emprendedor desde la puerta principal hasta el comedor, en la parte
trasera de la mansión. Sin duda, su plan fue un audaz golpe de genio, como
también lo fue el de Nerón cuando diseñó su gran canal a través del istmo de
Corinto. Tampoco juraré que, si su proyecto se hubiera llevado a cabo, con la
ayuda de luces colgadas a intervalos prudentes a lo largo del túnel, algún
Belzoni u otro podría haber logrado en épocas futuras penetrar a través de la
mampostería y emerger realmente al comedor, y una vez allí, habría sido un
trato inhóspito para un viajero así negarle una comida de reclutamiento.
Pero mi
ajetreada esposa no limitó sus objeciones ni, al final, limitó sus propuestas
de reformas al primer piso. Su ambición era de orden creciente. Subió con sus
planes al segundo piso y, de ahí, al ático. Tal vez había algún pequeño motivo
para su descontento con las cosas como estaban. La verdad es que no había un
pasillo regular para subir o bajar, a menos que, de nuevo, exceptuáramos esa
pequeña galería de orquesta antes mencionada. Y todo esto se debía a la
chimenea, a la que mi juguetón esposo parecía considerar despectivamente como
el matón de la casa. En sus cuatro lados, casi todas las habitaciones se
acercaban a la chimenea para disfrutar de un hogar. La chimenea no iba hacia
ellas; ellas necesariamente debían ir hacia ella. La consecuencia fue que casi
todas las habitaciones, como un sistema filosófico, eran en sí mismas una
entrada o un pasillo hacia otras habitaciones y sistemas de habitaciones; una
serie completa de entradas, de hecho. Al recorrer la casa, parece que uno
siempre va a alguna parte y no llega a ninguna. Es como perderse en el bosque:
das vueltas y más vueltas alrededor de la chimenea y, si llegas, es exactamente
donde empezaste, y así vuelves a empezar y no llegas a ninguna parte. De hecho,
aunque no lo digo con intención de criticar, nunca había habido una morada tan
laberíntica. Los huéspedes se quedan conmigo varias semanas y, de vez en
cuando, se sorprenden de nuevo al descubrir algún lugar inesperado.
El
carácter enigmático de la mansión, que se debe a la chimenea, se aprecia de
forma especial en el comedor, que tiene nada menos que nueve puertas que se
abren en todas direcciones y dan a todo tipo de lugares. Un extraño que entra
por primera vez en este comedor y, naturalmente, no presta especial atención a
la puerta por la que entra, al levantarse para marcharse cometerá los errores
más extraños. Por ejemplo, abre la primera puerta que encuentra y se encuentra
subiendo las escaleras por el pasillo trasero. Al cerrarla, pasa a otra y se
queda atónito al ver el sótano que se abre a sus pies. Intenta abrir una
tercera y sorprende a la criada trabajando. Al final, sin depender ya de sus
propios esfuerzos, se procura un guía de confianza en una persona que pasa por
allí y, a su debido tiempo, sale con éxito. Quizá el error más curioso fue el
de cierto joven caballero elegante, un hombre exquisito, a cuyos ojos juiciosos
mi hija Anna había encontrado especial favor. Una noche fue a visitar a la
joven y la encontró sola en el comedor, trabajando en su costura. Se quedó
hasta bastante tarde y, tras profusas palabras, sin quitarse el sombrero ni el
bastón, se despidió profusamente y, con repetidas y elegantes reverencias, se
marchó, como hacen los cortesanos, de la reina. De este modo, abriendo una
puerta al azar con una mano detrás, consiguió entrar con gran éxito en una
despensa oscura, donde se encerró cuidadosamente, preguntándose si no había luz
en la entrada. Después de varios ruidos extraños, como los de un gato entre la
vajilla, reapareció por la misma puerta, con un aspecto poco habitual y, con un
aire profundamente avergonzado, le pidió a mi hija que le indicara por cuál de
las nueve debía salir. Cuando la traviesa Anna me contó la historia, dijo que
era sorprendente lo sencillo y natural que era el comportamiento del joven
caballero después de su reaparición. Sin duda, era más sincero que nunca;
habiendo metido sin querer a sus hijos blancos en un cajón abierto de azúcar
habanero, creyendo, probablemente, que se trataba de lo que ellos llaman
"un tipo dulce", su ruta posiblemente podría ir en esa dirección.
Otro
inconveniente que resulta de la chimenea es el desconcierto del huésped al
intentar llegar a su habitación, pues hay muchas puertas extrañas entre él y
ella. Dirigirle con postes indicadores parecería bastante extraño, y sería
igualmente extraño que estuviera llamando a todas las puertas que se le
cruzaran en el camino, como el huésped de la ciudad de Londres, el rey, en
Temple-Bar.
Mi familia
se quejaba continuamente de todas estas cosas y de muchas, muchas más. Al
final, mi esposa presentó su propuesta radical: abolir la chimenea en su
totalidad.
—¡Cómo! —dije—.
¿Abolir la chimenea? Quitarle la columna vertebral a algo, esposa, es un asunto
peligroso. Las columnas vertebrales de las espaldas y las chimeneas de las
casas no se pueden sacar del suelo como si fueran caños de plomo helados.
Además —añadí—, la chimenea es la única gran permanencia de esta morada. Si no
la tocan los innovadores, en épocas futuras, cuando toda la casa se haya
derrumbado, esta chimenea seguirá sobreviviendo: un monumento de Bunker Hill.
No, no, esposa, no puedo abolir mi columna vertebral.
Así me
dije entonces. Pero ¿quién puede estar seguro de sí mismo, especialmente un
hombre mayor, con su esposa y sus hijas siempre a su lado? Con el tiempo, me
convencieron de pensarlo un poco mejor; en resumen, de tomar el asunto en
consideración preliminar. Finalmente, sucedió que un maestro albañil, un tipo
rudo arquitecto, un tal Sr. Scribe, fue convocado a una conferencia. Le
presenté formalmente mi chimenea. Una presentación previa de mi esposa lo había
presentado a mí. Había sido empleado no poco por esa dama, preparando planos y
presupuestos para algunas de sus extensas operaciones de drenaje. Después de
haberle pedido a mi esposa, con mucho esfuerzo, que prometiera que nos dejaría
hacer un estudio sin molestias, comencé guiando al Sr. Scribe hasta la raíz del
asunto, en el sótano. Lámpara en mano, bajé; porque aunque arriba era mediodía,
abajo era de noche.
Parecíamos
estar en las pirámides; y yo, con una mano sosteniendo mi lámpara sobre la
cabeza y con la otra señalando, en la oscuridad, la masa blanquecina de la
chimenea, parecía un guía árabe que mostraba el mausoleo cubierto de telarañas
del gran dios Apis.
"Esta
es una estructura sumamente notable, señor", dijo el maestro albañil,
después de contemplarla durante largo tiempo en silencio, "una estructura
sumamente notable, señor".
"Sí",
dije complaciente, "todo el mundo lo dice".
"Pero
por grande que parezca sobre el techo, no habría deducido la magnitud de este
cimiento, señor", observándolo críticamente.
Luego sacó
su regla y lo midió.
—¡Doce
pies cuadrados, ciento cuarenta y cuatro pies cuadrados! Señor, esta casa
parece haber sido construida simplemente para albergar su chimenea.
—Sí, mi
chimenea y yo. Dígame con franqueza —añadí—: ¿usted querría que se aboliera una
chimenea tan famosa?
—No la
aceptaría en mi casa, señor, ni siquiera como regalo —fue la respuesta—. Es un
asunto totalmente perdedor, señor. ¿Sabe usted, señor, que al conservar esta
chimenea, está perdiendo no sólo ciento cuarenta y cuatro pies cuadrados de
buen terreno, sino también un interés considerable sobre un capital
considerable?
"¿Cómo?"
—Mire,
señor —dijo, sacando un poco de tiza roja de su bolsillo y haciendo cálculos
contra una pared encalada—, veinte por ocho es tal y tal; luego, cuarenta y dos
por treinta y nueve es tal y tal, ¿no es así, señor? Bueno, sume todo eso y
reste esto de aquí, entonces eso da tal y tal —siguió escribiendo con tiza.
Para ser
breve, después de no pocas cifras, el señor Scribe me informó que mi chimenea
contenía, me avergüenza decir cuántos miles y tantos ladrillos valiosos.
—Basta
—dije, inquieto—. Por favor, echemos un vistazo arriba.
En esa
zona superior hicimos dos vueltas más para recorrer el primer y segundo piso.
Una vez hecho esto, nos quedamos juntos al pie de la escalera, junto a la
puerta principal, con mi mano en el pomo y el sombrero del señor Scribe en la
mano.
—Bueno,
señor —dijo, tanteando el camino y, para ayudarse, jugueteando con su
sombrero—, bueno, señor, creo que se puede hacer.
—¿Qué se
puede hacer, señor escriba ?
"Su
chimenea, señor; creo que se puede quitar sin ninguna prisa."
—Lo
pensaré también, señor Scribe —dije, girando el pomo y haciendo una reverencia
hacia el espacio abierto que había fuera—. Lo pensaré , señor; exige
consideración; se lo agradezco mucho; buenos días, señor Scribe.
—Está todo
arreglado, entonces —gritó mi esposa con gran alegría, saliendo de la
habitación más cercana.
-¿Cuándo
empezarán? -preguntó mi hija Julia.
"¿Mañana?"
preguntó Anna.
"Paciencia,
paciencia, queridos míos", dije, "una chimenea tan grande no se va a
destruir en un minuto".
A la
mañana siguiente empezó de nuevo.
"Te
acuerdas de la chimenea", dijo mi esposa. "Esposa", le dije,
"nunca la quito de mi casa ni de mi mente".
—Pero
¿cuándo va a empezar a derribarlo el señor Scribe? —preguntó Anna.
—Hoy no,
Anna —dije.
—¿Cuándo entonces ?
—preguntó Julia alarmada.
Ahora
bien, si esta chimenea mía era, por su tamaño, una especie de campanario, por
lo que me hacían resonar por ella, mi mujer y mis hijas eran una especie de campanas,
siempre repicando juntas, o repitiendo las melodías de las demás en cada pausa,
siendo mi mujer la que tocaba las teclas de todas. Un sonido, un repique y un
tañido muy dulces, lo confieso; pero es que, a veces, las campanas más
plateadas pueden repicar tristemente, además de tocar alegremente. Y en lo que
respecta al tema en cuestión, así sucedió ahora. Percibiendo una extraña
recaída de oposición en mí, mi mujer y mis hijas comenzaron a tocarlas con un
suave y melancólico tono fúnebre.
Finalmente,
mi esposa, muy emocionada, me dijo, señalándome con el dedo, que mientras esa
chimenea siguiera en pie, la consideraría como el monumento a lo que ella
llamaba mi promesa rota. Pero al ver que esto no le servía, al día siguiente me
dio a entender que ella o la chimenea debían abandonar la casa.
Al ver que
las cosas llegaban a tal extremo, mi pipa y yo filosofamos sobre ellas un rato,
y finalmente concluimos que, por poco que nuestros corazones apoyaran el plan,
por el bien de la paz, podría escribir la sentencia de muerte de la chimenea y,
mientras tenía la mano en la mano, garabatear una nota para el señor Scribe.
Teniendo
en cuenta que yo, mi chimenea y mi pipa, por haber estado tanto tiempo juntos,
éramos tres grandes amigos, la facilidad con que mi pipa accedió a un proyecto
tan fatal para el más bueno de nuestro trío, o mejor dicho, la forma en que yo
y mi pipa, en secreto, conspiramos juntos, por así decirlo, contra nuestro
viejo camarada inocente, puede parecer algo extraño, por no decir que sugiere
tristes reflexiones sobre nosotros dos. Pero, en realidad, nosotros, hijos de
barro, es decir, mi pipa y yo, no somos nada mejores que el resto. Lejos de
nosotros, en verdad, haber aceptado voluntariamente la traición de nuestro
amigo. También somos de naturaleza pacífica. Pero ese amor a la paz fue lo que
nos hizo traicionar a un amigo común, tan pronto como su causa exigió una
vigorosa reivindicación. Pero, me alegra añadir, que pronto volvieron
pensamientos mejores y más valientes, como se expondrá brevemente a
continuación.
A mi nota,
el señor Scribe respondió en persona.
Una vez
más hemos realizado un estudio, ahora principalmente con vistas a una
estimación pecuniaria.
—Lo haré
por quinientos dólares —dijo finalmente el señor Scribe, de nuevo con el sombrero
en la mano.
—Muy bien,
señor escriba, lo pensaré —respondí, indicándole nuevamente que entrara.
No
impasible ante esta respuesta, inesperada por segunda vez, se retiró de nuevo,
y mi esposa y mis hijas volvieron a estallar con las mismas exclamaciones de
siempre.
La verdad
es que, por más que lo resolviera, en el último momento no podríamos separarnos
de mi chimenea.
"Así
que Holofernes se saldrá con la suya, no importa a quién se le rompa el corazón
por ello", dijo mi esposa a la mañana siguiente, durante el desayuno, con
ese tono medio didáctico y medio reprochador que es más difícil de soportar que
su ataque más enérgico. Holofernes también es para ella un apodo cariñoso para
cualquier déspota doméstico. Así que, siempre que, contra sus innovaciones más
ambiciosas, aquellas que me llevaron a contracorriente, yo, como en el caso
presente, me mantengo firme en la defensa, ella seguramente me llamará
Holofernes, y apuesto diez contra uno a que aprovecha la primera oportunidad
para leer en voz alta, con énfasis contenido, una tarde, el primer párrafo del
periódico sobre un jornalero tiránico que, después de haber sido durante muchos
años el Calígula de su familia, termina golpeando hasta la muerte a su sufrida
esposa, arrancando la puerta de la buhardilla de sus goznes, y luego, arrojando
a sus pequeños inocentes por la ventana, se vuelve suicida hacia adentro, hacia
la pared rota marcada por el cuchillo del carnicero y el cuchillo de la
carnicería. las facturas del panadero, y se precipita a pagar su terrible
cuenta.
Sin
embargo, durante unos días, para mi gran sorpresa, no oí más reproches. Una
calma intensa invadió a mi esposa, pero bajo la cual, como en el mar, no se
sabía qué movimientos portentosos podían estar ocurriendo. Ella salía con
frecuencia al exterior, y en una dirección que a mí no me parecía insospechada:
en dirección a Nueva Petra, una casa de madera y estuco con forma de grifo, de
lo más alto arte ornamental, adornada con cuatro chimeneas en forma de dragones
erectos que echaban humo por las fosas nasales; la elegante y moderna
residencia del señor Scribe, que había construido con el propósito de colocar
un anuncio permanente, no más de su gusto como arquitecto que de su solidez
como maestro albañil.
Por fin,
una mañana, mientras fumaba mi pipa, oí que llamaban a la puerta y mi esposa,
con un aire inusualmente tranquilo en ella, me trajo una nota. Como no tengo
corresponsales excepto Solomon, con quien, al menos en sus sentimientos, me
correspondo plenamente, la nota me causó una pequeña sorpresa, que no
desapareció al leer lo siguiente:
NUEVA
PETRA, 1 de abril.
Señor: Durante mi última inspección de su chimenea, es posible que haya notado
que a menudo apliqué mi regla de una manera aparentemente innecesaria. Es
posible que también, al mismo tiempo, haya observado en mí cierta perplejidad,
a la que, sin embargo, me abstuve de dar cualquier expresión verbal.
Ahora
siento que es mi obligación informarle de lo que entonces no era más que una
vaga sospecha, y como tal hubiera sido imprudente expresarla, pero que ahora, a
partir de varios cálculos posteriores que suponen no poca probabilidad, puede
ser importante que no permanezca en la ignorancia.
Es mi
solemne deber advertirle, señor, que hay motivos arquitectónicos para suponer
que en algún lugar oculto en su chimenea hay un espacio reservado,
herméticamente cerrado, en resumen, una cámara secreta, o más bien un armario.
Cuánto tiempo lleva allí, me resulta imposible decirlo. Lo que contiene está
escondido, consigo mismo, en la oscuridad. Pero probablemente no se habría
ideado un armario secreto de no ser por algún objeto extraordinario, ya sea
para ocultar un tesoro o para cualquier otro propósito; eso lo adivinarán
quienes conozcan mejor la historia de la casa.
Pero
basta: con esta revelación, señor, mi conciencia se tranquiliza. Cualquier paso
que decida dar al respecto es, por supuesto, un asunto que me resulta
indiferente; aunque, confieso, en lo que respecta al carácter del armario, no
puedo dejar de compartir una curiosidad natural. Confiando en que pueda
orientarse correctamente para determinar si es propio de un cristiano residir a
sabiendas en una casa en la que se esconde un armario secreto, quedo, con mucho
respeto, suyo muy humildemente,
ESCRIBA
HIRAM.
Mi primer
pensamiento al leer esta nota no fue el supuesto misterio de las costumbres a
las que al principio aludía (pues yo no había observado nada parecido en el
maestro albañil durante sus inspecciones), sino el de mi difunto pariente, el
capitán Julian Dacres, durante mucho tiempo capitán de barco y comerciante en
el comercio de las Indias, que, hace unos treinta años, a la madura edad de
noventa años, murió soltero y en esta misma casa que había construido. Se
suponía que se había retirado a este país con una gran fortuna. Pero, para sorpresa
general, después de haber invertido mucho dinero en construirse esta mansión,
se estableció en una vejez tranquila, reservada y económica, lo que los vecinos
consideraron mucho mejor para sus herederos; pero, ¡he aquí!, al abrir el
testamento, se descubrió que su propiedad consistía únicamente en la casa y los
terrenos, y unos diez mil dólares en acciones; pero la propiedad, al
encontrarse fuertemente hipotecada, se vendió en consecuencia. Los chismes
tuvieron su momento y dejaron que la hierba se extendiera tranquilamente sobre
la tumba del capitán, donde todavía duerme en una intimidad tan tranquila como
si las olas del Océano Índico, en lugar de las olas de la vegetación del
interior, lo cubrieran. Sin embargo, recordé hace mucho tiempo haber oído
extrañas soluciones susurradas por la gente del campo para el misterio que
involucraba su testamento y, por reflejo, a él mismo; y eso, también, tanto en
conciencia como en dinero. Pero las personas que podían hacer circular el rumor
(que lo hicieron) de que el capitán Julian Dacres había sido, en su época, un
pirata de Borneo, seguramente no eran dignas de crédito en sus nociones
colaterales. Es extraño que los rumores extravagantes, como hongos venenosos,
surjan sobre cualquier extraño excéntrico que, al establecerse entre una
población rústica, se mantenga tranquilo para sí mismo. Para algunos, la
inofensividad parecería ser una causa principal de ofensa. Pero lo que
principalmente me llevó a prestar atención a estos rumores, particularmente los
que se referían a un tesoro oculto, fue la circunstancia de que el extraño (el
mismo que demolió el techo y la chimenea) a cuyas manos había pasado la
propiedad tras la muerte de mi pariente, era de tal carácter que, si hubiera
habido el más mínimo fundamento para esos rumores, los habría comprobado
rápidamente, derribando y registrando las paredes.
Sin
embargo, la nota del señor Scribe, que tan extrañamente me traía a la memoria a
mi pariente, encajaba muy naturalmente con lo que había sido misterioso, o al
menos inexplicable, acerca de él: vagos destellos de lingotes se unieron en mi
mente con vagos destellos de calaveras. Pero el primer pensamiento sereno
pronto desestimó tales quimeras y, con una sonrisa serena, me volví hacia mi
esposa, que, mientras tanto, había estado sentada cerca, lo bastante
impaciente, me atrevería a decir, como para saber a quién se le había ocurrido
escribirme una carta.
—Bueno,
anciano —dijo ella—, ¿de quién es y de qué se trata?
"Léelo,
esposa", le dije entregándoselo.
Lo leyó y
entonces... ¡qué explosión! No pretendo describir sus emociones ni repetir sus
expresiones. Basta con que llamaran rápidamente a mis hijas para que
compartieran la emoción. Aunque nunca habían soñado con una revelación como la
del señor Scribe, ante la primera sugerencia vieron instintivamente la extrema
probabilidad de que ocurriera. Para corroborarlo, citaron primero a mi pariente
y segundo a mi chimenea, alegando que el profundo misterio que envolvía al
primero y la igualmente profunda mampostería que envolvía al segundo, aunque
ambos eran hechos reconocidos, eran igualmente absurdos en cualquier otra
suposición que no fuera la del armario secreto.
Pero
durante todo ese tiempo estuve pensando en silencio: ¿podría ocultarme que mi
credulidad en este caso obraría muy favorablemente a cierto plan de ellos?
¿Cómo llegar al armario secreto, o cómo tener alguna certeza al respecto, sin
hacer un trabajo tan terrible con mi chimenea que hiciera superflua su
destrucción definitiva? No hacía falta pensar mucho para demostrar que mi
esposa deseaba deshacerse de la chimenea, y que el señor Scribe, a pesar de
todo su pretendido desinterés, no se oponía a embolsarse quinientos dólares con
la operación, parecía igualmente evidente. Por el momento me abstengo de
afirmar que mi esposa había llegado a acuerdos en secreto con el señor Scribe.
Pero cuando pienso en su enemistad contra mi chimenea y la firmeza con la que
al final suele llevar a cabo sus planes, si por las buenas o por las malas
puede, especialmente después de haber sido frustrada una vez, no sé en qué paso
de sus planes sorprenderme.
De una
sola cosa estaba decidido: ni yo ni mi chimenea nos moveríamos.
En vano
todas mis protestas. A la mañana siguiente salí a la calle, donde había visto
un viejo ganso de aspecto diabólico, que, por sus valientes hazañas de arañar
en recintos prohibidos, había sido recompensado por su amo con una portentosa
condecoración de madera de cuatro puntas, en forma de collar de la Orden del
Garrote. Acorralé al ganso y, sacando su pluma más dura, la arranqué, me la
llevé a casa y, haciendo una pluma dura, escribí la siguiente nota rígida:
LADO DE LA
CHIMENEA, 2 de abril
. SR. ESCRIBANO
Señor: Por su conjetura, le devolvemos nuestros agradecimientos y
felicitaciones conjuntas, y le rogamos que nos permita asegurarle que
seguiremos siendo,
muy fielmente,
los mismos,
YO Y MI CHIMENEA.
Por
supuesto, por esta epístola tuvimos que soportar algunos golpes bastante
fuertes. Pero, cuando finalmente entendí explícitamente que la nota del señor
Scribe no había alterado mi opinión en lo más mínimo, mi esposa, para
convencerme, dijo, entre otras cosas, que si recordaba bien, había una ley que
establecía que la tenencia privada de armarios secretos estaba en el mismo
nivel de ilegalidad que la tenencia de pólvora. Pero no tuvo ningún efecto.
Unos días
después, mi esposa cambió su llave.
Era casi
medianoche y todos estábamos en la cama, excepto nosotros, que estábamos
sentados, uno en cada rincón de la chimenea; ella, con las agujas en la mano,
tejiendo infatigablemente un calcetín; yo, con la pipa en la boca, tejiendo
indolentemente mis vapores.
Era una de
las primeras noches frías del otoño. Había un fuego en la chimenea, que ardía
lentamente. El aire en el exterior era pesado y soporífero; la madera, por un
descuido, estaba de esas que se llaman empapadas.
—Mira la
chimenea —empezó—. ¿No ves que debe haber algo dentro?
—Sí,
esposa. Es cierto que hay humo en la chimenea, como dice el señor Scribe.
—¿Humo?
Sí, claro, y a mis ojos también. ¡Cómo fumáis, viejos y malvados pecadores!
¡Esta vieja y malvada chimenea y vosotros!
"Esposa",
dije, "a mí y a mi chimenea nos gusta fumar juntos y en silencio, es
verdad, pero no nos gusta que nos insulten".
—Ahora,
querido anciano —dijo ella, suavizándose y cambiando un poco de tema—, cuando
piensas en ese viejo pariente tuyo, sabes que debe haber un armario
secreto en esta chimenea.
—El
cenicero secreto, esposa, ¿por qué no lo tienes tú? Sí, me atrevo a decir que
hay un cenicero secreto en la chimenea, porque ¿adónde van a parar todas las
cenizas que caen por ese extraño agujero de allí?
"Sé a
dónde van; he estado allí casi tantas veces como el gato".
—¿Qué
diablo, esposa, te impulsó a meterte en el hoyo de cenizas? ¿No sabes que el
diablo de San Dunstan salió del hoyo de cenizas? Un día de estos te matarán,
explorando todo lo que te rodea. Pero supongamos que hay un armario secreto,
¿qué pasa entonces?
"¿Y
entonces qué? ¿Por qué debería estar en un armario secreto pero…?"
—Huesos
secos, esposa —interrumpí con un resoplido, mientras la vieja y sociable
chimenea irrumpía con otro.
—¡Ah, otra
vez! ¡Cómo echa humo esta vieja y miserable chimenea! —Se secó los ojos con el
pañuelo—. No tengo ninguna duda de que echa tanto humo porque ese armario
secreto interfiere con el tiro. Fíjate también en cómo las jambas de aquí se
van asentando, y todo el camino desde la puerta hasta el hogar va cuesta abajo.
Esta horrible chimenea vieja se nos va a caer encima, puedes estar seguro,
viejo.
—Sí,
esposa, dependo de ella; sí, de hecho, confío plenamente en mi chimenea. En
cuanto a su calma, me gusta. Yo también me estoy calmando, ya sabes, en mi
andar. Mi chimenea y yo nos estamos calmando juntos, y seguiremos así hasta
que, como en un gran colchón de plumas, nos hayamos calmado los dos completamente
fuera de la vista. Pero ese horno secreto, quiero decir, ese armario secreto
tuyo, esposa, ¿dónde crees exactamente que está ese armario secreto?
"Eso
lo debe decir el señor Scribe".
"Pero
supongamos que no puede decirlo exactamente; ¿qué, entonces?"
"Entonces
puede probar, estoy seguro, que debe estar en algún lugar de esta horrible y
vieja chimenea".
"Y si
no puede probarlo, ¿qué pasa entonces?"
—Entonces,
anciano —dijo con aire majestuoso—, no diré mucho más sobre ello.
—De
acuerdo, esposa —respondí, golpeando la cazoleta de mi pipa contra la jamba—.
Ahora, mañana, mandaré por tercera vez a buscar al señor Scribe. Esposa, me
duele la ciática; ten la bondad de poner esta pipa sobre la repisa de la
chimenea.
"Si
me consigues la escalera, lo haré. Esta horrible y vieja chimenea, esta repisa
de chimenea anticuada y abominable, es tan alta que no puedo alcanzarla".
Ninguna
oportunidad, por trivial que fuera, fue desaprovechada para que un subordinado
lanzara una bomba a la pila.
Aquí, a
modo de introducción, conviene mencionar que, además de las chimeneas que la
rodeaban, la chimenea estaba excavada de la manera más aleatoria en cada piso
para albergar algunos armarios y roperos curiosos y escondidos, de todo tipo y
tamaño, colgados aquí y allá, como nidos en las horquillas de algún viejo
roble. En el segundo piso, estos armarios eran, con mucho, los más irregulares
y numerosos. Y, sin embargo, no era así, ya que la teoría de la chimenea era
que se reducía piramidalmente a medida que ascendía. La reducción de su
cuadrado en el techo era bastante obvia; y se suponía que la reducción debía
ser metódicamente graduada de abajo a arriba.
—Señor
Escriba —dije al día siguiente, cuando aquel individuo volvió con expresión
ansiosa—, mi objetivo al mandarlo a buscar esta mañana no es disponer la
demolición de mi chimenea ni tener ninguna conversación particular al respecto,
sino simplemente permitirle todas las facilidades razonables para verificar, si
puede, la conjetura comunicada en su nota.
Aunque en
secreto se sentía un poco abatido, tal vez por mi flemática recepción, pues era
muy diferente de lo que había esperado, con aparente presteza comenzó la
inspección; abrió los armarios del primer piso y miró dentro de los del
segundo; midió uno por dentro y luego comparó esa medida con la del exterior.
Quitó las tablas de madera y miró hacia arriba por los conductos de humos. Pero
aún no había señales de la obra oculta.
En el
segundo piso, las habitaciones eran de lo más irregulares que se pueda
imaginar. Parecían encajar unas con otras. Tenían todas las formas y ninguna de
ellas era matemáticamente cuadrada, una peculiaridad que no pasó desapercibida
para el maestro albañil. Con expresión significativa, por no decir portentosa,
dio una vuelta a la chimenea, midiendo la superficie de cada habitación a su
alrededor; luego, bajando las escaleras y saliendo al exterior, midió toda la
superficie del suelo; luego comparó la suma total de las superficies de todas
las habitaciones del segundo piso con la superficie del suelo; luego, volviendo
a mi lado no poco excitado, me anunció que había una diferencia de no menos de
doscientos pies cuadrados, espacio suficiente, en conciencia, para un armario
secreto.
—Pero,
señor Escriba —dije, acariciándome la barbilla—, ¿ha tenido en cuenta las
paredes, tanto las principales como las secundarias? Ocupan bastante espacio,
¿sabe?
—Ah, lo
había olvidado —dijo, dándose golpecitos en la frente—, pero —aún calculando en
su papel— eso no compensará la deficiencia.
—Pero,
señor Scribe, ¿ha tenido en cuenta los huecos de tantas chimeneas en un piso, y
los muros cortafuegos y los conductos de humos? En resumen, señor Scribe, ¿ha
tenido en cuenta la chimenea propiamente dicha, de unos ciento cuarenta y
cuatro pies cuadrados o algo así, señor Scribe?
"Qué
inexplicable. A mí también se me había olvidado".
—¿En serio
lo hizo, señor Escriba?
Vaciló un
poco y soltó: "Pero ahora debemos dejar ciento cuarenta y cuatro pies
cuadrados para la chimenea legítima. Mi posición es que dentro de esos límites
indebidos está contenido el armario secreto".
Lo miré en
silencio por un momento; luego hablé:
—Su
inspección ha concluido, señor Scribe. ¿Podría ahora poner el dedo en la parte
exacta de la pared de la chimenea donde cree que se encuentra este armario
secreto? ¿O le serviría una varita de hamamelis, señor Scribe?
—No,
señor, pero una palanca bastaría —replicó con mal humor.
"Ahora
sí", pensé, "el gato se ha salido de la manga". Lo miré con una
mirada serena, bajo la cual él parecía algo incómodo. Ahora más que nunca
sospeché que había una conspiración. Recordé lo que mi esposa había dicho
acerca de acatar la decisión del señor Scribe. De una manera anodina, decidí
comprar la decisión del señor Scribe.
—Señor
—dije—, le agradezco mucho esta inspección. Me ha tranquilizado por completo. Y
sin duda usted también, señor Scribe, debe sentirse muy aliviado. Señor
—añadí—, ha visitado la chimenea tres veces. Para un hombre de negocios, el
tiempo es dinero. Aquí tiene cincuenta dólares, señor Scribe. No, tómelos. Se
los ha ganado. Su opinión lo vale. Y, a propósito —mientras recibía
modestamente el dinero—, ¿tiene alguna objeción en darme un... un... pequeño
certificado... algo así como un certificado de barco de vapor, que certifique
que usted, un inspector competente, ha inspeccionado mi chimenea y no ha
encontrado ningún motivo para creer que no está en buen estado; en resumen,
ningún... ningún armario secreto en ella? ¿Sería tan amable, señor Scribe?
—Pero,
pero, señor —tartamudeó con honesta vacilación.
"Toma,
aquí tienes lápiz y papel", dije con total seguridad.
Suficiente.
Esa noche
hice enmarcar el certificado y lo colgué sobre la chimenea del comedor,
confiando en que verlo continuamente pondría fin de inmediato a los sueños y
estratagemas de mi familia.
Pero no.
Mi esposa, que está empecinada en extirpar esa noble y vieja chimenea, sigue
hasta el día de hoy con el martillo geológico de mi hija Anna, golpeando la
pared por todos lados y luego apoyándose la oreja contra ella, como he visto a
los médicos de las compañías de seguros de vida golpear el pecho de un hombre y
luego inclinarse para escuchar el eco. A veces, por las noches, casi asusta a
uno, yendo de un lado a otro en esa misión fantasmal, y siempre siguiendo la
respuesta sepulcral de la chimenea, una y otra vez, como si la estuviera
conduciendo al umbral del armario secreto.
"¡Qué
hueco suena!", exclamará con voz hueca. "Sí, declaro", dando un
golpecito enfático, "que hay un armario secreto aquí. Aquí, en este mismo
lugar. ¡Escucha! ¡Qué hueco!".
—¡Psha!
¡Esposa, claro que es hueca! ¿Quién ha oído hablar de una chimenea sólida? Pero
no sirve de nada. Y mis hijas no se parecen a mí, sino a su madre.
A veces,
los tres abandonan la teoría del armario secreto y vuelven al verdadero terreno
de ataque: la fealdad de un edificio tan voluminoso, con comentarios sobre el
gran espacio que se ganaría con su demolición, el hermoso efecto del gran salón
proyectado y la comodidad que resultaría de los conductos colaterales que
corren en una y otra dirección de sus diversas particiones. Las tres potencias
no dividieron a la pobre Polonia con mayor crueldad que mi esposa y mis hijas
querrían dividir mi chimenea.
Pero
viendo que, a pesar de todo, mi chimenea y yo seguimos fumando nuestras pipas,
mi mujer vuelve a ocupar el suelo del armario secreto, hablando extensamente de
las maravillas que hay allí y de la pena que es no buscarlas y explorarlas.
—Esposa
—dije en una de esas ocasiones—, ¿para qué seguir hablando de ese armario
secreto, cuando ante ti cuelga el testimonio contrario de un maestro albañil,
elegido por ti misma para decidir? Además, incluso si hubiera un armario
secreto, secreto debería seguir siendo, y secreto seguirá siendo. Sí, esposa,
aquí por una vez debo decir lo que tengo que decir. Un daño infinito y triste ha
resultado de la profana apertura de huecos secretos. Aunque se encuentra en el
corazón de esta casa, aunque hasta ahora todos nos hemos acurrucado a su
alrededor, sin sospechar nada que se esconda dentro, esta chimenea puede o no
tener un armario secreto. Pero si lo tiene, es de mi pariente. Irrumpir en esa
pared sería irrumpir en su pecho. Y ese deseo de romper la pared de Momus lo
considero el deseo de un chismoso y un bribón ladrón de iglesias. Sí, esposa,
Momus era un vil canalla que escuchaba a escondidas.
"¿Moisés?
¿Paperas? ¿Qué tiene que ver Moisés con tus paperas?"
La verdad
es que a mi esposa, como al resto del mundo, no le interesan en absoluto las
cháchas filosóficas. A falta de otra compañía filosófica, mi chimenea y yo
tenemos que fumar y filosofar juntos. Y, como nos quedamos despiertos hasta tan
tarde, los dos filósofos viejos y fumadores formamos una enorme fumada.
Pero mi
esposa, a quien le gusta el humo de mi tabaco tan poco como el del hollín,
continúa su guerra contra ambos. Vivo en un continuo temor de que, como el
cuenco de oro, las pipas de mi casa y de mi chimenea se rompan. Para detener
ese loco proyecto de mi esposa, nada sirve. O, mejor dicho, ella misma responde
sin cesar, acosándome sin cesar con su terrible presteza por mejorar, que es un
nombre más suave para la destrucción. Raro es el día en que no la encuentro con
su cinta métrica, midiendo para su gran salón, mientras Anna sostiene una regla
de un lado y Julia mira con aprobación desde el otro. En el periódico del
pueblo más cercano aparecen misteriosas insinuaciones, firmadas por
"Claude", en el sentido de que cierta estructura, situada en cierta
colina, es una triste mancha para un paisaje por lo demás hermoso. Llegan
cartas anónimas, amenazándome con no sé qué, a menos que quite mi chimenea. ¿Es
también mi mujer, o quién, la que incita a los vecinos a que me acosen con el
mismo tema y me insinúen que mi chimenea, como un enorme olmo, absorbe toda la
humedad de mi jardín? Por la noche, también mi mujer se sobresalta como si despertara
de un sueño, afirmando que oye ruidos fantasmales procedentes del armario
secreto. Asaltados por todos lados y de todas las maneras, mi chimenea y yo
tenemos poca paz.
Si no
fuera por el equipaje, juntos haríamos las maletas y nos marcharíamos del país.
¡Qué
salvadas tan apuradas hemos tenido! Una vez encontré en un cajón una carpeta
llena de planos y presupuestos. En otra ocasión, al regresar después de un día
de ausencia, descubrí a mi esposa de pie frente a la chimenea conversando
seriamente con una persona a quien reconocí de inmediato como un reformador
arquitectónico entrometido que, como no tenía talento para levantar nada,
siempre estaba decidido a derribarlo; en varias partes del país había
convencido a ancianos medio tontos para que destruyeran sus casas anticuadas,
en particular las chimeneas.
Pero lo
peor de todo fue que, aquella vez, regresé inesperadamente a primera hora de la
mañana de una visita a la ciudad y, al acercarme a la casa, me libré por poco
de tres pedradas que cayeron a mis pies desde lo alto. Al levantar la vista,
¡qué horror me llevé al ver a tres salvajes con overoles de mezclilla en el
mismo momento de iniciar el ataque con el que había estado amenazando desde
hacía tiempo! Sí, en verdad, al pensar en esas tres pedradas, yo y mi chimenea
hemos escapado por poco.
Hace ya
unos siete años que me he mudado de mi casa. Todos mis amigos de la ciudad se
preguntan por qué no voy a verlos, como en otros tiempos. Piensan que me estoy
volviendo agrio y poco sociable. Algunos dicen que me he convertido en una
especie de viejo misántropo lleno de musgo, cuando en realidad, todo el tiempo,
simplemente estoy montando guardia junto a mi vieja chimenea llena de musgo;
porque está decidido entre mi chimenea y yo que nunca nos rendiremos.
https://americanliterature.com/author/herman-melville/short-story/i-and-my-chimney/













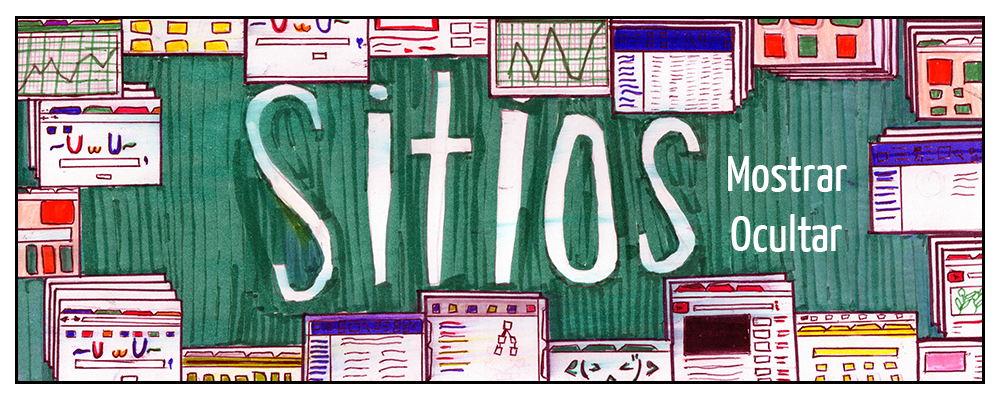




















Comentarios (0)
Publicar un comentario