● (1856) La mesa de manzano / La mesa de madera de
manzano o Manifestaciones Espirituales Originales (en PTL#35, El paraíso de los solteros y el tártaro
de las doncellas)
La
mesa de manzano /
La
mesa de madera de manzano
Herman
Melville
o Manifestaciones Espirituales Originales
Cuando vi por primera vez la mesa, sucia y
polvorienta, en el rincón más alejado del viejo desván con forma de tolva, y
llena de frascos y frascos morados rotos y llenos de costras, y un viejo y
fantasmal cuarto desmontado, me pareció una mesita nigromántica que podría
haber pertenecido al Fraile Bacon. Tenía dos rasgos sencillos, significativos
de conjuros y encantamientos: el círculo y el trípode; la losa era redonda y
estaba sostenida por un pequeño pilar retorcido que, a unos treinta centímetros
del fondo, se extendía en tres patas torcidas que terminaban en tres pies
hendidos. Una mesita vieja de aspecto muy satánico, en verdad.
Para dar una mejor idea de la propiedad, conviene dar
una idea del lugar de procedencia: una buhardilla muy antigua de una casa muy
antigua en un barrio anticuado de una de las ciudades más antiguas de Estados
Unidos. Esta buhardilla llevaba años cerrada. Se creía que estaba embrujada, un
rumor, lo confieso, que, por absurdo que fuese (en mi opinión), no contradije
con vehemencia en el momento de la compra, ya que, como era de esperar, tendía
a situar la propiedad más a mi alcance.
Así pues, no fue por miedo a los supuestos duendes que
habitaban en las alturas que, durante los cinco años siguientes a mi primera
instalación en la casa, no entré nunca en la buhardilla. No había ningún
incentivo especial. El tejado estaba bien revestido y era completamente
hermético. La compañía que aseguraba la casa no permitía que se visitara la
buhardilla; ¿por qué, entonces, el propietario iba a estar tan preocupado por
ello?, sobre todo si no le hacía ningún uso, ya que la casa tenía mucho espacio
debajo. Además, se perdió la llave de la puerta de la escalera que conducía a
ella. La cerradura era enorme y anticuada. Para abrirla habría que llamar a un
herrero, lo que me pareció una molestia innecesaria. Además, aunque había
tenido cuidado de mantener a mis dos hijas en la ignorancia del rumor antes
mencionado, de todos modos, de algún modo, se habían enterado de ello y estaban
bastante contentas de ver cerrada la entrada al terreno encantado. Podría haber
seguido así durante más tiempo si no hubiera sido porque descubrí por
casualidad, en un rincón de nuestro antiguo jardín en terrazas, una llave
grande y curiosa, muy vieja y oxidada, que de inmediato supuse que debía
pertenecer a la puerta de la buhardilla, suposición que, tras probarla, resultó
correcta. Ahora bien, la posesión de una llave para cualquier cosa provoca
inmediatamente el deseo de abrirla y explorarla; y esto, también, por un mero
instinto de gratificación, independientemente de cualquier beneficio particular
que pueda derivarse de ello.
Mírame, entonces, girando la vieja llave oxidada y
subiendo, solo, a la buhardilla embrujada.
El techo estaba formado por el tejado, y se veían las
vigas y las tablas sobre las que se colocaban las tejas. El tejado arrojaba el
agua en cuatro direcciones desde un punto alto en el centro; el espacio debajo
era muy parecido al de la marquesina de un general, solo que interrumpido a
mitad de camino por un laberinto de vigas, a modo de tirantes, de las que
ondeaban innumerables telarañas que, en un mediodía de verano, brillaban como
los pañuelos y las gasas de Bagdad. Por todas partes se veía algún extraño
insecto, volando, corriendo o arrastrándose por las vigas y el suelo.
Bajo el vértice del tejado había una escalera de
tijera angosta y decrépita, algo así como una escalera gótica de púlpito, que
conducía a una plataforma parecida a un púlpito, desde la cual una escalera aún
más estrecha -una especie de escalera de Jacob- conducía algunos tramos más
arriba hasta el alto portillo. La corredera de este portillo tenía unos dos
pies cuadrados, toda de una sola pieza, proporcionando un marco macizo para un
único y pequeño panel de vidrio, insertado en él como un ojo de buey. La luz
del desván provenía de esta única fuente, filtrada a través de una densa
cortina de telarañas. De hecho, toda la escalera, la plataforma y la escalera
estaban festoneadas, alfombradas y cubiertas con telarañas; las cuales, en
fúnebres acumulaciones, colgaban también del techo de arista y turbio, como el
musgo de Carolina en el bosque de cipreses. En estas telarañas se balanceaban,
como en catacumbas aéreas, miríadas de insectos momificados de todas las
tribus.
Subí las escaleras hasta el andén y me detuve allí
para recuperar el aliento. Allí se presentó una escena curiosa. El sol estaba a
medio camino. Atravesando la pequeña claraboya, perforaba oblicuamente un túnel
de arco iris en la oscuridad del desván. Allí, millones de topos mariposa
pululaban. Contra la claraboya, con un zumbido parecido al de un platillo,
miles de insectos se agrupaban en una turba dorada.
En un intento de arrojar una luz más clara sobre el
lugar, traté de retirar la corredera, pero no había señales de pestillo ni de
aldaba. Sólo después de mirar durante largo rato descubrí un pequeño candado,
incrustado, como una ostra en el fondo del mar, entre masas enmarañadas de
telarañas de algas, crisálidas y huevos de insectívoros. Al apartarlos,
descubrí que estaba cerrado. Con una uña torcida, traté de abrir la cerradura,
cuando decenas de pequeñas hormigas y moscas, medio aletargadas, salieron
arrastrándose por el ojo de la cerradura y, sintiendo el calor del sol en el
cristal, comenzaron a retozar a mi alrededor. Aparecieron otras. Pronto me
invadieron. Como indignadas por esta invasión de su refugio, innumerables
bandas se lanzaron desde abajo, golpeando mi cabeza como avispas. Por fin, con
un tirón repentino, abrí la corredera. ¡Y ah!, qué cambio. Así como desde la
penumbra de la tumba y la compañía de los gusanos, el hombre finalmente se
elevará extasiado hacia el verdor viviente y la gloria inmortal, así, desde mi
viejo desván lleno de telarañas, saqué mi cabeza hacia el aire balsámico y me
encontré saludado por las copas verdes de grandes árboles que crecían en el
pequeño jardín de abajo, árboles cuyas hojas se elevaban muy por encima de mi
pizarra más alta.
Refrescado por esta visión, me volví hacia el interior
para contemplar el desván, ahora inusualmente iluminado. Tantas moles abultadas
de muebles obsoletos. Un viejo escritorio, de cuyos casilleros salían ratones y
de cuyos cajones secretos salían chirridos subterráneos, como de agujeros de
ardillas en el bosque; y sillas viejas y destartaladas, con extrañas tallas que
parecían adecuadas para sentar a un cónclave de magos. Y un cofre oxidado, con
forros de hierro, sin tapa y repleto de viejos documentos mohosos; uno de los
cuales, con una mancha de tinta roja descolorida en el extremo, parecía como si
hubiera sido el original que el Doctor Fausto le dio a Mefistófeles. Y, por
último, en el rincón menos iluminado de todos, donde había un montón de basura
vieja e indescriptible, entre la que había un telescopio roto y un globo celeste
clavado en el suelo, se encontraba la pequeña mesa vieja, con una pata con
pezuñas, como la del Maligno, apenas visible entre las telarañas. ¡Qué polvo
espeso, medio pastoso, se había depositado sobre los viejos frascos y frascos!
¡Cómo se había apelmazado su contenido, que antes era líquido! ¡Y qué extraño
aspecto tenía el viejo libro mohoso que había en el centro: la Magnalia de
Cotton Mather!
Saqué la mesa y el libro de abajo, y mandé reparar los
desajustes de uno y los jirones del otro. Decidí rodear esa triste y ermitaña
mesa, tanto tiempo apartada de mi agradable entorno, con todas las influencias
benéficas de jarras cálidas, fuegos cálidos y corazones cálidos, sin imaginarme
lo que todo ese cálido cuidado produciría.
Me alegró descubrir que la mesa no era de caoba común,
sino de madera de manzano, que con el tiempo se había oscurecido hasta casi
parecer nogal. Me pareció un mueble muy apropiado para nuestro salón de cedro,
llamado así porque, a la antigua usanza, estaba revestido con esa madera. La
losa redonda de la mesa, u orbe, estaba diseñada de tal manera que podía
cambiarse fácilmente de posición horizontal a perpendicular, de modo que,
cuando no se utilizaba, podía colocarse cómodamente en un rincón. Para mí, mi
esposa y mis dos hijas, pensé que sería una bonita mesita para el desayuno y el
té. También era perfecta para una mesa de whist. Y también me complació la idea
de que sería una famosa mesa de lectura.
Mi esposa, por su parte, no se interesó demasiado en
estas fantasías. No le gustaba la idea de que una extraña de aspecto tan poco
elegante e indigente como la mesa se entrometiera en la refinada sociedad de
muebles más prósperos. Pero cuando, después de buscar fortuna en la tienda del
ebanista, la mesa llegó a casa, barnizada y brillante como una guinea, nadie la
recibió con tanta amabilidad como mi esposa. La colocaron en una posición
honorable en el salón de cedro.
Pero mi hija Julia no se sobrepuso a sus extrañas
emociones cuando por casualidad se topó por primera vez con la mesa. Por desgracia,
fue justo cuando yo la bajaba del desván. La sostenía por la losa y la llevaba
delante de mí, con una pezuña llena de telarañas hacia fuera. Ese extraño
objeto, en un recodo de la escalera, tocó de repente a mi niña mientras subía.
Entonces, al darse la vuelta y no ver a ningún ser viviente (pues yo estaba
completamente escondido detrás de mi escudo), no viendo nada, en realidad,
excepto la aparición del pie del Maligno, gritó, y no se sabe lo que habría
sucedido si yo no hubiera hablado inmediatamente.
Mi pobre niña, de temperamento muy nervioso, tardó
mucho en recuperarse de la impresión que le había causado. Supersticiosamente
apenada por mi violación de la soledad prohibida de arriba, asociaba
mentalmente la mesa de patas hendidas con los supuestos duendes que allí había.
Me suplicaba que abandonara la idea de domesticar la mesa. Su hermana tampoco
dejó de sumarse a sus súplicas. Entre mis niñas había una simpatía
constitucional. Pero mi mujer, que era muy seria, se había pronunciado ahora a
favor de la mesa. No le faltaba firmeza y energía. Para ella, los prejuicios de
Julia y Anna eran sencillamente ridículos. Pensaba que era su deber maternal
ahuyentar esa debilidad. Poco a poco, a la hora del desayuno y del té, las
niñas se fueron sentando con nosotras a la mesa. La proximidad continua no
dejaba de tener efecto. Poco a poco, se fueron sentando con bastante
tranquilidad, aunque Julia, en la medida de lo posible, evitaba mirar las
pezuñas y, cuando yo sonreía, me miraba con seriedad, como si dijera: «Ah,
papá, tú también puedes hacer lo mismo». Me profetizó que algo extraño
sucedería con la mesa. Pero yo sonreía aún más, mientras mi mujer me reprendía
indignada.
Mientras tanto, me resultaba especialmente agradable
tener mi mesa como mesa de lectura nocturna. En una feria de señoras, me compré
un cojín de lectura bellamente trabajado y, con el codo apoyado en él y la mano
protegiéndome los ojos de la luz, pasé muchas horas sin nadie cerca, excepto el
extraño y viejo libro que había traído del desván.
Todo iba bien hasta el incidente que ahora se va a
relatar, un incidente que, recordemos, como todos los demás de esta narración,
ocurrió mucho antes de la época de las «Chicas Zorro».
Era una noche de sábado de diciembre, ya entrada la
noche. En el pequeño salón de cedro, delante de la mesita de madera de manzano,
me encontraba sentado, como de costumbre, solo. Había hecho más de un esfuerzo
por levantarme y acostarme, pero no pude. De hecho, me sentía fascinado. De
algún modo, también, ciertas opiniones razonables mías me parecían no tan
razonables como antes. Me sentía nervioso. La verdad era que, aunque en mis
lecturas nocturnas anteriores Cotton Mather no había hecho más que divertirme,
esa noche en particular me aterrorizaba. Miles de veces me había reído de esas
historias. Fábulas de viejas, pensaba, por muy entretenidas que fueran. Pero
ahora, ¡qué diferentes! Empezaban a adquirir el aspecto de la realidad.
Entonces, por primera vez, me di cuenta de que no era la romántica señora
Radcliffe la que había escrito la Magnalia, sino un hombre práctico,
trabajador, serio y recto, un doctor erudito, además de un buen clérigo
cristiano y ortodoxo. ¿Qué posible motivo podría tener un hombre así para
engañarme? Su estilo tenía toda la sencillez y la audacia poco poética de la
verdad. De la manera más directa, me expuso relatos detallados de la brujería
de Nueva Inglaterra, cada uno de los elementos importantes corroborados por
ciudadanos respetables, y de los cuales él mismo había sido testigo ocular de
no pocos de los más sorprendentes. Cotton Mather testificó lo que había visto.
Pero, ¿es posible?, me pregunté. Entonces recordé que el Dr. Johnson, el
compilador de un diccionario, había sido un creyente en fantasmas, además de
muchos otros hombres sensatos y dignos. Cediendo a la fascinación, leí cada vez
más profundamente en la noche. Al final, me encontré sobresaltándome al menor
sonido casual, y sin embargo deseando que no estuviera tan quieto.
A mi lado había un vaso de ponche caliente, bebida con
la que solía darme un capricho con moderación todos los sábados por la noche,
hábito contra el que mi buena esposa me había reprendido durante mucho tiempo,
previendo que, a menos que lo dejara, moriría como un borracho miserable. De
hecho, puedo mencionar aquí que, los domingos por la mañana después de mis
noches de sábado, tenía que ser extremadamente cauteloso en cuanto a cómo cedía
a la más mínima impaciencia ante cualquier disgusto accidental, porque esa
impaciencia seguramente se utilizaría en mi contra como prueba de las tristes
consecuencias de la indulgencia nocturna. En cuanto a mi esposa, ella, que
nunca bebía ponche, podía ceder a cualquier pequeño mal humor pasajero tanto
como quisiera.
Pero, la noche en cuestión, me encontré deseando que,
en lugar de mi suave mezcla habitual, hubiera preparado alguna poción potente.
Sentía la necesidad de un estímulo. Quería algo que me animara contra Cotton
Mather, el triste, fantasmal, espantoso Cotton Mather. Me puse cada vez más
nervioso. Nada más que la fascinación me impedía huir de la habitación. Las
velas ardían con poca intensidad, con largas bocanadas y enormes sudarios. Pero
no me atrevía a levantar las despabiladeras hacia ellas. Haría demasiado ruido.
Y, sin embargo, antes había estado deseando que hubiera ruido. Leí y leí sin
parar. Mi cabello empezó a tener una sensación. Mis ojos se sentían tensos; me
dolían. Era consciente de ello. Sabía que los estaba lastimando. Sabía que al
día siguiente lamentaría este abuso hacia ellos, pero leí y leí sin parar. No podía
evitarlo. La mano flaca estaba sobre mí.
De repente... ¡escuchen!
Sentí que mi cabello crecía como hierba.
Una especie de leve golpeteo o áspero interno, un
sonido extraño e inexplicable, mezclado con una especie de leve ruido como de
picoteo o tictac.
¡Tic! ¡Tic!
Sí, era una especie de tictac muy débil.
Miré hacia arriba y vi mi gran reloj de Estrasburgo,
que estaba en un rincón. No era eso. El reloj se había parado.
¡Tic! ¡Tic!
¿Era mi reloj?
Según su práctica habitual por la noche, al retirarse,
mi esposa se llevó mi reloj a nuestra habitación para colgarlo en su clavo.
Escuché con todos mis oídos.
¡Tic! ¡Tic!
¿Fue una garrapata de la muerte en el revestimiento de
madera?
Con paso tembloroso recorrí toda la habitación,
pegando la oreja al revestimiento.
No, no salió del revestimiento.
¡Tic! ¡Tic!
Me sacudí. Me avergoncé de mi susto.
¡Tic! ¡Tic!
Se hizo más preciso y audible. Me alejé del
revestimiento. Parecía que avanzaba para encontrarme.
Miré a mi alrededor, pero no vi nada, solo una de las
patas hendidas de la pequeña mesa de manzano.
¡Dios mío!, me dije a mí mismo con una repentina
repulsión, debe ser muy tarde; ¿no es mi esposa la que me llama? Sí, sí; tengo
que acostarme. Supongo que todo está cerrado. No hay necesidad de hacer la
ronda.
La fascinación había desaparecido, aunque el miedo
había aumentado. Con manos temblorosas, aparté a Cotton Mather de mi vista y
pronto me encontré, candelabro en mano, en mi habitación, con una extraña
sensación de estar retraído, como la que puede sentir un perro vagabundo. En mi
afán por entrar bien en la habitación, tropecé con una silla.
—Intenta hacer menos ruido, querida —dijo mi esposa
desde la cama—. Me temo que has estado tomando demasiado ponche. Ese triste
hábito te está afectando. ¡Ay, si alguna vez te viera entrar así,
tambaleándote, por la noche, en tu habitación!
—Esposa, esposa —susurré con voz ronca—, hay... hay
algo que hace tic-tac en el salón de cedro.
—Pobre anciano, está completamente loco. Sabía que
sería así. Ven a la cama, ven a dormir la mona.
'¡Esposa, esposa!'
—Ven a la cama. Te perdono. No te lo recordaré mañana.
Pero debes dejar de beber ponche, querida. Te está volviendo loca.
«No me exasperes», grité, ahora realmente fuera de mí,
«¡dejaré esta casa!»
—¡No, no! No en ese estado. Ven a la cama, querida. No
diré ni una palabra más.
A la mañana siguiente, al despertar, mi mujer no dijo
nada sobre el asunto de la noche anterior y, como yo mismo me sentía bastante
avergonzado, sobre todo por haberme visto presa de semejante pánico, también yo
permanecí en silencio. Por consiguiente, mi mujer debía de haber atribuido mi
singular conducta a una mente trastornada, no por fantasmas, sino por el
ponche. Por mi parte, mientras estaba acostado mirando el sol en los cristales,
empecé a pensar que leer demasiado a media noche a Cotton Mather no era bueno
para el hombre; que tenía una influencia morbosa sobre los nervios y daba lugar
a alucinaciones. Decidí dejar a Cotton Mather de lado para siempre. Una vez
hecho esto, no tenía miedo de que volviera a oírse el tictac. De hecho, empecé
a pensar que lo que parecía el tictac en la habitación no era más que una
especie de zumbido en mi oído.
Como es su costumbre, mi esposa se levantó antes que
yo y me arreglé para arreglarme con delicadeza y delicadeza. Consciente de que
la mayoría de los trastornos mentales tienen su origen en el estado del cuerpo,
utilicé vigorosamente el cepillo para la piel y me lavé la cabeza con ron de
Nueva Inglaterra, un producto que me habían recomendado en una ocasión como
bueno para el zumbido de oídos. Envuelto en mi bata, con la corbata bien
ajustada y las uñas perfectamente recortadas, bajé complaciente al pequeño
salón de cedro para desayunar.
Cuál no fue mi asombro al encontrar a mi esposa de
rodillas, hurgando en la alfombra junto a la mesita de manzano sobre la que
estaba puesto el desayuno, mientras mis hijas, Julia y Anna, corrían distraídas
por el apartamento.
—¡Oh, papá, papá! —gritó Julia, acercándose a mí—.
¡Sabía que sería así! ¡La mesa, la mesa!
—¡Espíritus! ¡Espíritus! —gritó Anna, manteniéndose
alejada, señalando con el dedo.
—¡Silencio! —gritó mi mujer—. ¿Cómo puedo oírlo si
haces tanto ruido? ¡Calla! Ven aquí, marido, ¿era éste el tictac del que
hablabas? ¿Por qué no te mueves? ¿Era éste? Ven, arrodíllate y escúchalo. ¡Tic,
tic, tic! ¿No lo oyes ahora?
—Sí, sí —grité mientras mis hijas nos rogaban a ambas
que nos alejáramos de aquel lugar.
¡Tic, tic, tic!
Justo debajo de la tela nevada, de la alegre urna y de
la tostada de leche humeante, se oía el inexplicable tictac.
—¿No hay fuego en la habitación de al lado, Julia?
—dije—. Desayunemos allí, querida —me volví hacia mi esposa—. Vámonos, deja la
mesa, dile a Biddy que retire las cosas.
Y diciendo esto, me dirigía hacia la puerta con gran
serenidad, cuando mi esposa me interrumpió.
—Antes de salir de esta habitación, voy a echar un
vistazo a este tictac —dijo con energía—. Es algo que se puede averiguar, tenlo
por seguro. No creo en los espíritus, especialmente a la hora del desayuno.
¡Biddy! ¡Biddy! Toma, lleva estas cosas a la cocina —le entregó la urna. Luego,
al retirar el mantel, la mesita quedó al descubierto.
—¡Es la mesa, la mesa! —gritó Julia.
—Tonterías —dijo mi mujer—. ¿Quién ha oído hablar de
una mesa de tictac? Está en el suelo. ¡Biddy! ¡Julia! ¡Anna! Saquen todo de la
habitación, mesa y todo. ¿Dónde están los martillos para clavar tachuelas?
—¡Dios mío, mamá! ¿No vas a quitar la alfombra? —gritó
Julia.
—Aquí están los martillos, señora —dijo Biddy,
avanzando temblando.
—Dámelos, entonces —gritó mi esposa; porque la pobre
Biddy, a larga distancia, los sostenía como si su señora tuviera la peste.
—Ahora, marido, tú ocupa ese lado de la alfombra y yo
este otro. —Se arrodilló y yo hice lo mismo.
Al retirar la alfombra y poner la oreja sobre el suelo
desnudo, no se oía el más leve tictac.
—La mesa... al fin y al cabo, es la mesa —exclamó mi
mujer—. ¡Biddy, tráela de vuelta!
—Oh, no, señora, yo no, por favor, señora —sollozó
Biddy.
—¡Criatura tonta! ¡Marido, tráelo tú!
—Querida —dije—, tenemos muchas otras mesas; ¿por qué
ser tan particular?
—¿Dónde está esa mesa? —gritó mi esposa con desprecio,
sin hacer caso de mi amable advertencia.
—En la leñera, señora. Lo guardé todo lo que pude,
señora —sollozó Biddy.
«¿Debo ir yo a buscarlo a la leñera o lo harás tú?»,
dijo mi esposa, dirigiéndose a mí de un modo terrible y serio.
Salí corriendo por la puerta y encontré la mesita de
manzana boca abajo en uno de mis contenedores de patatas fritas. Regresé
rápidamente con ella y mi esposa la examinó atentamente una vez más. ¡Tic, tic,
tic! Sí, era la mesa.
—Por favor, señora —dijo Biddy, entrando en la
habitación con sombrero y chal—. Por favor, señora, ¿me pagaría mi salario?
«Quítate el sombrero y el chal inmediatamente», dijo
mi esposa, «vuelve a poner la mesa».
—¡Prepáralo! —grité furioso—. ¡Prepáralo o iré a llamar
a la policía!
—¡Cielos! ¡Cielos! —gritaron mis hijas al unísono—.
¡Qué será de nosotras! ¡Espíritus! ¡Espíritus!
—¿Quieres poner la mesa? —grité, acercándome a Biddy.
—Lo haré, lo haré... Sí, señora... Sí, señor... Lo
haré, lo haré. ¡Espíritus! ¡Santo Vargin!
—Ahora, marido —dijo mi mujer—, estoy convencida de
que, sea lo que fuere lo que provoque este tictac, ni el tictac ni la mesa
pueden hacernos daño, porque todos somos buenos cristianos, espero. Estoy
decidida a descubrir también la causa, que el tiempo y la paciencia sacarán a
la luz. Mientras vivamos en esta casa, no desayunaré en otra mesa que no sea
ésta. Así que, ahora que todo está listo de nuevo, siéntate y desayunemos
tranquilamente. Queridos míos —se volvió hacia Julia y Anna—, id a vuestra
habitación y volved tranquilos. Dejadme ya de hacer estas niñerías.
En alguna ocasión mi esposa fue señora en su casa.
Durante la comida, en vano se inició una conversación
una y otra vez; en vano mi esposa dijo algo enérgico para infundir en los demás
una animación similar a la suya. Julia y Anna, con las cabezas inclinadas sobre
sus tazas de té, seguían escuchando el tictac. Confieso, también, que su
ejemplo era contagioso. Pero, por el momento, no se oía nada. O bien el tictac
había desaparecido por completo, o bien, por leve que fuera, el creciente
alboroto de la calle, con el zumbido general del día, que contrastaba tanto con
el reposo de la noche y de las primeras horas de la mañana, sofocaba el sonido.
Ante la inquietud latente de sus compañeros, mi esposa se indignó; más aún
porque parecía gloriarse de su propia exención del pánico. Cuando terminaron el
desayuno, tomó mi reloj y, colocándolo sobre la mesa, se dirigió a los
supuestos espíritus que lo acompañaban, con un aire jocoso y desafiante: «¡Toma,
tictac, veamos quién puede hacer tictac más fuerte!».
Durante todo el día, mientras estaba fuera, pensé en
la mesa misteriosa. ¿Habría dicho la verdad Cotton Mather? ¿Había espíritus? ¿Y
los espíritus rondarían una mesa de té? ¿Se atrevería el Maligno a mostrar su
pezuña hendida en el seno de una familia inocente? Me estremecí al pensar que
yo mismo, en contra de las solemnes advertencias de mis hijas, había
introducido voluntariamente la pezuña hendida allí. Sí, tres patas hendidas.
Pero, hacia el mediodía, esta especie de sentimiento empezó a desaparecer. El
roce continuo con tanta gente práctica en la calle alejó de mí tales quimeras.
Recordé que no me había comportado con mucha valentía ni la noche anterior ni
por la mañana. Decidí recuperar la buena opinión de mi esposa.
Para demostrar mi osadía de manera más señalada,
cuando se terminó el té y se jugaron las tres partidas de whist y no se oyó
ningún tictac (lo que me animó aún más), tomé mi pipa y, diciendo que había
llegado la hora de acostarse para los demás, acerqué mi silla al fuego y,
quitándome las zapatillas, puse los pies sobre el fuego, luciendo tan tranquilo
y sereno como el viejo Demócrito en las tumbas de Abdera, cuando una medianoche
los niños traviesos del pueblo intentaron asustar a ese robusto filósofo con
fantasmas falsos.
Y pensé para mis adentros que el digno anciano había
dado un buen ejemplo para todos los tiempos con su conducta en esa ocasión.
Porque, cuando a la hora muerta, absorto en sus estudios, oyó los extraños
sonidos, no apartó la vista del paje, sino que simplemente dijo: «Muchachos,
muchachitos, id a casa. Éste no es lugar para vosotros. Aquí os resfriaréis».
La filosofía de estas palabras es que implican la conclusión inevitable de que
cualquier posible investigación de cualquier posible fenómeno espiritual es
absurda; que a primera vista, la mente de un hombre cuerdo las afirma
instintivamente como una patraña, indigna de la menor atención; más
especialmente si tales fenómenos aparecen en las tumbas, ya que las tumbas son
peculiarmente el lugar del silencio, la falta de vida y la soledad; por lo que,
dicho sea de paso, el anciano, como en la ocasión en cuestión, hizo de las
tumbas de Abdera su lugar de estudio.
En ese momento me quedé solo y todo estaba en
silencio. Dejé la pipa, ya que no me sentía lo bastante tranquilo para
disfrutarla. Cogí uno de los periódicos y comencé a leer, de manera nerviosa y
apresurada, a la luz de una vela colocada en un pequeño soporte cerca del
fuego. En cuanto a la mesa de madera de manzano, como hacía poco había llegado
a la conclusión de que era demasiado baja para una mesa de lectura, pensé que
sería mejor no usarla como tal esa noche. Pero estaba no muy lejos, en el
centro de la habitación.
Por más que lo intenté, no logré mucho con la lectura.
De alguna manera, parecía que era todo oído y nada de vista; un estado de
intensa tensión auditiva. Pero al poco tiempo se rompió.
¡Tic, tic, tic!
Aunque no era la primera vez que oía ese sonido, y
aunque en esta ocasión me había propuesto especialmente esperarlo, sin embargo,
cuando se produjo, me pareció inesperado, como si un cañón hubiera atravesado
la ventana.
¡Tic! ¡tic! ¡tic!
Me quedé inmóvil durante un rato, tratando de dominar,
si era posible, mi primera turbación. Luego, levantándome, miré fijamente la
mesa; me acerqué a ella con bastante calma; la agarré con bastante calma, pero
la solté con bastante rapidez; luego caminé de un lado a otro, deteniéndome a
cada momento, con el oído atento para escuchar. Mientras tanto, en mi interior,
la contienda entre el pánico y la filosofía seguía sin estar del todo decidida.
¡Tic! ¡tic! ¡tic!
Con una claridad espantosa el tictac se elevó ahora en
la noche.
Mi pulso se agitó, mi corazón latió con fuerza. No sé
qué habría sucedido si Demócrito no hubiera venido en mi ayuda. ¡Qué
vergüenza!, me dije a mí mismo, ¿de qué sirve un ejemplo tan bello de filosofía
si no se puede seguir? Inmediatamente decidí imitarlo, incluso en la actitud y
las ocupaciones del viejo sabio.
Volví a sentarme en mi silla y a ocuparme del
periódico, de espaldas a la mesa, y permanecí así durante un rato, como absorto
en el estudio; cuando, mientras el tictac continuaba, dije lentamente, de la
forma más indiferente y secamente jocosa que pude: «Vamos, vamos, Tick,
muchacho, ya es suficiente diversión por esta noche».
¡Tic! ¡tic! ¡tic!
Ahora parecía que el tictac sonaba como una especie de
desafío burlón. Parecía regocijarse por el pobre papel afectado que yo estaba
interpretando. Pero por mucho que la burla me doliera, sólo me hizo persistir.
Decidí no disminuir ni un ápice mi forma de dirigirme a ellos.
—Vamos, vamos, cada vez haces más ruido, Tick,
muchacho; es demasiada broma; ya es hora de terminar.
Apenas lo dije, el tictac cesó. Nunca fue más exacta
la obediencia responsiva. Por mi vida, no pude evitar darme la vuelta sobre la
mesa, como si fuera un ser razonable, cuando... ¿podía creer lo que decían mis
sentidos? Vi algo que se movía, se retorcía o se retorcía sobre la losa de la
mesa. Brillaba como una luciérnaga. Inconscientemente, agarré el atizador que
tenía a mano. Pero, pensando en lo absurdo que era atacar a una luciérnaga con
un atizador, lo dejé. No puedo decir cuánto tiempo estuve allí, hechizado y
mirando fijamente, con el cuerpo presentado de un lado y la cara de otro; pero
al final me levanté y, abrochándome la chaqueta de arriba a abajo, hice una
repentina e intrépida marcha forzada hacia la mesa. Y allí, cerca del centro de
la losa, como si yo fuera un hombre, vi un pequeño agujero irregular, o más
bien una especie de grieta corta y mordisqueada, de la que (como una mariposa
que escapa de su crisálida) se esforzaba por salir el objeto brillante, fuera
lo que fuese. Su movimiento era el movimiento de la vida. Me quedé fascinado.
«¿Existen, en verdad, espíritus?», pensé; «¿Y éste es uno?». No; debo estar
soñando. Desvié la mirada hacia el fuego rojo de la chimenea y luego volví al
pálido brillo de la mesa. Lo que vi no era una ilusión óptica, sino una
auténtica maravilla. El temblor iba en aumento cuando, una vez más, Demócrito
me hizo amigo. A pesar de su resplandor sobrenatural, me esforcé por mirar el
extraño objeto de una manera puramente científica. Visto así, parecía una nueva
especie de pequeño escarabajo o insecto brillante y, pensé, no carecía de algo
de zumbido.
Seguí observándolo, y cada vez con más dominio de sí
mismo. Brillando y retorciéndose, seguía con sus estertores. Un momento
después, estaba a punto de escapar de su prisión. Se me ocurrió una idea. Corrí
a buscar un vaso y lo coloqué sobre el insecto justo a tiempo para asegurarlo.
Después de observarlo un rato más bajo el vaso, dejé
todo como estaba y, bastante sereno, me retiré.
En aquel momento, yo no podía comprender el fenómeno.
¿Un insecto vivo saliendo de una mesa muerta? ¿Una luciérnaga saliendo de un
trozo de madera vieja, que no se sabe cuántos años había estado guardada en un
viejo desván? ¿Se había oído alguna vez algo así, o siquiera se había soñado
con ello? ¿Cómo había llegado el insecto allí? No importaba. Pensé en Demócrito
y decidí mantener la calma. En cualquier caso, el misterio del tictac estaba
explicado. Era simplemente el sonido del tictac del insecto al roer, limar y
golpear mientras se abría paso. Me satisfacía pensar que el tictac había
terminado para siempre. Decidí no dejar pasar la ocasión sin sacar algún
provecho de ello.
"Esposa", le dije a la mañana siguiente,
"no tendrás que preocuparte más por el tictac en nuestra mesa. He puesto
fin a todo eso".
—En efecto, marido —dijo ella con cierta incredulidad.
—Sí, esposa —respondí, tal vez con un poco de
vanidad—. He puesto fin a ese tictac. Puedes estar segura de que el tictac no
te molestará más.
En vano me pidió que me explicara. No quise
complacerla, pues estaba dispuesto a compensar cualquier inquietud previa que
pudiera haber revelado, dejando lugar ahora a la imputación de alguna hazaña
heroica mediante la cual había silenciado el tictac. Era una especie de engaño
inocente por implicación, completamente inofensivo y, pensé, útil.
Pero cuando fui a desayunar, vi a mi mujer otra vez
arrodillada en la mesa y a mis hijas diez veces más asustadas que nunca.
—¿Por qué me contaste esa historia tan fanfarrona?
—dijo mi mujer indignada—. Deberías haber sabido lo fácil que sería
descubrirlo. Mira también esta grieta; y aquí está el tictac de nuevo, más
claro que nunca.
«¡Imposible!», exclamé, pero al acercar la oreja,
¡efectivamente!, ¡tic!, ¡tic!, ¡tic! El tictac estaba allí.
Recuperándome lo mejor que pude, exigí el bicho.
—¿Bicho? —gritó Julia—. ¡Dios mío, papá!
—Espero, señor, que no haya traído ningún insecto a
esta casa —dijo mi esposa con severidad.
—¡El bicho, el bicho! —grité—. ¡El bicho debajo del
vaso!
—¡Insectos en los vasos! —gritaron las niñas—. ¿No son
nuestros vasos, papá? ¿No has estado poniendo insectos en nuestros vasos? Oh,
¿qué significa todo esto?
«¿Ves este agujero, esta grieta de aquí?», dije
poniendo mi dedo en el lugar.
—Así es —dijo mi esposa con gran disgusto—. ¿Y cómo ha
llegado hasta allí? ¿Qué has estado haciendo con la mesa?
—¿Ves esta grieta? —repetí intensamente.
«Sí, sí», dijo Julia; «eso es lo que me asustó tanto;
parece una obra de brujería».
—¡Espíritus! ¡Espíritus! —gritó Ana.
—¡Silencio! —dijo mi mujer—. Continúe, señor, y
cuéntenos lo que sabe acerca de la grieta.
—Esposa e hijas —dije solemnemente—, de esa grieta o
agujero, mientras estaba sentado solo aquí anoche, surgió una maravillosa...
Aquí, involuntariamente, me detuve, fascinado por las
actitudes expectantes y los ojos abiertos de par en par de Julia y Anna.
—¿Qué, qué? —gritó Julia.
-Un bicho, Julia.
—¿Un bicho? —gritó mi mujer—. ¿Un bicho ha salido de
esta mesa? ¿Y qué has hecho con él?
'Lo metí debajo de un vaso.'
—¡Biddy! ¡Biddy! —gritó mi mujer, yendo hacia la
puerta—. ¿Viste un vaso sobre esta mesa cuando barriste la habitación?
—Claro que lo hice, señora, y hay un bicho bombardeado
debajo.
«¿Y qué hiciste con él?», pregunté.
'Puse el bicho en el fuego, señor, y enjuagué el vaso
unas cuantas veces, señora.'
—¿Dónde está ese vaso? —exclamó Anna—. Espero que lo
hayas rayado, que lo hayas marcado de alguna manera. Nunca beberé de ese vaso;
nunca lo pondrás delante de mí, Biddy. ¡Un bicho, un bicho! ¡Ay, Julia! ¡Ay,
mamá! Lo siento arrastrándose por todo mi cuerpo, incluso ahora. ¡Mesa
embrujada!
—¡Espíritus! ¡Espíritus! —gritó Julia.
—Hijas mías —dijo su madre con autoridad en los ojos—,
id a vuestra habitación hasta que seáis capaces de comportaros como criaturas
más razonables. ¿Es un bicho, un bicho que puede asustaros hasta haceros perder
el poco sentido común que tenéis? Salid de la habitación. Estoy asombrada. Me
duele una conducta tan infantil.
—Ahora dime —dijo ella dirigiéndose a mí tan pronto
como se retiraron—, ahora dime la verdad, ¿realmente salió un insecto de esta
grieta de la mesa?
«Esposa, así es.»
'¿Lo viste salir?'
'Hice.'
Ella miró atentamente la grieta, inclinándose sobre
ella.
—¿Estás segura? —dijo ella mirando hacia arriba, pero
todavía inclinada.
'Claro, claro.'
Ella guardó silencio. Empecé a pensar que el misterio
de la situación empezaba a afectarla incluso a ella. Sí, pensé, pronto veré a
mi esposa temblando y estremeciéndose y, quién sabe, llamando a algún viejo
dominer para que exorcice la mesa y expulse a los espíritus.
—Te diré lo que haremos —dijo de repente, y no sin
emoción.
—¿Qué, esposa? —dije con ansiedad, esperando alguna
proposición mística—. ¿Qué, esposa?
'Frotaremos toda esta mesa con ese famoso polvo para
cucarachas del que he oído hablar.'
—¡Dios mío! Entonces, ¿no crees que son espíritus?
'¿Espíritu?'
El énfasis de la incredulidad desdeñosa era digno del
propio Demócrito.
«Pero este tictac... ¿este tictac?», dije.
"Lo sacaré de ahí."
—Vamos, vamos, esposa —dije—, estás yendo demasiado
lejos en el otro sentido. Ni el polvo para cucarachas ni los azotes curarán
esta mesa. Es una mesa extraña, esposa; no hay forma de cambiarla.
—Haré que la froten —respondió—. Bien froten. Y
llamando a Biddy, le pidió que trajera cera y un cepillo y que manipulara la
mesa con vigor. Hecho esto, se volvió a poner el mantel y nos sentamos a
desayunar, pero mis hijas no aparecieron. Julia y Anna no desayunaron ese día.
Al retirar el paño, mi mujer, con mucha seriedad, se
puso a trabajar con un cemento de color oscuro y cerró herméticamente el
pequeño agujero de la mesa.
Mis hijas estaban pálidas e insistí en sacarlas a
pasear esa mañana, cuando se produjo la siguiente conversación.
—Mis peores presentimientos sobre esa mesa se están
cumpliendo, papá —dijo Julia—; no en vano se produjo esa insinuación del pie
hendido en mi hombro.
—Tonterías —dije—. Vayamos a casa de la señora Brown y
tomemos un helado.
El espíritu de Demócrito se sentía más fuerte en mí
ahora. Por una curiosa coincidencia, se fortaleció con la fuerza de la luz del
sol.
«¿Pero no es milagroso», dijo Anna, «que un insecto
pueda salir de una mesa?»
—No, hija mía. Es muy común que salgan bichos de la
madera. Tú misma debes haberlos visto salir de los extremos de los troncos del
hogar.
—Ah, pero esa madera es casi recién traída del bosque.
Pero la mesa tiene por lo menos cien años.
—¿Y qué? —dije alegremente—. ¿No se han encontrado
sapos vivos en el corazón de rocas muertas, tan antiguos como la creación?
—Di lo que quieras, papá, creo que son espíritus —dijo
Julia—. Hazlo, hazlo, querido papá, haz que saquen esa mesa embrujada de la
casa.
«Tonterías», dije.
Por otra curiosa coincidencia, cuanto más asustados
estaban ellos, más valiente me sentía yo.
Llegó la noche.
«Este tictac», dijo mi esposa, «¿crees que debido a
este tictac continuo, surgirá otro virus?»
Curiosamente, eso no se me había ocurrido antes. No
había pensado que hubiera gemelos de insectos. Pero ahora, quién sabe, tal vez
incluso hubiera trillizos.
Decidí tomar precauciones y, si se producía un segundo
error, asegurarlo infaliblemente. Por la noche, se volvió a oír el tictac. Alrededor
de las diez, tapé el lugar con un vaso, lo más cerca que pude juzgar por mi
oído. Luego nos retiramos todos y, cerrando con llave la puerta del salón de
cedro, me metí la llave en el bolsillo.
Por la mañana no se veía nada, pero se oía el tictac. Mis
hijas volvieron a ponerse nerviosas. Querían llamar a los vecinos, pero mi
mujer se opuso enérgicamente. Seríamos el hazmerreír de todo el pueblo. Así que
se acordó que no se revelaría nada. Biddy recibió instrucciones estrictas y,
para asegurarse, no se le permitió ir a confesarse esa semana, por temor a que
se lo dijera al sacerdote.
Me quedé en casa todo ese día, inclinado sobre la mesa
cada hora o dos, con los ojos y los oídos. Hacia la noche, me pareció que el
tictac se hacía más claro y parecía separado de mi oído por una partición cada
vez más delgada de la madera. También me pareció percibir un leve levantamiento
o abultamiento de la madera en el lugar donde había colocado el vaso. Para
poner fin a la incertidumbre, mi esposa propuso tomar un cuchillo y cortar la
madera allí; pero yo tenía un plan menos impaciente; a saber, que ella y yo nos
quedáramos despiertos con la mesa esa noche, ya que, a juzgar por los síntomas
actuales, el insecto probablemente haría su aparición antes de la mañana. Por mi
parte, tenía curiosidad por ver la primera aparición del bicho: el primer
destello del polluelo al romper la cáscara.
La idea no le cayó mal a mi esposa. Insistió en que
tanto Julia como Anna debían estar en el grupo, para que la evidencia de sus
sentidos les quitara de la cabeza todas las tonterías infantiles. Porque el que
los espíritus pudieran hacer tictac y que los espíritus pudieran adoptar la
forma de insectos era, para mi esposa, la más tonta de todas las tonterías
imaginaciones. Es cierto que no podía explicar el asunto, pero tenía plena
confianza en que podía ser, y todavía sería, explicado de alguna manera, y eso
a su entera satisfacción. Sin saberlo ella misma, mi esposa era una Demócrito
femenina. Por mi parte, mis sentimientos actuales eran de tipo mixto. De una
manera extraña y nada desagradable, oscilaba suavemente entre Demócrito y
Cotton Mather. Pero para mi esposa y mis hijas supuse que era un Demócrito
puro, un burlador de todos los licores de mesa de té.
Así que, tras preparar una buena provisión de velas y
petardos, los cuatro nos sentamos a la mesa y, al mismo tiempo, a su alrededor.
Durante un rato, mi mujer y yo mantuvimos una animada conversación, pero mis
hijas permanecieron en silencio. Entonces, mi mujer y yo hubiéramos querido jugar
una partida de whist, pero no pudimos convencer a mis hijas de que se unieran.
Así que jugamos al whist con dos muñecos, literalmente; mi mujer ganó la
partida y, fatigada por la victoria, guardó las cartas.
Las once y media de la noche. No había señales del
bicho. Las velas empezaron a arder con poca intensidad. Mi mujer estaba a punto
de apagarlas cuando se oyó un golpe sordo, repentino, violento, hueco y
resonante.
Julia y Anna se pusieron de pie de un salto.
—¡Todo bien! —gritó una voz desde la calle. Era el
vigilante, que primero hizo sonar su porra en la acera y luego pronunció este
anuncio verbal sumamente satisfactorio.
—¡Muy bien! ¿Lo oísteis, mis niñas? —dije alegremente.
En verdad, fue asombroso lo valiente que me sentí,
como Bruce, en compañía de tres mujeres, y dos de ellas medio muertas de miedo.
Me levanté a buscar mi pipa y di una calada
filosófica.
Demócrito para siempre, pensé.
En profundo silencio, me senté a fumar, cuando ¡he
aquí!... ¡pop! ¡pop! ¡pop!... justo debajo de la mesa, un terrible estallido.
Esta vez nos levantamos los cuatro y se me rompió la
pipa.
'¡Dios mío! ¿Qué es eso?'
—¡Espíritus! ¡Espíritus! —gritó Julia.
—¡Oh, oh, oh! —gritó Ana.
"Es una pena", dijo mi esposa, "es la
sidra nueva que está en la bodega la que se está echando a perder. Le dije a
Biddy que pasara las botellas por un cable hoy".
Transcribiré aquí algunos memorandos guardados durante
parte de la noche:
La una en punto. No hay señales del bicho. El tictac
continúa. La esposa tiene sueño.
Las dos en punto. No hay señales del bicho. El tictac
es intermitente. La esposa está profundamente dormida.
Las tres en punto. No había señales del bicho. El
tictac era bastante constante. Julia y Anna tenían sueño.
Las cuatro en punto. Ni rastro del bicho. El tictac
era normal, pero no muy animado. Mi esposa, Julia y Anna, dormían profundamente
en sus sillas.
Las cinco en punto. No había señales del bicho. El
tictac era débil. Me sentía somnoliento. El resto seguía durmiendo.
Hasta aquí el diario.
—¡Rap! ¡rap! ¡rap!
Un golpe terrible y portentoso contra una puerta.
Despertados de nuestro sueño, nos pusimos de pie.
¡Rape! ¡Rape! ¡Rape!
Julia y Anna gritaron.
Me encogí en un rincón.
—¡Sois unos tontos! —gritó mi mujer—. Es el panadero
el que trae el pan.
Las seis en punto.
Fue a abrir las contraventanas, pero antes de que
terminara, Julia oyó un grito. Allí, medio dentro y medio fuera de la rendija,
se retorcía el insecto, brillando en la penumbra general de la habitación como
un ópalo ardiente.
Si este insecto hubiera tenido una pequeña espada a su
lado (una espada de Damasco) y un pequeño collar alrededor de su cuello (un
collar de diamantes) y una pequeña pistola en su garra (una pistola de bronce)
y un pequeño manuscrito en su boca (un manuscrito caldeo), Julia y Anna no
podrían haber quedado más encantadas.
En verdad, era un insecto hermoso, un insecto de
joyero judío, un insecto como el destello de una gloriosa puesta de sol.
Julia y Anna nunca habían soñado con un bicho así.
Para ellas, bicho era una palabra sinónimo de horror. Pero este era un bicho
seráfico; o, mejor dicho, lo único que tenía de bicho era la B, pues era
hermoso como una mariposa.
Julia y Anna miraban y miraban. Ya no estaban
alarmadas. Estaban encantadas.
—Pero ¿cómo llegó esa extraña y bonita criatura a la
mesa? —exclamó Julia.
—Los espíritus pueden llegar a cualquier parte
—respondió Anna.
'¡Bah!', dijo mi esposa.
«¿Oyes más tictac?», pregunté.
Todos ellos acercaron el oído, pero no oyeron nada.
-Pues bien, esposa e hijas, ahora que todo ha
terminado, esta misma mañana iré a hacer averiguaciones al respecto.
—Oh, papá —exclamó Julia—, ve y consulta a Madame
Pazzi, la hechicera.
—Será mejor que vayas a consultar al profesor Johnson,
el naturalista —dijo mi esposa.
—¡Bravo, señora Demócrito! —dije—. El profesor Johnson
es el hombre indicado.
Por suerte, encontré al profesor en casa. Informado
brevemente del incidente, manifestó un interés sereno y sereno y me acompañó a
casa con seriedad. Se acercó la mesa, se señalaron las dos aberturas, se mostró
el bicho y se expusieron los detalles del asunto; mi esposa y mis hijas estaban
presentes.
«Y ahora, profesor», dije, «¿qué piensa usted de
ello?»
Poniéndose las gafas, el erudito profesor miró
fijamente la mesa y rascó suavemente los agujeros con su cortaplumas, pero no
dijo nada.
«¿No es esto algo extraño?», preguntó ansiosamente
Anna.
—Muy inusual, señorita.
Ante lo cual Julia y Anna intercambiaron miradas
significativas.
—Pero ¿no es maravilloso, muy maravilloso? —preguntó
Julia.
-Muy maravilloso, señorita.
Mis hijas intercambiaron miradas aún más
significativas y Julia, envalentonada, volvió a hablar.
—¿Y no debe usted admitir, señor, que es obra de...
de... sp...?
—¿Alcohol? No —fue la respuesta áspera.
—Hijas mías —dije con dulzura—, debéis recordar que no
es a Madame Pazzi, la hechicera, a quien hacéis vuestras preguntas, sino al
eminente naturalista, el profesor Johnson. Y ahora, profesor —añadí—, tened el
placer de explicaros algo. Iluminad nuestra ignorancia.
Sin repetir todo lo que dijo el erudito caballero,
pues, aunque lúcido, era un poco prosaico, baste el siguiente resumen de su
explicación.
El incidente no carecía de ejemplos. La madera de la
mesa era de manzano, una especie de árbol que gusta mucho a diversos insectos.
Los insectos procedían de huevos depositados en el interior de la corteza del
árbol vivo del huerto. Tras examinar con cuidado la posición del agujero por el
que había salido el último insecto, en relación con las capas corticales de la
losa, y teniendo en cuenta la pulgada y media que faltaba para que el insecto
se abriera paso por completo, y calculando después el número total de capas
corticales de la losa, con una conjetura razonable sobre el número que se había
cortado por el exterior, se dedujo que el huevo debía haber estado depositado
en el árbol unos noventa años, más o menos, antes de que el árbol pudiera ser
talado. Pero, ¿cuánto tiempo podía pasar entre la tala del árbol y el momento
actual? Era una mesa muy anticuada. Si se calculaba que la mesa tenía ochenta
años, el insecto habría permanecido ciento setenta años en el huevo. Ése era,
al menos, el cálculo del profesor Johnson.
—Ahora, Julia —dije—, después de esa exposición
científica del caso (aunque, confieso, no la entiendo exactamente), ¿dónde está
tu ánimo? Es muy maravilloso así como está, pero ¿dónde está tu ánimo?
«¿Dónde, en efecto?», dijo mi esposa.
«¿Por qué, entonces, ella no asoció realmente este
fenómeno puramente natural con ninguna hipótesis espiritual burda?», observó el
erudito profesor con una ligera mueca de desprecio.
—Digan lo que quieran —dijo Julia, sosteniendo en el
vaso cubierto el glorioso, brillante y resplandeciente ópalo vivo—, digan lo
que quieran, si esta hermosa criatura no es un espíritu, sin embargo enseña una
lección espiritual. Porque si, después de ciento setenta años de sepultura, un
simple insecto sale por fin a la luz, siendo en sí mismo un resplandor, ¿no
habrá resurrección glorificada para el espíritu del hombre? ¡Espíritus!
¡Espíritus! —exclamó, con éxtasis—. Todavía creo en los espíritus, sólo que
ahora creo en ellos con deleite, cuando antes sólo pensaba en ellos con terror.
El misterioso insecto no gozó mucho tiempo de su
radiante vida; murió al día siguiente. Pero mis niñas lo han conservado.
Embalsamado en una vinagreta de plata, reposa sobre la mesita de manzano del
pilar del salón de cedro.
Y cualquier dama que dude de esta historia, mis hijas
estarán encantadas de mostrarle tanto el insecto como la mesa, y señalarle, en
la losa reparada de esta última, las dos gotas de lacre que designan el lugar
exacto de los dos agujeros hechos por los dos insectos, algo así como están
marcados los puntos donde las balas de cañón impactaron en la iglesia de
Brattle Street.
https://americanliterature.com/author/herman-melville/short-story/the-apple-tree-table/












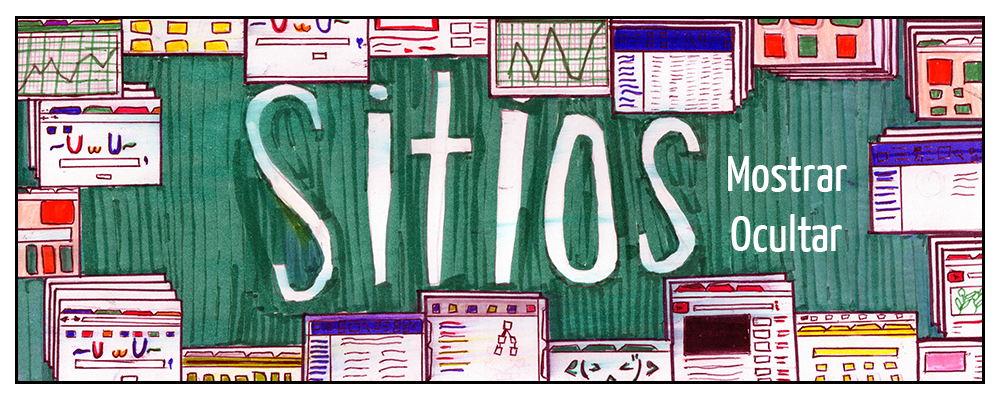





















Comentarios (0)
Publicar un comentario