Jimmy
Rose
Herman
Melville
Hace tiempo, no importa cuánto tiempo, yo, un hombre
viejo, me mudé del campo a la ciudad, después de haberme convertido en el
heredero inesperado de una gran casa antigua en una calle angosta de uno de los
barrios bajos, antaño el lugar predilecto del estilo y la moda, lleno de
alegres salones y alcobas nupciales, pero ahora, en su mayor parte,
transformado en oficinas de contabilidad y almacenes. Allí, fardos y cajas
usurpan el lugar de los sofás; diarios y libros de contabilidad están
esparcidos donde antaño se untaban con mantequilla las deliciosas tostadas del
desayuno. En esos viejos barrios, los gloriosos días de la guerra blanda han
terminado.
Sin embargo, en mi vieja casa, tan extrañamente
preservada, sobrevivía algún monumento de días pasados. Y no era el único.
Entre los almacenes se alzaban también algunas otras viviendas. La
transmutación de la calle aún no estaba completa. Al igual que aquellos viejos
frailes y monjas ingleses, que rondaban durante mucho tiempo las ruinas de sus
retiros después de haber sido despojados, algunos extraños caballeros y damas
de edad avanzada todavía rondaban por el barrio y no querían, no podían, no
podían abandonarlo. Y pensé que cuando, una primavera, al salir de mi huerto de
flores blancas, mis propios cabellos blancos y mi bastón con empuñadura de
marfil blanco se sumaron a su censo de merodeadores, esas pobres almas viejas
creyeron locamente que el barrio estaba mejorando, que la marea de la moda
estaba retrocediendo de nuevo.
Durante muchos años, la vieja casa había estado
ocupada por un propietario; aquellos a cuyas manos había pasado de vez en
cuando la habían alquilado a diversos inquilinos cambiantes: viejos habitantes
de la ciudad en decadencia, reclusos misteriosos o extranjeros transitorios de
aspecto ambiguo.
Aunque se habían hecho algunos arreglos baratos en el
exterior, como quitar un hermoso pórtico antiguo parecido a un púlpito que
coronaba la cima de seis altos escalones y colocar una caja de resonancia de
ala ancha que ensombrecía el conjunto, y reemplazar las pesadas contraventanas
originales (cada una perforada con una medialuna en el panel superior para
dejar entrar una luz oriental y lunar en las habitaciones, por lo demás
cerradas, de una bochornosa mañana de julio) por unas persianas venecianas de
lujo; mientras que, repito, la parte delantera de la casa presentaba un aspecto
incongruente, como si el injerto de la modernidad no hubiera hecho mella en su
antigua estirpe; aun así, por fuera podía salir adelante, por dentro poco o
nada se había alterado. Los sótanos estaban llenos de grandes y sombríos
contenedores abovedados de ladrillo ennegrecido, que parecían las antiguas
tumbas de los templarios, mientras que en lo alto se veían las vigas del primer
piso, enormes, cuadradas y macizas, todas de roble rojo y, a través de su largo
tiempo, de un rico color indio. Tan grandes eran aquellas vigas y estaban tan
alineadas que caminar por aquellos espaciosos sótanos era muy parecido a
caminar por la cubierta de cañones de un barco de guerra.
Todas las habitaciones de cada piso permanecieron tal
como estaban hace noventa años, con todas sus cornisas de madera con molduras
pesadas, sus revestimientos de madera y sus repisas talladas e inaccesibles con
extraños elementos de horticultura y zoología. Deslucidas por la longevidad,
las paredes aún conservaban los patrones de la época de Luis XVI. En el salón
más grande (el salón, lo llamaban mis hijas, para distinguirlo de los dos
salones más pequeños, aunque yo no creía que esa distinción fuera
indispensable) las colgaduras de papel eran del estilo más llamativo. Supimos
al instante que ese papel sólo podía venir de París: papel genuino de
Versalles, el tipo de papel que podría haber colgado en el tocador de María
Antonieta. Era de grandes rombos de diamantes, divididos por enormes festones
de rosas (cebollas, dijo Biddy la niña que eran, pero mi esposa pronto hizo que
Biddy cambiara de opinión al respecto); En esos rombos, todos y cada uno de
ellos, como en una jaula de jardín repleta de árboles, se hallaban una
magnífica serie de magníficas ilustraciones de la historia natural de las aves
más imponentes de aspecto parisino: loros, guacamayos y pavos reales, pero
sobre todo pavos reales. Verdaderos príncipes Esterhazies de las aves; todos
rubíes, diamantes y órdenes del Toisón de Oro. Pero, ¡ay!, el lado norte de
este viejo apartamento presentaba un aspecto extraño: mitad musgoso y mitad
mohoso; algo así como árboles de bosques antiguos en sus lados norte, en ese
lado en particular se adhiere más el musgo y donde, según dicen, ataca primero
la descomposición interna. En resumen, el resplandor original de los pavos
reales se había atenuado tristemente en ese lado norte de la habitación, debido
a una pequeña gotera en el alero, por donde la lluvia se había deslizado
lentamente por la pared, hasta llegar al primer piso. Los irreverentes
inquilinos que ocupaban el lugar en esa época no consideraron conveniente
detener esta fuga, o mejor dicho, no les pareció que mereciera la pena, ya que
sólo guardaban el combustible y secaban la ropa en el salón de los pavos
reales. Por eso, muchos de los pájaros resplandecientes parecían tener su
plumaje principesco enmarañado por una lluvia de polvo. Lo más triste era que
sus colas de estrellas se desdibujaran. Sin embargo, tan pacientemente y tan
agradablemente, es más, aquí y allá tan rojizamente parecían ocultar su amargo
destino, tanta elegancia real aún persistía en sus formas, y tan llenos,
también, parecían de una dulce y atractiva reflexión, meditando todo el día,
durante años y años, entre sus descoloridos cenadores, que aunque mi familia me
conminó repetidamente (especialmente a mi esposa, quien, me temo, era demasiado
joven para mí) a destruir todo el gallinero, como lo llamaba Biddy, y cubrir
las paredes con un hermoso, lindo y gentil papel de color crema, a pesar de
todas las súplicas, no pude convencerme, por sumiso que fuera en otras cosas.
Pero sobre todo no permitiría ninguna violación del
antiguo salón de los pavos reales o sala de las rosas (lo llamo por ambos
nombres) debido a su larga asociación en mi mente con uno de los propietarios
originales de la mansión, el gentil Jimmy Rose.
¡Pobre Jimmy Rose!
Fue uno de mis primeros conocidos. No han pasado
muchos años desde que murió, y yo y otros dos ancianos tambaleantes tomamos el
coche y lo seguimos en procesión hasta su tumba.
Jimmy nació como un hombre de fortuna moderada. En su
mejor momento tuvo una figura extraordinariamente atractiva; grande y varonil,
con brillantes ojos azules, cabello castaño rizado y mejillas que parecían
pintadas de carmín; pero era la genuina flor de la salud, acentuada por la
alegría de vivir. Era por naturaleza un gran mujeriego y, como la mayoría de los
adoradores de este sexo, nunca puso coto a su libertad de culto general
haciendo un sacrificio voluntario de sí mismo en el altar.
Al aumentar su fortuna con un negocio grande y
principesco, algo así como el del gran comerciante florentino Cosmo el Magnífico,
pudo entretener a gran escala. Durante mucho tiempo, sus comidas, cenas y
bailes no fueron superados por ninguno de los que se ofrecían en la ciudad de
las fiestas de Nueva York. Su alegría poco común; el esplendor de su
vestimenta; su ingenio chispeante; candelabros radiantes; una fuente infinita
de charlas informales; muebles franceses; cálidas bienvenidas a sus invitados;
su generoso corazón y mesa; sus nobles gracias y su glorioso vino; ¿qué tenía
de extraño que todo esto atrajera multitudes a la hospitalaria morada de Jimmy?
En las reuniones de invierno, figuraba primero en la lista del gerente. James
Rose, Esq., también era el hombre que se encontraba en primer lugar en todas
las presentaciones de platos a actores de gran éxito en el parque, o de espadas
y pistolas a generales de gran éxito en el campo de batalla. A menudo también
fue elegido para presentar el obsequio debido a su excelente don para decir
bellas cosas.
—Señor —dijo en un gran salón de Broadway, mientras
extendía hacia el general G— un par de pistolas con turquesas engastadas—,
señor —dijo Jimmy con un gesto castellano y una sonrisa sonrosada—, habría
habido más turquesas aquí engastadas, si los nombres de sus gloriosas victorias
hubieran dejado espacio.
¡Ah, Jimmy, Jimmy! Te destacabas en elogios, pero en
tu interior estaba intrínseco el ser rico en todo lo que da placer. ¿Y quién te
reprochará que hayas usado un ingenio prestado en esta ocasión, aunque en
verdad lo hayas usado? Por mucho que plagie, los hombres de este mundo no suelen
plagiar en elogios.
Pero los tiempos cambiaron. El tiempo, verdadero
plagiador de las estaciones.
Los reveses repentinos y terribles en los negocios se
tornaron mortales debido a la desmedida prodigalidad de todos. Cuando se
examinaron sus asuntos, se descubrió que Jimmy no podía pagar más de quince
chelines por libra. Y, sin embargo, con el tiempo se podría haber compensado la
deficiencia (por supuesto, dejando a Jimmy sin un centavo) de no haber sido
porque, en un vendaval de invierno, dos de sus barcos procedentes de China
naufragaron frente a Sandy Hook; naufragaron en el umbral de su puerto.
Jimmy era un hombre arruinado.
Fue hace años. En esa época yo vivía en el campo, pero
me encontraba en la ciudad en una de mis visitas anuales. Habían pasado apenas
cuatro o cinco días desde que vi a Jimmy en su casa, el centro de todas las
miradas, y lo oí al final de la fiesta brindar con estas palabras bien
recordadas por una dama vestida de brocado: "Nuestro noble anfitrión; ¡que
la flor de sus mejillas dure tanto como la flor de su corazón!". Y ellos,
las dulces damas y caballeros allí presentes, bebieron ese brindis con tanta
alegría y franqueza; y Jimmy, con una lágrima amable, orgullosa y agradecida en
sus honestos ojos, miró angelicalmente a los rostros resplandecientes y a las
jarras igualmente resplandecientes y emotivas.
¡Ah! Pobre, pobre Jimmy, Dios nos guarde a todos,
¡pobre Jimmy Rose!
Bueno, sólo cuatro o cinco días después de esto oí el
estruendo de un trueno, no, un estruendo de malas noticias. Estaba cruzando
Bowling Green en medio de una tormenta de nieve, no lejos de la casa de Jimmy
en Battery, cuando vi a un caballero que se acercaba caminando tranquilamente,
a quien recordaba como el primero en ponerse de pie de un salto en respuesta al
brindis de la dama, sentado a la mesa de Jimmy. No más que el vino que tenía en
la copa levantada rebosara, como tampoco la humedad que sentía en los ojos en
esa feliz ocasión.
Bueno, este buen caballero llegó navegando por Bowling
Green, blandiendo un junco de ratán con puño de plata; al verme, se detuvo:
"Ah, muchacho, ese vino que Jimmy nos dio la otra noche era excepcional.
Pero no habrá más. ¿Has oído las noticias? Jimmy ha explotado. Se ha roto por
completo, te lo aseguro. Ven a la cafetería y te contaré más. Y si tú lo dices,
arreglaremos una botella de clarete para una fiesta en trineo hasta Cato's esta
noche. Ven".
"Gracias", dije. "Estoy... estoy
comprometido".
Directamente como una flecha fui a casa de Jimmy. Al
preguntar por él, el hombre de la puerta me dijo que su amo no estaba en casa;
que no sabía dónde estaba y que su amo no había estado en la casa durante
cuarenta y ocho horas.
Caminando de nuevo por Broadway, pregunté a conocidos
que pasaban por allí, pero aunque todos ellos confirmaron la información, nadie
podía decir dónde estaba Jimmy y a nadie parecía importarle, hasta que me
encontré con un comerciante que insinuó que probablemente Jimmy, tras haber
conseguido un buen puñado de monedas del naufragio, se había marchado
prudentemente a lugares desconocidos. El siguiente hombre que vi, un gran
magnate, también, echó espuma por la boca cuando mencioné el nombre de Jimmy. "Un
bribón, un bribón de verdad, señor, es Jimmy Rose. Pero hay tipos muy listos
que lo persiguen". Más tarde me enteré de que este indignado caballero
había perdido la suma de setenta y cinco dólares y setenta y cinco centavos
indirectamente a causa del fracaso de Jimmy. Y, sin embargo, me atrevo a decir
que la parte de las cenas que había comido en casa de Jimmy podría haber
compensado con creces esa suma, teniendo en cuenta que era un poco bebedor de
vino y que los vinos que Jimmy importaba costaban una o dos ciruelas. De hecho,
ahora que lo pienso, recuerdo cómo había observado más de una vez a ese mismo
caballero de mediana edad, y cómo hacia el final de una de las cenas de Jimmy
se sentaba a la mesa fingiendo estar hablando seriamente con el radiante Jimmy,
pero todo el tiempo, con una especie de furtiva ansiedad y prisa trémulas,
servía vaso tras vaso de vino noble, como si ahora, mientras el generoso sol de
Jimmy estaba en el meridiano, fuera el momento de aprovecharse de su egoísta
heno.
Por fin me encontré con una persona famosa por su
peculiar conocimiento de todo lo que había de secreto o secreto en las
historias y costumbres de las personas célebres. Cuando le pregunté dónde podía
estar Jimmy, me llevó cerca de la barandilla de Trinity Church, fuera del
bullicio de la multitud, y me susurró que Jimmy había entrado la noche anterior
en una vieja casa suya (la de Jimmy), en C— Street, que había estado
deshabitada durante un tiempo. Parecía que Jimmy tal vez estuviera merodeando
allí ahora. Así que, tras localizar el lugar exacto, dirigí mis pasos en esa
dirección y por fin me detuve ante la casa que contenía la habitación de las
rosas. Las contraventanas estaban cerradas y las telarañas formaban medialunas.
Todo el lugar tenía un aire lúgubre y desierto. La nieve yacía sin barrer,
formando un montón ondulante contra el porche, sin huellas de pisadas.
Quienquiera que estuviera dentro, seguramente ese hombre solitario era un
abandonado. Había poca o ninguna gente en la calle; Porque ya en aquella época
se había alejado una moda de la calle, mientras que el comercio aún no había
ocupado aquello a lo que su rival había renunciado.
Miré hacia arriba y hacia abajo por un momento y llamé
suavemente a la puerta. No hubo respuesta. Volví a llamar, y más fuerte. Nadie vino.
Llamé y tiré a la vez, sin ningún efecto. Desesperado, estaba a punto de
marcharme, cuando, como último recurso, hice un llamado prolongado, con todas
mis fuerzas, a la pesada aldaba, y luego me quedé quieto otra vez; mientras,
desde varias ventanas antiguas y extrañas a lo largo de la calle, varias
cabezas antiguas y extrañas se asomaban asombradas ante un extraño tan
clamoroso. Como si ahora estuviera asustada por su silencio, una voz hueca y
ronca se dirigió a mí a través del ojo de la cerradura.
"¿Quién eres tú?" dijo.
"Un amigo."
—Entonces no entrarás —respondió la voz, más hueca que
antes.
¡Dios mío! Éste no es Jimmy Rose, pensé, sobresaltado.
Ésta es la casa equivocada. Me han dado una dirección equivocada. Pero, aun
así, para estar seguro, hablé de nuevo.
"¿Está James Rose ahí dentro?"
Ninguna respuesta.
Una vez más hablé:
"Soy William Ford; déjame entrar."
-¡Oh, no puedo, no puedo! Tengo miedo de todo el
mundo.
¡Era Jimmy Rose!
"Déjame entrar, Rose; déjame entrar, hombre. Soy
tu amigo".
"No lo haré. No puedo confiar en ningún hombre
ahora".
"Déjame entrar, Rose; confía al menos en
mí."
"Abandona el lugar, o..."
En ese momento oí un ruido en la enorme cerradura, que
no se produjo con ninguna llave, como si se estuviera introduciendo un pequeño
tubo en la cerradura. Horrorizado, huí tan rápido como mis pies me permitieron.
Yo era un hombre joven entonces, y Jimmy no tenía más de cuarenta. Pasaron
veinticinco años antes de que lo volviera a ver. Y qué cambio. Aquel a quien
esperaba ver -si es que lo veía- seco, encogido, flaco, cadavéricamente feroz
por la miseria y la misantropía... ¡Qué asombro! Las viejas rosas persas
florecían en sus mejillas. Y sin embargo, pobre como una rata; pobre en los
últimos restos de la pobreza; un mendigo más allá de la pobreza de los asilos;
un mendigo que pasea con un abrigo delgado, raído y cuidado; un mendigo con
riqueza de palabras refinadas; un caballero cortés, sonriente y tembloroso.
Ah, pobre, pobre Jimmy, Dios nos guarde a todos,
¡pobre Jimmy Rose!
Aunque al principio de su desgracia, cuando los
acreedores, antaño amigos íntimos, lo persiguieron como carroña para las
cárceles, aunque luego, para evitar su caza, así como la mirada humana, se
había refugiado en la vieja casa abandonada, y allí, en su soledad, se había
vuelto medio loco, el tiempo y la corriente lo habían calmado hasta devolverle
la cordura. Tal vez en el fondo Jimmy era demasiado bueno y bondadoso para que
por cualquier motivo se le convirtiese en un odiador de los hombres. Y sin
duda, al final a Jimmy le pareció irreligioso incluso el hecho de evitar a la
humanidad.
A veces, el dulce sentido del deber puede tentar a una
persona a una amarga condenación. ¿Qué podría ser más amargo ahora, en la más
abyecta necesidad, que ser visto por aquellos que una vez lo conocieron como el
más rico de los ricos y el más alegre de los alegres, o mejor dicho,
arrastrarse y visitarlos con humildad, y ser tolerado como un viejo excéntrico
que deambula por sus salones? Sin embargo, Jimmy lo hizo. Sin someterlo a ello
de manera grosera, el destino lo fue inclinando cada vez más hacia lo más bajo.
De un lugar desconocido recibió unos ingresos de unos setenta dólares, más o
menos. Nunca tocó el capital, pero, mediante diversos métodos de obtención, se
las arregló para vivir de los intereses. Vivía en un desván, donde se abastecía
de comida. Sólo tomaba una comida regular al día (comida y leche) y nada más, a
menos que lo consiguiera en las mesas de otros. A menudo, a la hora del té, se
encontraba con algún viejo conocido, vestido con su pulcra y descuidada levita,
con terciopelo desgastado cosido en los puños y un adorno similar en los bajos
de los pantalones, para ocultar el horrible aspecto de haber sido devorado por
ratas. Los domingos siempre cenaba en alguna casa elegante.
Es evidente que a ningún hombre se le podía permitir
llevar esta vida con impunidad, a menos que se lo considerara como alguien que,
libre de vicios, había sido llevado por la fortuna a tal punto que sólo la
plomada de la compasión podía alcanzarlo. No hubo mucho mérito para sus
anfitriones porque no empujaron al caballero hambriento a la puerta cuando vino
a pedir su limosna de té y tostadas. Algún mérito habrían tenido si se hubieran
unido y le hubieran proporcionado, con un costo lo suficientemente bajo, un
ingreso suficiente para que, en lo que respecta a las necesidades básicas, no
dependiera de la limosna diaria de la caridad; caridad que tampoco le enviaban,
sino caridad por la que tenía que caminar hasta sus puertas.
Pero lo más conmovedor de todo eran aquellas rosas en
sus mejillas; aquellas rosas rojizas en su gélido invierno. Cómo florecían; si
la harina o la leche, el té y las tostadas podían mantenerlas florecientes; si
ahora las pintaba; por qué extraña magia las hacía florecer así; nadie podría
decirlo. Pero allí florecían. Y además de las rosas, Jimmy era rico en
sonrisas. Sonreía siempre. La majestuosa puerta que lo recibía para sus
eleemosynaicos tés no conocía a ningún huésped tan sonriente como Jimmy. En sus
días prósperos, la sonrisa de Jimmy era famosa en todas partes. Debería haber
sido triplemente famosa ahora.
Dondequiera que iba a tomar el té, tenía para contar
todas las noticias de la ciudad. Al frecuentar las salas de lectura, como un
privilegiado por su inocuidad, se mantenía informado de los asuntos europeos y
de las últimas novedades literarias, extranjeras y nacionales. Y de esto,
cuando alguien lo animaba, hablaba largo y tendido. Pero no siempre lo animaba.
En algunas casas, y no pocas, Jimmy aparecía unos diez minutos antes de la hora
del té y se marchaba unos diez minutos después, sabiendo muy bien que su
presencia no era indispensable para la satisfacción o la felicidad de su
anfitrión.
¡Qué triste era verlo beber con tanto entusiasmo el
generoso té, taza tras taza, y comer el sabroso pan con mantequilla, pieza tras
pieza, cuando, debido a lo avanzado de la hora de la cena con los demás y a la
abundancia de esa gran comida con ellos, nadie aparte de Jimmy tocaba el pan
con mantequilla, ni pasaba de una sola taza de Souchong! Y sabiendo todo esto
muy bien, el pobre Jimmy trataba de ocultar su hambre, y al mismo tiempo
satisfacerla, esforzándose por mantener una conversación animada con su
anfitriona y dando los bocados más ansiosos con una especie de aire distraído,
como si comiera simplemente por costumbre y no por hambre.
Pobre, pobre Jimmy, Dios nos guarde a todos, ¡pobre
Jimmy Rose!
Jimmy tampoco abandonó sus modales cortesanos. Siempre
que había damas en la mesa, seguro que le decían alguna palabra elegante;
aunque, en realidad, hacia el final de la vida de Jimmy, las jóvenes
consideraban que sus cumplidos eran algo rancios, con olor a sombreros de tres
picos y ropa informal, o incluso a viejos cintos de prestamista y correajes.
Porque todavía persistía en el trato de Jimmy una especie de aire marcial, pues
en sus días de prosperidad había sido, entre otras cosas, general de la milicia
del Estado. Parece que hay una fatalidad en estos generales de la milicia.
¡Ay!, recuerdo a más de dos o tres caballeros que de generales de la milicia se
convirtieron en pobres. Me da miedo pensar por qué es así. ¿Será que esta
erudición militar en un hombre de corazón no militar, es decir, un corazón
apacible y gentil, es una indicación de algún débil amor por la ostentación
vana? Pero apuesto diez a uno a que no es así. De todos modos, es poco bello,
por no decir poco cristiano, moralizar demasiado sobre los que no lo son.
Tan numerosas eran las casas que Jimmy visitaba, o tan
cauteloso era al elegir el momento de sus visitas menos bienvenidas, que en
ciertas mansiones sólo se dejaba caer una vez al año aproximadamente. Y todos
los años, al ver en esa casa a la radiante señorita Frances o a la señorita
Arabella, hacía una profunda reverencia con su viejo abrigo desvencijado y con
su mano blanca y suave tomaba la de ella con galantería, diciendo: «¡Ah,
señorita Arabella, estas joyas brillan en estos dedos; pero brillarían más si
no fuera por esos diamantes aún más brillantes de sus ojos!».
Aunque en tu necesidad no tuviste ni un centavo para
dar a los pobres, tú, Jimmy, aún tuviste limosna para dar a los ricos. Porque
no es el mendigo que parlotea en la esquina el que añora más el pan que el
corazón vanidoso. Los ricos, en su ansia de saciarse, como los pobres, en su
ansia de necesitar, siempre los tenemos entre nosotros. Así lo supongo, pensó
Jimmy Rose.
Pero no todas las mujeres son vanidosas, y si un poco
de bondad les hace gracia, lo compensan con creces. Así era la dulce muchacha
que cerró los ojos del pobre Jimmy. Hija única de un concejal opulento, conocía
bien a Jimmy y se ocupó de él en sus últimos días. Durante su última
enfermedad, con sus propias manos le llevó mermeladas y manjar blanco; le
preparó té en el desván y revolvió al pobre anciano en su cama. Y bien merecido
lo habías merecido, Jimmy, en manos de esa bella criatura; bien merecido que
los dedos mágicos de una mujer cerraran tus ojos viejos, que a lo largo de su
vida, en la riqueza y en la pobreza, fue siempre la defensora y devota de las
mujeres.
No sé si debería mencionar aquí un pequeño incidente
relacionado con los servicios de esta joven y la forma en que el pobre Jimmy
los recibió, pero no es perjudicial para ninguno de los dos; lo contaré.
Por casualidad, cuando estaba en la ciudad y me enteré
de la enfermedad de Jimmy, fui a verlo. Allí, en su desván solitario, encontré
a la encantadora criada. Se retiró al ver a otro visitante y me dejó sola con
él. Había traído algunas delicias y también varios libros, de esos que envían
los benefactores serios a los inválidos en una crisis grave. Ya fuera por
repugnancia al ser considerado vecino de la muerte o por el mal humor natural
provocado por la miseria general de su estado, como fuera, cuando la gentil
muchacha se retiró, Jimmy, con las pocas fuerzas que le quedaban, arrojó los
libros al rincón más alejado, murmurando: "¿Por qué me traerá este triste
material viejo? ¿Me toma por un pobre? ¿Cree que puede curar el corazón de un
caballero con yeso para pobres?"
Pobre, pobre Jimmy, Dios nos guarde a todos, ¡pobre
Jimmy Rose!
Bueno, bueno, soy un hombre viejo y supongo que estas
lágrimas que dejo caer son hilillos de mi vejez. Pero, alabado sea el cielo,
Jimmy ya no necesita la compasión de nadie.
¡Jimmy Rose ha muerto!
Mientras tanto, sentado en el salón de los pavos
reales (esa habitación de donde había salido su voz ronca antes de amenazarme
con la pistola), todavía debo meditar sobre su extraño ejemplo, cuya maravilla
es cómo después de esa alegre y apuesto carrera de noble, pudo contentarse con
arrastrarse por la vida y espiar los mármoles y las caobas en busca de té y
tostadas contumelias, donde una vez, como un verdadero Warwick, había agasajado
al mundo bullicioso con borgoña y venado.
Y cada vez que miro el resplandor marchito de esos
orgullosos pavos reales en la pared, me acuerdo del cambio que se ha producido
en el otrora resplandeciente orgullo de estado de Jimmy. Pero, una vez más,
cada vez que contemplo esos festones de rosas perpetuas, entre los que cuelgan
los pavos reales marchitos, me acuerdo de esas rosas imperecederas que
florecieron en la mejilla arruinada de Jimmy.
Trasplantadas a otra tierra, todo el pasado cruel
olvidado, ¡Dios quiera que las rosas de Jimmy sobrevivan inmortalmente!
https://americanliterature.com/author/herman-melville/short-story/jimmy-rose/













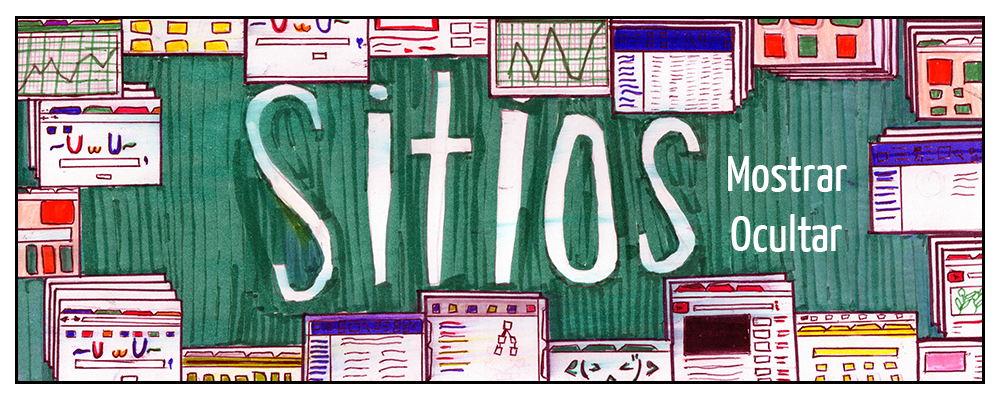





















Comentarios (0)
Publicar un comentario