El
pudin del pobre y las migajas del rico (Poor Man's Pudding and Rich Man's
Crumbs)
Por Herman Melville
PUDÍN DEL
POBRE
-Ya ves
-dijo el poeta Blandmour con entusiasmo, mientras hace unos cuarenta años
caminábamos por la carretera bajo una suave y húmeda nevada, hacia finales de
marzo-, ya ves, amigo mío, que la bendita limosnera, la Naturaleza, es benéfica
en todas las cosas; y no sólo eso, sino considerada en sus caridades, como
podría serlo cualquier filántropo humano discreto. Esta nieve, que ahora parece
tan inoportuna, es de hecho justo lo que necesita un pobre agricultor. Con
razón esta suave nieve de marzo, que cae justo antes de la época de la siembra,
con razón se la llama "abono del pobre". Al destilarse del cielo
bondadoso sobre la tierra, con una suave penetración nutre cada terrón,
caballón y surco. Para el granjero pobre es tan buena como el enriquecimiento
del corral del granjero rico. Y el pobre no tiene problemas para esparcirla,
mientras que el rico tiene que esparcirla.
—Tal vez
sea así —dije sin el mismo entusiasmo, mientras me quitaba algunos copos
húmedos del pecho—. Puede ser como dices, querido Blandmour. Pero dime, ¿cómo
es que el viento arrastra esos montones de «estiércol de pobre» de la parcela
de dos acres del pobre Coulter y los amontona en el campo de veinte acres del
rico hacendado Teamster?
—¡Ah!, por
supuesto... sí... bueno; supongo que el campo de Coulter está lo
suficientemente húmedo como para que no sea necesario humedecerlo más. Lo
suficiente es suficiente como para un festín, ¿sabe?
—Sí
—respondí—, de este tipo de comida húmeda, sacudiéndome otra lluvia de copos
húmedos. —Pero dime, esta nieve cálida de primavera puede ser muy buena, como
dices; pero ¿qué pasa con las nieves frías de los largos, largos inviernos de
aquí?
—¿No
recuerdan las palabras del salmista: «El Señor da la nieve como lana»? No sólo
quiere decir que la nieve es blanca como la lana, sino también cálida como la
lana. La única razón, según creo, por la que la lana es agradable es porque el
aire se enreda y, por lo tanto, se calienta entre sus fibras. Así pues, tomen
la temperatura de un campo de diciembre cubierto con este vellón de nieve y,
sin duda, la encontrarán varios grados por encima de la del aire. Así pues, ya
ven, la nieve del invierno es benéfica: bajo el pretexto de la
escarcha, una especie de filántropo brusco, en realidad calienta la tierra, que
después será humedecida de manera fertilizante por los suaves copos de marzo.
"Me
gusta oírte hablar, querido Blandmour; y guiado por tu corazón benévolo, sólo
puedo desearle al pobre Coulter mucho de este 'estiércol de pobre'".
—Pero eso
no es todo —dijo Blandmour con entusiasmo—. ¿Nunca has oído hablar del «Remedio
para los ojos del pobre»?
"Nunca."
"Tome
esta suave nieve de marzo, derrítala y embotélela. Se conserva pura como el
alcohol. Es lo mejor del mundo para los ojos débiles, yo mismo tengo una
garrafa llena de ella. Pero el hombre más pobre, que tenga problemas de vista,
puede servirse libremente de este mismo remedio tan generoso. ¡Qué buena
provisión es esa!"
"Entonces,
¿'El estiércol del pobre' también es 'El agua para los ojos del pobre'?"
—Exactamente.
¿Y qué podría ser más económico? Una cosa que responde a dos fines, fines tan
distintos.
"Muy
distinto, en verdad."
—¡Ah!, así
es como te comportas. Te estás burlando de lo serio. Pero no importa. Hemos
estado hablando de nieve, pero el agua de lluvia común, como la que cae durante
todo el año, es aún más benévola. Por no hablar de su conocida cualidad
fertilizante para los campos, considérala desde una perspectiva menor. Por
favor, ¿has oído hablar alguna vez de un «huevo de pobre»?
"Nunca.
¿Qué es eso, ahora?"
"Por
eso, al preparar algunas preparaciones culinarias a base de harina y cereales,
en las que se recomienda el uso de huevos en el libro de recetas, se puede
sustituir el huevo por una taza de agua de lluvia fría, que actúa como
levadura. Por eso, las amas de casa llaman a una taza de agua de lluvia fría
así utilizada "huevo de pobre", y muchas amas de casa de hombres
ricos a veces lo utilizan".
—Pero sólo
cuando ya no hay huevos de gallina, supongo, querido Blandmour. Pero tu
conversación es, te lo digo sinceramente, muy agradable para mí. Sigue
hablando.
"También
existe el 'parche para pobres' para las heridas y otros daños corporales; es un
remedio aliviador y curativo compuesto de cosas simples y naturales; y, por lo
tanto, al ser muy barato, es accesible para los pacientes más pobres. Los
hombres ricos a menudo usan el 'parche para pobres'".
—Pero no
sin el juicioso consejo de un médico honorario, querido Blandmour.
"Sin
duda, primero consultan al médico; pero eso puede ser una precaución
innecesaria".
—Quizás
sea así. No lo niego. Continúa.
"Bueno,
entonces, ¿alguna vez comiste un 'pudín para pobres'?"
"Nunca
había oído hablar de ello antes."
—¡En
efecto! Bien, ahora comerás de uno; y lo comerás, además, como si lo hubiera
preparado sin que nadie se lo pidiera, y lo comerás en la mesa de un pobre y en
la casa de un pobre. Vamos, y si después de comer esto no dices que un «pudín
de pobre» es tan sabroso como el de un rico, abandonaré el tema por completo;
que, en resumen, es que, gracias a la bondadosa naturaleza, los pobres, de su
misma pobreza, obtienen consuelo.
Para no
narrar más de nuestras conversaciones sobre este tema (pues tuvimos varias,
pues yo era en ese momento huésped de Blandmour en el campo, por beneficio de
mi salud), baste decir que, siguiendo la insinuación de Blandmour, me presenté
en la casa de Coulter un mediodía lluvioso de lunes (pues la nieve se había
derretido), bajo el inocente pretexto de anhelar un descanso y un refrigerio de
peatón durante una o dos horas.
Me
recibieron, no sin mucha vergüenza (debido, supongo, a mi vestimenta), pero
siempre con amabilidad sincera y sin afectación. Dame Coulter estaba saliendo
del lavadero para preparar su comida de la una de la mañana, en espera del
regreso de su buen hombre de un bosque profundo a una milla de distancia, entre
las colinas, donde estaba talando leña por día (setenta y cinco centavos por
día y se encontraba bien). La colada se hacía fuera del edificio principal,
bajo un viejo cobertizo de aspecto enfermizo, la dama se paró sobre una tabla
empapada y medio podrida para protegerse los pies, lo mejor posible, de la
humedad penetrante del suelo desnudo; de ahí que se viera pálida y fría. Pero
su palidez tenía otra causa más secreta: la palidez de una futura madre. Una
angustia silenciosa e insondable, también, oculta bajo el azul apacible y
resignado de sus ojos suaves y de esposa. Pero ella me sonrió, como
disculpándose por el inevitable desorden de un lunes y un día de lavado, y,
llevándome a la cocina, me sentó en el mejor asiento que tenía: una silla
antigua, de constitución débil.
Le di las
gracias y me quedé sentado, frotándome las manos ante el fuego, que no daba
resultado y, distraídamente, echando una ojeada a mi alrededor, mientras la
buena mujer, echando más leña, decía que lamentaba que la habitación no
estuviera más caliente. También dijo algo más, aunque sin quejarse, sobre el
combustible, que era viejo y húmedo: leña recogida en el bosque del señor
Teamster, donde su marido estaba cortando los troncos llenos de savia del árbol
vivo para el fuego del señor. No hizo falta que me dijera nada, fuera lo que
fuese, para convencerme de la inferior calidad de la leña; algunas estaban
cubiertas de musgo y hongos por haber estado mucho tiempo apiladas entre las
hojas muertas acumuladas de muchos otoños. Emitían un triste silbido y un
chisporroteo bastante inútil.
"Debes
descansar aquí al menos hasta la hora de cenar", dijo la dama; "lo
que tengo para ti, eres más que bienvenida".
Le di las
gracias de nuevo y le rogué que no hiciera caso en lo más mínimo de mi
presencia y que continuara con sus asuntos habituales.
Me
impresionó el aspecto de la habitación. La casa era vieja y estaba húmeda por
naturaleza. Los alféizares de las ventanas tenían gotas de humedad exudada. Los
marcos de las ventanas, arrugados, temblaban y los cristales verdes estaban
empañados por el prolongado deshielo. Para hacer un pequeño recado, la dama
pasó a una habitación contigua, dejando la puerta entreabierta. El suelo de esa
habitación no tenía alfombra, como el de la cocina. No había a mi alrededor más
que lo estrictamente necesario, y no de la mejor calidad. No había un solo grabado
en la pared, pero sí un viejo volumen de Doddridge sobre el estante ahumado de
la chimenea.
"Debe
haber caminado usted un largo camino, señor; suspira de cansancio."
—No, me
atrevo a decir que no estoy tan cansado como tú.
—Oh, pero
yo estoy acostumbrada a eso; tú no, creo —y su dulce y triste mirada
azul recorrió mi vestido—. Pero tengo que barrer estas virutas; mi marido se
hizo un mango nuevo para el hacha esta mañana antes del amanecer, y he estado
tan ocupada lavando que no he tenido tiempo de recoger. Pero ahora son justo lo
que necesito para el fuego. Sin embargo, serían mucho mejores si no estuvieran
tan verdes.
"Si
Blandmour estuviera aquí", pensé, "llamaría a esas virutas verdes
'cerillas de pobre', 'yesa de pobre' o algún nombre agradable por el
estilo".
—No sé
—dijo la buena mujer, volviéndose hacia mí otra vez, mientras revolvía sus
ollas sobre el fuego humeante—. No sé cómo le gustará nuestro pudín. Es sólo
arroz, leche y sal hervidos juntos.
—Ah,
supongo que te refieres a lo que llaman 'pudín del pobre'.
Un rápido
rubor, medio resentido, pasó por su rostro.
—No lo
llamamos así, señor —dijo y guardó silencio.
Reprendiéndome
a mí mismo por mi inadvertencia, no pude evitar pensar nuevamente en lo que
Blandmour habría dicho si hubiera oído esas palabras y visto ese rubor.
Por fin se
oyeron unos pasos lentos y pesados; luego, alguien que raspaba la puerta y otra
voz dijo: «Ven, esposa; ven, ven; tengo que volver en un santiamén; si dices
que debo tomar todas mis comidas en casa, debes darte prisa; porque
el señor... Buenos días, señor», exclamó, al verme por primera vez al entrar en
la habitación. Se volvió hacia su esposa, inquisitivamente, y se quedó inmóvil
mientras la humedad rezumaba de sus botas remendadas al suelo.
—Este
caballero se detiene aquí un rato para descansar y refrescarse; también cenará
con nosotros. Todo estará listo en un santiamén; así que siéntate en el banco,
esposo, y ten paciencia, te lo ruego. Verás, señor —continuó, volviéndose hacia
mí—, William necesita, por las mañanas, llevarse una comida fría al bosque,
para ahorrarse la larga caminata de la una de la tarde por los campos de ida y
vuelta. Pero no se lo permitiré. Una cena caliente es más que suficiente para
pagar la larga caminata.
—No lo sé
—dijo William, sacudiendo la cabeza—. A menudo me he preguntado si realmente
valía la pena. No hay mucha diferencia, en ningún caso, entre un paseo mojado
después de trabajar duro y una cena mojada antes. Pero me gusta complacer a una
buena esposa como Martha. Y usted sabe, señor, que las mujeres tienen sus
caprichos.
"Desearía
que todos tuvieran caprichos tan amables como los de tu esposa", dije.
"Bueno,
he oído que algunas mujeres no son todas de azúcar de arce; pero, contento con
la querida Martha, no sé mucho sobre las demás".
"En
los bosques se encuentra una sabiduría poco común", reflexioné.
—Ahora,
esposo, si no estás demasiado cansado, simplemente échame una mano para sacar
la mesa.
"No",
dije; "déjalo descansar y déjame ayudarlo".
—No —dijo
William levantándose.
"Quédate
quieto", me dijo su esposa.
La mesa
estaba puesta, a su debido tiempo todos nos encontramos con platos delante de
nosotros.
—Ya ves lo
que tenemos —dijo Coulter—: cerdo salado, pan de centeno y pudín. Deja que te
ayude. Este cerdo lo conseguí del señor; es parte del cerdo del año pasado que
me dejó a cuenta. No es tan dulce como el de este año, pero lo encuentro lo
suficientemente sustancioso para trabajar en él y eso es todo lo que como. Sólo
que el reumatismo y otras enfermedades se mantengan alejadas de mí, y no pido
sabores ni favores de nadie. ¡Pero tú no comas del cerdo!
"Veo",
dijo la esposa con dulzura y gravedad, "que el caballero sabe la
diferencia entre la carne de cerdo de este año y la del año pasado. Pero tal
vez le guste el pudin".
Hice
acopio de todo mi autocontrol y, sonriendo, asentí a la propuesta del pudín,
sin que mi mirada hiciera pensar en el cerdo. Pero, para ser sincero, me
resultó completamente imposible (no estaba muy hambriento, pero sí un poco
hambriento en ese momento) comerlo. Tenía una costra amarillenta por todos
lados y, según me pareció, tenía un sabor bastante rancio. Observé también que
la dama no lo comía, aunque permitió que le pusieran un poco en el plato y
fingió estar ocupada con él cuando Coulter miró en esa dirección. Pero comió
del pan de centeno, y yo también.
—Ahora,
pues, a por el pudin —dijo Coulter—. Rápido, esposa; el señor está sentado en
la ventana de su sala de estar, mirando a lo lejos, a través de los campos. Su
reloj marca la hora.
—No te
está espiando, ¿verdad? —dije.
—¡Oh, no!
No digo eso. Es un hombre bastante bueno. Me da trabajo, pero es muy exigente.
Esposa, ayuda al caballero. Verás, señor, si pierdo el trabajo del señor, ¿qué
será de...? —Y, con una mirada por la que honré la humanidad, con astuta
significación, miró a su esposa; luego, cambiando un poco la voz, continuó al
instante—: ¿Ese hermoso caballo que voy a comprar?
—Supongo
—dijo la dama con una extraña y apagada broma— que ese hermoso caballo con el
que a veces sueñas tan alegremente se quedará mucho tiempo en el establo del
señor. Pero a veces su criado me lleva a pasear los domingos.
"¡Un
paseo dominical!" dije.
—Ya ves
—prosiguió Coulter—, a mi mujer le encanta ir a la iglesia, pero la noche está
a cuatro millas de distancia, sobre esas colinas nevadas. Así que no puede ir
andando, y yo no puedo llevarla en brazos, aunque ya la he subido en brazos
antes. Pero, como ella dice, el criado del señor a veces la lleva en coche por
el camino, y por eso hablo de un caballo que voy a tener uno de estos hermosos
días soleados. Y ya, antes de tenerlo, lo he bautizado con el nombre de Martha.
Pero ¿qué hago? ¡Vamos, vamos, mujer! ¡El pudín! ¡Ayuda al caballero, hazlo!
¡El señor! ¡El señor! ¡Piensa en el señor! ¡Y ayúdame a terminar el pudín!
Listo, un... dos... tres bocados me bastarán. Adiós, mujer. Adiós, señor, me
voy.
Y,
cogiendo su sombrero empapado, el noble pobre salió apresuradamente al barro y
al fango.
Supongo
ahora, pienso para mis adentros, que Blandmour diría poéticamente: "Va a
dar un paseo de pobre".
"Tienes
un buen marido", le dije a la mujer cuando nos quedamos juntos.
—William
me ama hoy como el día de su boda, señor. Algunas palabras apresuradas, pero
nunca duras. Ojalá fuera mejor y más fuerte por él. Y, ¡oh!, señor, tanto por
él como por mí —y los dulces, azules y hermosos ojos se convirtieron en dos
manantiales—, cómo me gustaría que vivieran los pequeños William y Martha; es
tan solitario, como ahora. William se llama como él, y Martha por mí.
Cuando el
corazón de un compañero se desborda, lo mejor que se puede hacer es no hacer
nada. Me senté y miré hacia abajo, hacia mi pudin aún sin probar.
—Debería
haber visto al pequeño William, señor. Es un niño tan inteligente y varonil,
con sólo seis años... ¡tiene frío, frío ahora!
Hundí mi
cuchara en el pudín y me metí un poco en la boca para detenerlo.
—Y la
pequeña Martha... ¡Oh, señor, ella era la belleza! ¡Amarga, amarga! ¡Pero las
necesidades deben ser soportadas!
El bocado
de pudín tocó mi paladar y me dejó un sabor mohoso y salado. Sabía que el arroz
era de ese tipo en mal estado que se vende barato, y la sal del barril de cerdo
del año anterior...
—¡Ah,
señor! Si esos pequeños que aún no han llegado al mundo fueran los mismos
pequeños que tan tristemente lo han dejado; amigos que regresan, no extraños,
extraños, siempre extraños. Sin embargo, una madre aprende pronto a amarlos;
con seguridad, señor, vienen de donde se han ido los otros. ¿No lo cree, señor?
Sí, sé que toda la gente buena debe hacerlo. Pero, aun así, aun así (y me temo
que es perverso y muy cruel también), aun así, por más que me esfuerce por
animarme pensando en los pequeños William y Martha en el cielo y leyendo allí
al doctor Doddridge, aun así, aun así, el oscuro dolor se filtra, igual que la
lluvia a través de nuestro techo. Ahora estoy tan sola; día tras día, todo el
día, el querido William se ha ido; y todo el húmedo dolor del día llovizna y
llovizna sobre mi alma. Pero le ruego a Dios que me perdone por esto; y por lo
demás, que lo maneje lo mejor que pueda.
"Amargo
y mohoso es el "pudín del pobre", me quejé para mis adentros, medio
ahogado con un solo bocado, que apenas podía tragar.
No podía
quedarme más tiempo oyendo hablar de penas para las que las más sinceras
simpatías no podían proporcionar un alivio adecuado; de una creencia cariñosa,
de la que no se podía aportar más pruebas que las que ya tenía, una creencia,
además, de esa clase de persuasión que el mucho hablar seguramente estropea más
o menos; de reproches infundados a mí mismo, que ninguna reconvención habría
podido disipar; no ofrecí pago alguno por hospitalidades gratuitas y honorables
como las de un príncipe. Sabía que tales ofrecimientos habrían sido más que
rechazados; la caridad se resintió.
Los pobres
indígenas americanos nunca pierden su delicadeza ni su orgullo; por eso, aunque
no se vean reducidos a la degradación física de los pobres europeos, sufren más
en su espíritu que los pobres de cualquier otro pueblo del mundo. Esas
peculiares sensibilidades sociales alimentadas por nuestros peculiares
principios políticos, si bien realzan la verdadera dignidad de un americano
próspero, no hacen más que contribuir a la miseria añadida de los desdichados;
primero, prohibiéndoles aceptar la mínima ayuda que la caridad pueda
ofrecerles; y segundo, proporcionándoles la más aguda apreciación de la
dolorosa diferencia entre su ideal de igualdad universal y su experiencia de la
miseria práctica y la infamia de la pobreza, una miseria e infamia que son,
siempre han sido y siempre serán exactamente las mismas en la India, Inglaterra
y América.
Con el
pretexto de que mi viaje me llamaba de inmediato, me despedí de la dama, le
estreché la mano fría, miré por última vez sus ojos azules y resignados y salí
a la lluvia. Pero, a pesar de lo triste que era el ambiente, y de la humedad,
la humedad, la humedad pesada cargada de toda clase de indicios, me di cuenta,
por lo repentino del contraste, de que el aire de la casa que acababa de
abandonar estaba cargado de esa peculiar cualidad nociva, cuyo punto más alto,
insoportable para algunos visitantes, se encuentra en una residencia para
pobres.
Esta mala
ventilación de las habitaciones de los pobres en invierno, algo en lo que se
empeñan con tanta tenacidad, suele achacarse a su vergonzosa negligencia en el
cuidado de los medios más sencillos para la salud. Pero el instinto de los
pobres es más sabio de lo que creemos. El aire que ventila, también enfría. Y
para quien tirita, un calor mal ventilado es mejor que un frío bien ventilado.
De todas las absurdas presunciones de humanidad sobre humanidad, nada supera la
mayoría de las críticas que se hacen a los hábitos de los pobres quienes tienen
una buena vivienda, están bien abrigados y bien alimentados.
—Blandmour —dije aquella tarde, mientras, después del té, me sentaba en su
cómodo sofá, delante de una chimenea encendida, con uno de sus dos pequeños y
rubicundos hijos sobre mis rodillas—, no eres lo que se podría llamar con
justicia un hombre rico; tienes una buena capacidad, nada más. ¿No es así? Pues
bien, no te incluyo cuando digo que si alguna vez un hombre rico me habla con
prósperidad de un hombre pobre, lo anotaré como... no mencionaré la palabra.
LAS MIGAS
DEL RICO
En el año
1814, durante el verano que siguió a mi primer bocado del "pudín del
pobre", mi médico me recomendó un viaje por mar. La batalla de Waterloo
había cerrado el largo drama de las guerras de Napoleón y muchos extranjeros
visitaban Europa. Llegué a Londres en el momento en que los príncipes
victoriosos estaban reunidos allí, disfrutando de la hospitalidad de las mil y
una noches de una aristocracia agradecida y suntuosa, y del más cortés de los
caballeros y reyes: Jorge, el príncipe regente.
Había
rechazado todas las cartas, salvo una dirigida a mi banquero. Anduve de un lado
a otro en busca de la mejor recepción que puede recibir un viajero aventurero,
la recepción que la casualidad y el accidente no solicitados ponen en su camino
aventurero.
Pero omito
todo lo demás para relatar una hora de actividad bajo la dirección de un hombre
muy amable, a quien conocí en plena calle de Cheapside. Vestía uniforme y era
una especie de subordinado cívico; no recuerdo exactamente cuál. Estaba libre
de servicio ese día. Su discurso versó principalmente sobre las obras de
caridad nobles de Londres. Me llevó a dos o tres y mencionó con admiración
muchas más.
—Pero
—dijo, mientras volvíamos a entrar en Cheapside—, si tiene curiosidad por estas
cosas, permítame que le lleve, si no es demasiado tarde, a una de las obras de
caridad más interesantes de nuestro alcalde, señor; no sólo las obras de
caridad de un alcalde, sino, puedo decir con sinceridad, en este caso concreto,
las de emperadores, regentes y reyes. ¿Recuerda el acontecimiento de ayer?
"Ese
triste incendio en la orilla del río, ¿te refieres a que dejó sin hogar a
tantos pobres?"
—No. El
gran banquete del Ayuntamiento para los príncipes. ¿Quién puede olvidarlo?
Señor, la cena se sirvió únicamente en platos de oro y plata maciza, que valían
al menos 200.000 libras, es decir, 1.000.000 de sus dólares; mientras que el
mero gasto en carnes, vinos, servicio y tapicería, etc., no puede ser inferior
a 25.000 libras, es decir, 120.000 dólares de su dinero en efectivo.
—Pero,
amigo mío, ¿no llamarás caridad a eso: alimentar a los reyes a ese ritmo?
—No. La
fiesta fue ayer primero, y la caridad después, hoy. ¿De qué otra manera podrías
hacerlo, tratándose de príncipes? Pero creo que llegaremos a tiempo. Ven,
estamos en King Street y allí abajo está Guildhall. ¿Quieres ir?
"Con
mucho gusto, mi buen amigo. Llévame a donde quieras. Vengo sólo a vagar y
ver".
Evitando
la entrada principal del salón, que estaba cerrada con llave, me llevó por un
pasillo privado y nos encontramos en un lugar al aire libre, cerrado por una
pared trasera. Miré a mi alrededor asombrado. El lugar estaba sucio como un
patio trasero en Five Points. Estaba abarrotado de una masa de criaturas
flacas, hambrientas y feroces, que luchaban y peleaban por algún precedente
misterioso, y todos con billetes azules sucios en las manos.
—No hay
otra manera —dijo mi guía—. Sólo podemos entrar entre la multitud. ¿Lo
intentarás? Espero que no lleves puesto el traje de salón. ¿Qué te parece?
Merecerá la pena verlo. No se suele ofrecer una caridad tan noble. La que sigue
al banquete anual del día del alcalde, por muy buena que sea, no se puede
mencionar entre lo que se verá hoy, ¿no?
Mientras
hablaba, una puerta del sótano a lo lejos se abrió y la escuálida masa corrió
hacia la oscura bóveda que había más allá.
Le hice un
gesto a mi guía y nos unimos a los demás. Al poco rato nos encontramos con que
la multitud que nos seguía aullaba nos había cortado la retirada, y no pude por
menos que felicitarme por tener un guía cívico y civilizado, cuyo uniforme,
además, dejaba en evidencia su autoridad.
Era como
si me hubiera visto acosado por una turba de caníbales en alguna playa pagana.
Los seres que me rodeaban rugían de hambre, pues en este poderoso Londres la
miseria sólo enloquece, mientras que en el campo ablanda. Mientras contemplaba
la manada exigua y asesina, pensé en el ojo azul de la dulce esposa del pobre
Coulter. Mi guía blandía sobre su cabeza una especie de cosa curva y brillante
de acero (no una espada; no sé qué era), que antes llevaba en el cinturón,
amenazando a las criaturas para que se abstuvieran de ejercer violencia contra
el extraño.
Mientras
avanzábamos, lentos y en cuña, hacia la oscura bóveda, resonaban los aullidos
de la multitud. Me pareció que yo estaba hirviendo en el Pozo con los Perdidos.
Seguimos avanzando, a través de la oscuridad y la humedad, y luego subimos por
una escalera de piedra hasta un amplio portal; cuando, dispersándose, la turba
pestilente entró en tropel en pleno día entre las paredes pintadas y bajo una
cúpula pintada. Pensé en el anárquico saqueo de Versalles.
Unos
momentos más tarde me encontraba desconcertado entre los mendigos en el famoso
Guildhall.
Donde yo
estaba, donde estaba la multitud reunida, menos de doce horas antes estaban
sentados Su Majestad Imperial, Alejandro de Rusia; Su Majestad Real, Federico
Guillermo, Rey de Prusia; Su Alteza Real, Jorge, Príncipe Regente de
Inglaterra; Su Gracia, de renombre mundial, el Duque de Wellington; con una
turba de magnificos, formada por mariscales de campo conquistadores, condes,
condes e innumerables otros nobles de renombre.
Las
paredes se extendían de un lado a otro como el follaje de un bosque con los
blasonados de las banderas de los conquistadores. Fuera del salón no se veía
nada. No había ventanas a menos de veinticuatro pies del suelo. Aislado de todo
lo demás, me vi rodeado por un espectáculo espléndido; espléndido, quiero
decir, en todas partes, salvo cuando la mirada se dirigía hacia el
suelo. Éste era asqueroso como el de una casucha, como el de una
perrera; las tablas desnudas estaban cubiertas con los fragmentos más pequeños
y derrochadores del banquete, mientras que las dos largas filas paralelas, de
arriba a abajo del salón, de mesas de pino ahora descuidadas, raídas y sucias,
estaban apiladas con restos menos pisoteados. Los estandartes teñidos estaban a
tono con los reyes de la noche anterior; el suelo era apropiado para los
mendigos de hoy. Los estandartes miraban al suelo como si desde su balcón se
lanzara sobre Lázaro. Una hilera de hombres con librea retenía con sus bastones
a la turba impaciente que, de otro modo, habría convertido instantáneamente la
Caridad en un Saqueo. Otro grupo de funcionarios vestidos de gala y dorados
distribuía las carnes descuidadas, las viandas frías y las migajas de los
reyes. Uno tras otro, los mendigos levantaban sus sucios billetes azules y se
les servía el despojo saqueado de un faisán o el borde de una empanada, como la
copa desprendida de un sombrero viejo, con los sólidos y las carnes robadas.
—¡Qué
noble caridad! —susurró mi guía—. Mira ahora esa empanada que me ha arrebatado
esa muchacha pálida; me atrevo a decir que el emperador de Rusia comió de ella
anoche.
"Es
muy probable", murmuré, "parece como si algún emperador omnívoro
hubiera metido el dedo en ese pastel".
—Y mira
también ese faisán... ese... ese... el chico de la camisa rota lo tiene
ahora... ¡mira! El príncipe regente podría haberlo comido.
Los dos
pechos fueron arrancados sin piedad, dejando al descubierto los huesos
desnudos, adornados con las alas y las piernas intactas.
—Sí,
¡quién sabe! —dijo mi guía—. Su Alteza Real el Príncipe Regente podría haber
comido ese mismo faisán.
—No lo
dudo —murmuré—. Dicen que le gusta mucho la pechuga. Pero ¿dónde está la cabeza
de Napoleón en un plato? Me imagino que debería haber sido el plato principal.
—Está
usted muy contento, señor, hasta los cosacos son caritativos aquí, en
Guildhall. ¡Mire! El famoso Platoff, el propio Hetman (estuvo aquí anoche con
los demás), sin duda habrá clavado una lanza en ese pastel de cerdo. ¡Mire!
Ahora lo tiene el viejo sin camisa. ¡Cómo se relame los labios con él, sin
pensar en el bueno y amable cosaco que se lo dejó ni darle las gracias! ¡Ah!
Otro... un corpulento lo ha cogido. Se cae. ¡Dios mío! El plato está
completamente vacío... sólo queda un poco de la corteza cortada.
—Se dice,
amigo mío, que los cosacos son excesivamente aficionados a la grasa —observé—.
El atamán no era tan caritativo como usted creía.
"En
general, fue una obra de caridad noble. Mire, incluso Gog y Magog, allá en el
otro extremo del salón, se ríen de su alegría ante la escena".
—Pero ¿no
crees —insinué— que el escultor, quienquiera que fuese, talló la risa demasiado
como una mueca, una especie de mueca sardónica?
—Bueno,
eso es lo que usted toma, señor. Pero vea... ahora apuesto una guinea a que la
esposa del alcalde mojó su cuchara de oro en esa gelatina de color dorado. Vea,
el viejo de ojos gelatinosos se la ha tragado de un solo trago.
—¡Paz a
esa gelatina! —susurré.
"¡Qué
generosa, noble y magnánima caridad es ésta! Inaudita en cualquier país excepto
Inglaterra, que alimenta a sus propios mendigos con gelatinas de color
dorado".
—Pero no
tres veces al día, amigo mío. ¿Y de verdad crees que las gelatinas son el mejor
tipo de alivio que se puede proporcionar a los mendigos? ¿No sería mejor una
simple carne y pan, con algo que hacer y por lo que se pague?
—Pero aquí
no se comía pan y ternera. Los emperadores, los príncipes regentes, los reyes y
los mariscales de campo no suelen comer pan y ternera. Por eso las sobras son
acordes. Dime, ¿puedes esperar que las migajas de los reyes sean como las
migajas de las ardillas?
—¡Tú !
¡ Me refiero a ti! ¡Hazte a un lado o te serviré y vete! Toma,
toma este pastel y agradece que pruebes el mismo plato que su Gracia, la
duquesa de Devonshire. Desgarbado sin gracia, ¿me oyes?
Estas
palabras me las gritó en medio del estruendo un funcionario vestido de rojo que
estaba cerca del tablero.
"Seguramente
no se refiere a mí ", le dije a mi guía,
"no me ha confundido con los demás".
—Se
reconoce a uno por la compañía que frecuenta —dijo mi guía sonriendo—. ¡Mira!
No sólo tienes el sombrero torcido y aplastado en la cabeza, sino que además
tienes el abrigo sucio y roto. No —gritó al hombre de la túnica roja—, éste es
un amigo desafortunado; un simple espectador, te lo aseguro.
—¡Ah! ¿Eres
tú, viejo muchacho? —respondió el de la túnica roja, reconociendo con
familiaridad a mi guía, un amigo personal, al parecer—. Bueno, saca a tu amigo
de inmediato. Ten cuidado con el gran estruendo, que pronto se producirá.
¡Escucha! ¡Ahora, llévalo fuera!
Demasiado
tarde. Se habían apoderado del último plato. La multitud, que aún no había
comido, lanzó un grito feroz que hizo ondear las banderas como una fuerte
ráfaga y llenó el aire de un hedor como de cloaca. Se lanzaron contra las
mesas, rompieron todas las barreras y volaron por el salón, con los brazos
desnudos y agitados como las costillas destrozadas de un naufragio. Me pareció
como si una repentina e impotente furia de envidia cruel los hubiera poseído.
Aquel vistazo de media hora a los meros restos de las glorias de los banquetes
de reyes; los insatisfactorios bocados de empanadas destripadas, faisanes
saqueados y gelatinas a medio chupar, sirvieron para recordarles el desprecio
intrínseco de las limosnas. En ese repentino estado de ánimo, o lo que fuera
que los había invadido, esos Lázaros parecían dispuestos a vomitar con
desprecio arrepentido las migajas contumelias de Dives.
—¡Por
aquí, por aquí! ¡Pégate como una abeja a mi espalda! —susurró intensamente mi
guía—. Mi amigo ha respondido a mi llamada y ha abierto de par en par la puerta
privada para nosotros dos. ¡Cuña, cuña, rápido, ahí va tu sombrero abollado!
¡No te detengas para tocar tu faldón de la chaqueta! ¡Golpea a ese hombre,
tíralo! ¡Alto! ¡Atrápalo! ¡Ahora! ¡Sigue adelante para salvar tu vida! ¡Ja!
Aquí respiramos libremente; ¡gracias a Dios! ¡Te desmayas! ¡Ho!
"No
importa. Este aire fresco me revitaliza".
Inhalé
unas cuantas bocanadas más y me sentí listo para continuar.
"Y
ahora, mi buen amigo, llévame por algún pasaje delantero a Cheapside,
inmediatamente. Debo ir a casa".
—No por la
acera, claro. Mira cómo vas vestido. Tengo que conseguir un coche de alquiler
para ti.
—Sí,
supongo que sí —dije, mirando con tristeza mis andrajos y luego mirando con
envidia el abrigo abotonado y la gorra plana de mi guía, que desafiaban todos
los golpes y desgarros.
—Bueno,
señor —dijo el hombre honrado, mientras me hacía subir al carruaje y me
arropaba con mis harapos—, cuando regrese a su país podrá decir que ha
presenciado la mayor de las obras de caridad nobles de Inglaterra. Por
supuesto, tendrá en cuenta la inevitable congestión. Adiós. Recuerde, Jehu
—dirigiéndose al conductor del pescante— que el caballero que lleva es
un caballero . Acaba de llegar de la organización benéfica Guildhall,
lo que explica su aspecto. Siga adelante. Recuerde que el lugar es London
Tavern, en Fleet Street.
"Ahora, que el Cielo, en su bondadosa misericordia, me libre de las nobles
caridades de Londres", suspiré, mientras esa noche yacía magullado y
golpeado en mi cama; "y que el Cielo me libre igualmente del 'pudín del
pobre' y de las 'migajas del rico'".













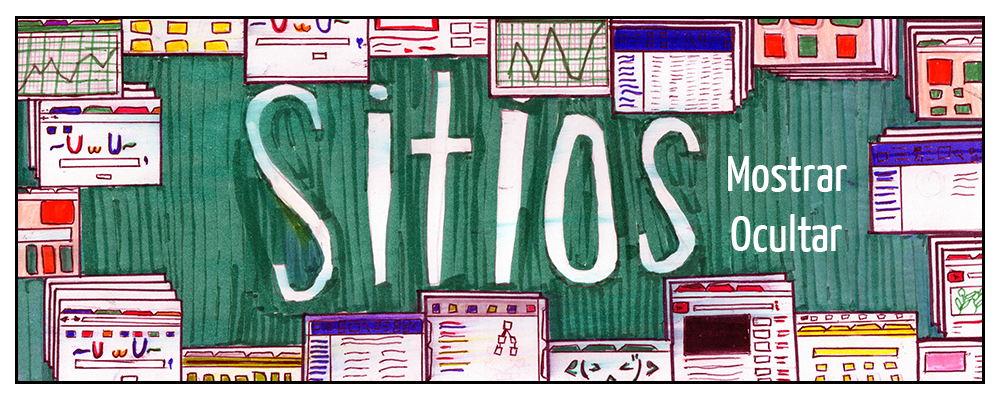





















Comentarios (0)
Publicar un comentario